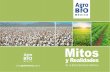Editorial Comité editorial: Martha Quiles Karla Hernández Nayda Román Caroline Forastieri Melany Rivera En este volumen: Editorial Por: Martha Quiles pág. 1 La realidad de la fantasía Por: Karla Hernández pág. 2-3 Leer a Freud Por: Maileen Souchet pág. 4-5 Verdad y palabra en el proceso de análisis Por: Irmaris Ríos pág. 6 Lo que no se habla del Complejo de Edipo Por: Nina Ramírez pág. 7-8 Freud ante la esfinge Por: Eduardo Valsega pág. 8 Presentaciones: ¿Era Sigmund Freud un fraude o un visionario? Por: Verónica Vélez pág. 9-11 Del mito de Edipo Rey a la realidad psíquica del Complejo de Edipo Por: Caroline Forastieri pág. 12-15 Por: Martha del Carmen Quiles Jiménez Volumen 2 Diciembre 2012 Si nos encon- tramos en la en- crucijada de estar inmersos entre mi- tos y realidades, lo más sensato es poner a dialogar ambos conceptos. Y es que en todo mito hay un sus- trato de realidad, así como en toda realidad hay un sustrato mítico. El Psicoanálisis ha podido con- ciliar el mito y la realidad, haci- endo de éstos referentes teóri- cos de su práctica. Así como hay diversos mi- tos, hay diversas realidades. Sin embargo, nos obstinamos en pensar la realidad como unívoca y externa. Entonces parecería que habláramos del mito de la realidad, pero pare- cer- no es ser. El Psicoanálisis abre la posibilidad de una reali- dad distinta, o más bien- de realidades distintas. Se trata de la realidad psíquica, que es particular para cada sujeto. Y en esta realidad psíquica, se va a conjugar una experiencia mítica de satisfacción- mar- cada por la completud- convir- tiéndose en nuestro horizonte de vida. Y es que el horizonte se perfila, pero a éste nunca se llega. Con gran anhelo interro- gamos el origen, buscando un saber- nos convertimos en crea- dores de mitos y realidades, indagando incesantemente un sentido que no hallamos. Pero el deseo insiste, y poco le im- porta si la existencia está fun- damentada en mitos o reali- dades- su fuerza es perenne. Ante este panorama, les presentamos cómo el Psi- coanálisis alude a lo propio: desde el papel de la fantasía, hasta la búsqueda de verdad. Asimismo, veremos cómo la “resolución” de un mito, tras- toca la realidad. En tanto, en- frentaremos lo peligroso de en- tender demasiado pronto y nos aventuramos encarar los ter- renos inciertos de la condición humana. Al fin y al cabo, una encru- cijada- también puede ser un “lugar donde se cruzan dos o más calles o caminos”¹- y es en esa confluencia que podemos aspirar, caminar hacia la ver- dad. Aquello que encontremos en el camino nos mostrará que no importa si sea mito o reali- dad, es la pregunta lo que nos mueve. Y en nuestro intento por comprender, tendremos que asumir entre mitos y realidades, que tal como indicó Lacan: “lo comprensible es un termino fu- gitivo, inasible.”² ¹ Diccionario de la Real Academia Española - http://ema.rae.es/drae val=encrucijada ² Lacan, J. Lacan, J. (1955-56). Seminario 3: “Las psicosis”, Buenos Aires, Paidós, 2010. Dalí, S. (1963) “La ciudad de los cajones”

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Editorial Comité editorial:
Martha Quiles
Karla Hernández
Nayda Román
Caroline Forastieri
Melany Rivera
En este volumen:
Editorial Por: Martha Quiles
pág. 1
La realidad de la fantasía Por: Karla Hernández
pág. 2-3
Leer a Freud Por: Maileen Souchet
pág. 4-5
Verdad y palabra en el
proceso de análisis Por: Irmaris Ríos
pág. 6
Lo que no se habla del
Complejo de Edipo
Por: Nina Ramírez
pág. 7-8
Freud ante la esfinge Por: Eduardo Valsega
pág. 8
Presentaciones:
¿Era Sigmund Freud un
fraude o un visionario? Por: Verónica Vélez
pág. 9-11
Del mito de Edipo Rey a
la realidad psíquica del
Complejo de Edipo Por: Caroline Forastieri
pág. 12-15
Por: Martha del Carmen Quiles Jiménez
Volumen 2 Diciembre 2012
Si nos encon-
tramos en la en-
crucijada de estar
inmersos entre mi-
tos y realidades, lo
más sensato es
poner a dialogar
ambos conceptos.
Y es que en todo
mito hay un sus-
trato de realidad,
así como en toda
realidad hay un
sustrato mítico. El
Psicoanálisis ha podido con-
ciliar el mito y la realidad, haci-
endo de éstos referentes teóri-
cos de su práctica.
Así como hay diversos mi-
tos, hay diversas realidades. Sin
embargo, nos obstinamos en
pensar la realidad como
unívoca y externa. Entonces
parecería que habláramos del
mito de la realidad, pero pare-
cer- no es ser. El Psicoanálisis
abre la posibilidad de una reali-
dad distinta, o más bien- de
realidades distintas. Se trata de
la realidad psíquica, que es
particular para cada sujeto. Y
en esta realidad psíquica, se va
a conjugar una experiencia
mítica de satisfacción- mar-
cada por la completud- convir-
tiéndose en nuestro horizonte
de vida. Y es que el horizonte se
perfila, pero a éste nunca se
llega. Con gran anhelo interro-
gamos el origen, buscando un
saber- nos convertimos en crea-
dores de mitos y realidades,
indagando incesantemente un
sentido que no hallamos. Pero
el deseo insiste, y poco le im-
porta si la existencia está fun-
damentada en mitos o reali-
dades- su fuerza es perenne.
Ante este panorama, les
presentamos cómo el Psi-
coanálisis alude a lo propio:
desde el papel de la fantasía,
hasta la búsqueda de verdad.
Asimismo, veremos cómo la
“resolución” de un mito, tras-
toca la realidad. En tanto, en-
frentaremos lo peligroso de en-
tender demasiado pronto y nos
aventuramos encarar los ter-
renos inciertos de la condición
humana.
Al fin y al cabo, una encru-
cijada- también puede ser un
“lugar donde se cruzan dos o más calles o caminos”¹- y es en
esa confluencia que podemos
aspirar, caminar hacia la ver-
dad. Aquello que encontremos
en el camino nos mostrará que
no importa si sea mito o reali-
dad, es la pregunta lo que nos
mueve. Y en nuestro intento por
comprender, tendremos que
asumir entre mitos y realidades,
que tal como indicó Lacan: “lo
comprensible es un termino fu-
gitivo, inasible.”²
¹ Diccionario de la Real Academia
Española - http://ema.rae.es/drae
val=encrucijada
² Lacan, J. Lacan, J. (1955-56).
Seminario 3: “Las psicosis”, Buenos
Aires, Paidós, 2010.
Dalí, S. (1963) “La ciudad de los cajones”
2
Volumen 2 Diciembre 2012
La realidad de la fantasía Por: Karla Hernández
“Mirad el cielo. Preguntad: ¿el cordero ha comido
a la flor? Y veréis cómo todo cambia…”
“¡Y ninguna persona mayor comprenderá jamás que
tenga tanta importancia!”
- Antoine de Saint-Exupéry
“El Principito”
“… poco a poco aprendemos a comprender que en
el mundo de las neurosis la realidad psíquica es la
decisiva.”
-Sigmund Freud
23ª conferencia: Los caminos de la
formación del síntoma
El Principito es un cuento como muchos otros
que juegan bellamente y creativamente con los
límites que distinguen la realidad y la fantasía. Esas
fronteras que entre éstas se desdibujan en el
cuento, posibilitan tramar historias, paisajes, mun-
dos, personajes y figuras in-creíbles que mientras
uno va adentrándose más profundamente en su
lectura, uno se pierde y se con-funde hasta ya no
saber qué corresponde a la realidad o la fantas-
ía…
En el cuento El Principito se ve de manera
muy particular la potencia de la fantasía, nos vol-
vemos es-pectadores de lo que un
sujeto es capaz de hacer a través de
ésta. Una de las primeras escenas
luego de que se cayera el avión del
hombre piloto, en medio del desier-
to, por la avería del motor, ocurre el
primer encuentro entre el piloto y el
pequeño príncipe. En ese momento
donde al piloto se le aparece ese
extraño y pequeño hombrecito, éste
se le acerca precipitadamente a pedirle un dibu-
jo de un cordero. Un pedido que era insólito y
hasta absurdo para un adulto que se encontraba
en medio del desierto. Sin embargo, para ese jo-
ven príncipe no era nada de extraño lo que exig-
ía, todo lo contrario ese dibujo era para él una
cuestión muy seria e importante. Pero, ninguno
de los dibujos que hacía aquel agobiado hombre
le gustaban a su exigente juez. El piloto terminó
dibujando una simple caja para que lo dejara
tranquilo. El hombre hace un dibujo garabateado,
sin sospechar como su fiel admirador reaccionar-
ía. Al terminarlo le dice al pequeño príncipe que
el dibujo era una caja y adentro estaba el corde-
ro. El piloto se queda perplejo al percatarse del
rostro maravillado y lleno de emoción de su pe-
queño seguidor dejando ver que le gustó el gara-
bato. ¿Por qué el principito reacciona tan felíz al
recibir el dibujo de una caja? ¿Por qué pide un
cordero? ¿Por qué, si lo que quería era un corde-
ro, le gusta la caja donde no hay ninguno? ¿Qué
fantasías se hace el principito sobre la caja y el
cordero que aparentemente está adentro?
Con estas preguntas surge la oportunidad de
poner a dialogar este cuento con el psicoanálisis,
para así explorar y profundizar otras dimensiones
de la fantasía que Freud descubrió a través de su
trabajo minucioso de la psiquis humana.
Es muy importante destacar que Freud lleva-
ba a cabo una clínica que dejaba al paciente
escoger libremente el tema del cual quisiera
hablar. La única regla que establecía Freud para
iniciar un proceso de análisis era que el paciente
dijera todo lo que le pasara por su mente sin im-
portar cuan trivial, vergonzoso o extraño le pare-
ciera. Y es que Freud asumía muy en serio cada palabra del paciente, cada detalle mencionado.¹
Le prestaba la misma atención a todo lo escucha-
do, para él no había algo que fuera irrelevante o
insignificante en su decir. Esa seriedad con la que
Freud trataba la palabra del paciente lo llevó a
darle un valor clínico a la fantasía. Encuentra
que este fenómeno, al igual que
los sueños, no es sólo una inven-
ción del sujeto, no se queda en
un puro imaginar, y por tanto no
se limita a su imaginación. No
sólo el sujeto imagina cosas eróti-
cas, extrañas, o disparatadas.
Freud va más allá del nivel des-
criptivo de la fantasía, y da
cuenta de la complejidad de lo
que se juega en ella.
Uno de los planteamientos más importante
de Freud sobre la fantasía es que ésta puede ac-
tuar con toda la fuerza de las vivencias reales.
Freud se da cuenta que el paciente hablaba de
ellas con el mismo ahínco, afecto e intensidad
como aquellas que ocurrieron en la realidad. Esa
fuerza de la fantasía la podemos apreciar en el
principito cuando éste habla de la caja y el cor-
dero como si fueran objetos reales. El llega a
“Una caja es un
lugar vacío y a la
misma vez un
espacio…”
Continúa en la pág. 3
3
Volumen 2 Diciembre 2012
decir que la caja puede ser la casa del cordero.
Dice del animal que no es tan pequeño y que se
había dormido dentro de la caja, y habla de ali-
mentarlo. Hay además una conmoción envuelta,
un asombro, un júbilo y entusiasmo que nos dan
pista de que para él la caja y el cordero son de
verdad.
¿Cómo es posible que las fantasías se
igualen a las vivencias reales? ¿Dónde radica lo
común entre ambas? ¿Qué es entonces una fan-
tasía? Freud plantea que el contenido de la fan-tasía posee una realidad psíquica.² Lo que él
quiere decir con eso es que el sujeto le da un pe-
so que pesa de igual manera que lo vivido en la
realidad. Para el sujeto la fantasía cuenta en sus
cuentas libidinales igual que la realidad. Lo vi-
venciado por el sujeto, como lo son las fantasías,
son siempre una construcción subjetiva donde él
da cuenta de aquello que le es propio, es decir,
que lo vincula consigo mismo. Freud entiende
que cada sujeto le da un significado particular al
contenido de su fantasía, pero siempre infantil,
encubriendo recuerdos, vivencias infantiles, dese-
os, huellas anímicas, entre otras cosas. Esto le da
pista a Freud para pensar que hay algo que se
cifra en ellas. El principito vive en un diminuto pla-
neta donde solamente hay un volcán, un árbol y
una flor la cual ha sido su única amiga de la cual
él esta consciente que es frágil. ¿Será por ello que
el cordero cobra vida, lo construye en su mundo
imaginario no tan viejo, a lo mejor jovencito como
él; ni tan pequeño, pero tampoco tan grande; a
lo mejor solitario como él, buscando un amigo al
igual que él? ¿Lo que se cifra en su fantasía
no será su soledad? ¿Estará intentado dar
cuenta de ella, de la tristeza y la vulnerabilidad
que la arropa? Buscando que el cordero
lo consuele, una caja que sirva de pro-
tección, un manso cordero que no le
haga daño a la flor y tampoco a él.
¿Por qué el sujeto recurre a la fantasía?
¿Por qué el principito no pide un cordero de ver-
dad? Retomando la pregunta, ¿por qué se pone
tan contento con la caja si lo que quería era un
cordero? Freud afirma que el sujeto para someter-
se a lo que él llama principio de realidad, esto es
asumir todo aquello que se vincula y exige el
mundo exterior, tiene que renunciar a diversos ob-
jetos fuentes de placer que le imponen un límite a
su satisfacción. Sin embargo, el sujeto no hace
una renuncia sin buscar alguna compensación.
Encuentra en la fantasía un recurso que le permi-
te recrear aquello que le falta en la realidad. A
la luz de esto podemos pensar que lo que al pa-
recer está ausente en la realidad del principito es
un amigo. Él no quería un dibujo concretamente
sino un referente para construirse uno propio, para
que pudiera ser como él lo deseaba.
Freud propone que ante la insatisfacción
que padece el sujeto, la fantasía viene a ser una
vía para obtener una satisfacción. Por eso Freud
es claro al decir que en ella se juega una dimen-
sión económica debido a la ganancia que el su-
jeto obtiene en sus producciones imaginarias que
había perdido en la realidad. Respecto a la fan-
tasía Freud nos dice: “Ahí tiene permitido pulular y
crecer todo lo que quiera hacerlo, aún lo inútil, hasta lo dañino”.³ Paradójicamente la caja fue
precisamente lo que le permitió al principito cons-
truirse una fantasía. Una caja es un lugar vacío y
a la misma vez un espacio. Hay en ella una ambi-
güedad, no hay nada, pero por ello es que hay
una ganancia. Uno puede guardar cualquier co-
sa o hasta convertirla en otro objeto. Para el soli-
tario príncipe la caja puede ser todo lo que él qui-
siera. Todas las posibilidades de lo que podría
convertirse la caja desbordan el límite, es decir,
repetirse la posibilidad del principito de seguir fan-
taseando, considerando que vive en un diminuto
planeta donde no cabe casi nada.
¹ Miller, Jacques-Alain (2005). Efectos terapéuticos rápidos. Conversaciones Clínicas con Jacques-Alain Miller en Barce-
lona, pág. 14. ² Freud, S. (1916). 23ª conferencia, Los caminos de la formación
del síntoma. En Obras Completas, Tomo XVI. Amorrortu Ed.
³ Ibid. pág. 38
4
Volumen 2 Diciembre 2012
Leer a Freud Por: Maileen Souchet¹
“¿De qué nace su aversión al psicoanálisis?
- Es que son puros mitos, puros cuentos. Nunca se ha visto
un psicoanalista haciendo experimentos, ni a Freud. Las
ciencias que se estudian hechos se hacen experimentos.
La psicología hace experimentos hace siglo y medio. Los
psicoanalistas no estudian ciencia, estudian fantasías.”
-Entrevista a Mario Bunge²
“El sabio que hace la ciencia es sin duda un sujeto él
también, e incluso particularmente calificado en su consti-
tución, como lo demuestra el que la ciencia no haya
venido al mundo sola (que el parto no haya carecido de
vicisitudes, y que haya sido precedido de algunos fracasos:
aborto o prematuración)”
-Jaques Lacan
Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el
Inconsciente freudiano”³
Desde sus inicios, han sido variadas las críti-
cas en contra de la propuesta del psicoanálisis
freudiano y sus prácticas. Al que se ha ocupado
del rigor de la lectura y la práctica tanto clínica
como conceptual del psicoanálisis, algunas de
estas críticas resultan más del lado del descono-
cimiento y del pre-juicio apresurado, otras, pare-
cen propuestas para el pensamiento único. Por
ejemplo, el físico matemático argentino, Mario
Bunge ha sostenido duras críticas que parten de
la premisa de un empirismo-experimental como
el único modo de crear conocimiento llamado
científico y nombra como “macaneo” a la prác-
tica analítica. Es interesante que además de
querer referirse con esto al “decir tonterías, menti-
ras o embustes”, también macaneo quiere decir “trabajar con constancia y ahínco”.⁴ Freud, quien
fue un riguroso pensador de los fenómenos hu-
manos y no un “charlatán” dedicó vida y obra al
rigor conceptual y llevó a cabo una ruptura epis-
temológica en tanto y en cuanto subvierte la idea
de lo que en las prácticas humanas alude a la
relación entre aquello que llamamos mentiras,
fantasías, mitos y cuentos y, su indisoluble relación
con una verdad.
Para dar cuenta de su ahínco y trabajo,
hay que acercarse a las aportaciones freudianas.
Estas aportaciones implican una discusión con-
ceptual en su trasfondo, en su contexto, en su am-
plitud de elaboración y en sus transformaciones y
críticas, pero sobre todo, en el estudio de su edifi-
cio epistemológico sostenido en un diálogo con-
stante entre teoría y práctica. No es posible desli-
garnos de cómo la reflexión analítica se origina en
los encuentros clínicos, es decir, el espacio en el
que se consulta por alguna afección o dolencia.
Podríamos argumentar que el “laboratorio” de
experiencias analíticas es el espacio clínico.
Desde ahí nace, se interroga y se reelabora la te-
orización freudiana y desde allí hay que comenzar
a conocerla. Sin embargo, su edificio conceptual
traspasó la práctica con “enfermos” y planteó
una concepción amplia de lo subjetivo, de lo
humano.
Cabe advertir que si el lector no se acerca
directamente a la obra freudiana puede encon-
trar interpretaciones superficiales de concep-
ciones centrales y fundamentales acerca de lo
que Freud nombró como sexualidad infantil, pul-
sión de muerte, el ello, el yo y el superyó, perver-
sión polimorfa y complejo de Edipo, entre otros,
pero quizás, del más importante de todos, lo in-
consciente. Muchos de estos conceptos freu-
dianos atraviesan desfiguraciones y banali-
zaciones inexactas tipo “fast track” sin el mínimo
rigor de acercamiento directo al autor y su
palabra escrita. Por ejemplo, en el texto llamado
simplemente Psicología de Charles G. Morris y
Albert A.
Maisto se
define el
inconsci-
ente como
“todas las
ideas, pen-
samientos
y senti-
mientos de
los que
normal-
mente no estamos conscientes”.⁵ Esta definición
reduccionista sólo plantea una oposición con lo
que no es consciente (peñón conceptual que
merece más profundidad). De hecho, no es
posible la comprensión del concepto de lo incon-
sciente en Freud sin la de deseo inconsciente, y,
vale aclarar que éste no se reduce a la noción de
“antojo”. Si interesa conocer qué propuso Freud
Continúa en la pág. 5
5
Volumen 2 Diciembre 2012
como deseo inconsciente se le invita a iniciar la
lectura del capítulo 7 de “La interpretación de los
sueños” y comenzar a abrir interrogaciones. Por lo
pronto, volviendo a Morris y Maisto, ¿qué quieren
decir con pensamientos y sentimientos? ¿Qué
relación guarda cada uno con lo que Freud de-
nominó como inconsciente?
Retomando la crítica que se le hace al
psicoanálisis en torno a la ausencia de
“experimentación” empírica, habría que tomar en
cuenta cómo todo quehacer que produce cono-
cimiento está ligado al modo en que se repre-
senta el fenómeno estudiado. Es decir, no hay
modo de mirar un fenómeno si no se toma en
cuenta la perspectiva conceptual que le pro-
duce. Siempre resulta “peligroso” entender dema-
siado rápido un concepto, o asumir que sólo con
escuchar un término se sabe de lo que se está
hablando. Escapa también, cómo aquel que in-
vestiga, el científico, está sujeto a los discursos y a
los modos en que interpreta un fenómeno. Cabe
recordar que todo concepto en la ciencia no
está desligado de su fundamentación, de su crea-
dor, de su modo de explicación y de su relación
con el lenguaje.
Entonces, las teorías científicas son abstrac-
ciones de la realidad elaboradas por sujetos hu-
manos. Por ello, algunos conceptos freudianos
pueden ser constatados fácilmente en lo cotid-
iano, esto al riesgo de perder su rigor. Allí, en su
fácil re-conocimiento encuentran resistencias, evi-
taciones y falacias, su “crudeza” repele, disgusta y
de “eso” no se quiere saber. Por su parte, la ética
analítica propone que el clínico que escucha
desde el edificio conceptual analítico no se re-
duce a un “experto” del padecer humano, sino
que es también un sujeto que ha trabajado su
relación y su posición frente al saber (y el no sa-
ber). Así constatamos que el psicoanálisis es y
sigue siendo una práctica viva y no algo cadu-
cado y pasado de “moda”, como superficial-
mente se ha refutado en su contra.
Finalmente, el psicoanálisis propuesto por
Freud da espacio para pensar las paradojas de
“verdad” en la falsedad y de “falsedad” en la ver-
dad. A más de 110 años de su propuesta y
después de una obra cuya elaboración muestra
sus giros y posiciones críticas, reelaboraciones, re-
constituciones, pero siempre desde un trabajo de
investigación arduo y constante que superó los
cuarenta años de elaboración, aún queda
mucho por reflexionar acerca de este legado
teórico, práctico y técnico. Mucho queda por leer
entre líneas, entre textos y contextos, entretejidos
teóricos y prácticos que no son de fácil compren-
sión. Al final, cada cual debe preguntarse ¿hacia
dónde nos conduce “lo fácil”? Entonces, para
leer a Freud, hay que macanear bastante.
¹ Doctora en Psicología Clínica, UPR, Río Piedras.
² Encontrado en: <http://www.taringa.net/posts/
offtopic/3441803/Critica-de-Mario-Bunge-a-K_-Marx.html>
³ Comunicación al Congreso de Royaumont titulado “La
dialéctica” en septiembre 1960. Publicado en Escritos 2, 2da
ed. (2003). Buenos Aires: Siglo XXI Editores, Pág. 773.
⁴ Diccionario de la lengua española 2005 Espasa-Calpe. ⁵ Capítulo 11: Personalidad. (2009). México: Pearson Educa-
ción, pág. 439.
"Podríamos argumentar que el “laboratorio” de experiencias analíticas es el espacio
clínico. Desde ahí nace, se interroga y se reelabora la teorización freudiana y desde
allí hay que comenzar a conocerla..."
6
Volumen 2 Diciembre 2012
Verdad y palabra en el proceso de análisis Por: Irmaris Ríos
“La verdad habla por la boca del analizante
que dice siempre la verdad aunque nunca toda.”
-Philippe Julien¹
El proceso analítico es uno atravesado
por la palabra. La palabra siendo aquella que se
impone en la complejidad de la psique humana.
Complejidad atada a las formaciones del in-
consciente, siendo éstas el retorno de lo reprimi-
do. La palabra es esencial en el análisis ya que
ésta erige los laberintos del discurso del analizan-
te; aquel que llega al proceso de análisis y colo-
ca, por medio de la demanda, al analista en el
lugar de Sujeto Supuesto Saber. Lugar que el
analista ocupa pero con el cual no se debe
identificar. Ya propuso Julien, que le toca al
analizante hablar y al analista recibir esa pala-
bra. Recibirla comprendiendo que el psicoanáli-
sis se funda en la regla fundamental de brindar al
sujeto la posibilidad de hablar asociando con to-
da libertad; como se le ocurra. Así, como nos
puntúa Julien, la libre asociación procede del su-
jeto analizante y no del analista. Es en esta libre
asociación que los laberintos de la palabra, el
lapsus, el chiste y el acto fallido ocultan una razón
que, por medio de sus propias asociaciones, el
analizante podrá atisbar, aproximándose al “¿qué
quiere eso al decir eso?” aludido por Julien, refi-
riéndose a la verdad.
Ahora bien, ¿cómo pensar la verdad? ¿Es
esta sinónimo de realidad? En el proceso psicoa-
nalítico la verdad opera más allá de su implica-
ción etimológica de verĭtas. La verdad opera co-
mo saber del lado del analizante, ya que en el
espacio analítico es éste quien tiene un saber
sobre lo que le ocurre, sobre su padecer, sobre el
síntoma que le convoca al proceso. He aquí la
falsa cuestión a la que apunta Freud de constatar
las palabras del sujeto como un saber referencial,
como verĭtas con respecto a la “realidad mate-
rial”. A partir de 1897, la ruptura epistemológica
de Freud concede el espacio para que la escu-
cha del analista sea desde otro lugar. Escuchar
de otra manera implica apuntar a las reminiscen-
cias que emergen en el retorno de lo reprimido.
Freud nos dice que aquello que nos interesa no
recae en la cuestión del origen, sino en los efectos
en el après coup.
A manera de punto y no final, sino de par-
tida convido a la reflexión citando a Lacan, en su
Discurso de Roma: “Seamos categóricos: en la
anamnesis psicoanalítica no se trata de realidad
sino de verdad, porque el efecto de una palabra
plena consiste en reordenar las contingencias pa-
sadas, dándoles el sentido de las necesidades por
venir, tal como las constituye la poca libertad por
la cual el sujeto las hace presentes”.
¹Julien, P. (2002). Psicosis, perversión, neurosis: La lectura de
Jacques Lacan. Amorrortu editores. * Dibujo de Susana Alcantarilla Di Santo (2008). Diván y pop art
Recuperado de http://www.artelista.com/obra/207473351
8869251-divanconpopart.html
"La verdad opera como saber
del lado del analizante, ya que
en el espacio analítico es éste
quien tiene un saber sobre lo que
le ocurre, sobre su padecer, so-
7
Volumen 2 Diciembre 2012
Lo que no se habla del Complejo de Edipo Por: Nina M. Ramírez
“Las nenas son de papi y los nenes de mami”
Tal vez por los componentes propios del
mito, tendemos a adscribir los devenires de la
etapa edípica a la relación entre el varoncito y
sus padres (o aquellos que ese lugar ocupan).
Ante tal contexto, me propongo pensar el mito
edípico, el devenir de la etapa edípica y las rela-
ciones que de todo esto pueden surgir en el caso
de la niña. Espero cumplir mi propósito de la
mano de Freud y su escrito Sobre la sexualidad
femenina (1931).
Comencemos exponiendo que, al igual
que para el niño, la madre representa para la
niña el objeto del primer amor. Lo que no queda
tan claro, el tema que nos ocupa, es cómo la
niña hace el cambio de objeto de amor y vuelca
toda esa intensidad a la relación con el padre. Es
decir, cómo la nena pasa del
primer amor a lo que Freud ha
llamado ligazón-padre. Muy pron-
tamente la niña cambia su elec-
ción de objeto, tan intensa como
haya sido la ligazón-madre, será
la ligazón-padre. Ya para la
etapa edípica, que impacta al
varón instaurando al Superyó a
través de la castración, divergen
significativamente los caminos del
desarrollo sexual niña-niño.
La etapa edípica, la de la
triangulación, significa para la
niña la pérdida de la igualdad y
el reconocimiento de que está en
desventaja ante el varón. Freud dirá que se in-
staura en ella la envidia del pene, la envidia por
no tenerlo. A diferencia de la etapa edípica del
varón, la de la niña durará hasta que logre elegir
un nuevo objeto de amor, no desde las pautas
amorosas que ha desarrollado con la madre, sino
con nuevas formas de amor. Cabe preguntarnos,
¿cómo logra escoger un nuevo objeto de amor?
Ciertamente no es una elección consciente, ni
fácil, ya que la etapa edípica pone ante la niña
tres vías para la resolución: suspensión de toda la
vida sexual, la porfiada hiperinsistencia en la virili-
dad los esbozos de feminidad definitiva.
Si tomamos en consideración que la subjetividad
se construye y se sostiene a través de la relación
con los otros, tendríamos que preguntar-
nos el lugar de las relaciones con la madre y con
el padre en el desarrollo psicosexual de la niña.
¿Qué sucede cuando la propia madre no da
espacio para que la niña escoja otro objeto de
amor? Deviene como ejemplo el caso de una
mujer joven que al alejarse de la casa de sus pa-
dres para iniciar estudios univer-
sitarios comenzó a padecer
ataques de pánico, dolor es-
tomacal y mareos. En análisis,
logró apalabrar la relación con
la madre y con el padre. Las
resumió de la siguiente
manera: “Mami y yo siempre
sentimos lo mismo, si ella llora
yo lloro, si ella ríe, yo río.
Cuando ella era joven le pasó
como a mí, tuvo que volver a
su mamá. Sólo ella me en-
tiende, solo ella me llena.” Del
padre dijo: “No hablo con él
porque se ocupa de otras co-
sas, sólo con mi mamá, ella
siempre estuvo”. Las palabras de la joven dan
cuenta de cómo el estrago materno tiene lugar
en el desarrollo psicosexual de las niñas. Esta
misma joven se ha identificado como no intere-
sada en el sexo, primera vía identificada por
Freud para la resolución edípica de la niña. Sobre
el asunto, la joven ha dicho “eso no me interesa,
yo estoy bien así, sin sexo, porque eso es un error”.
Vemos, entonces, cómo la elección de la
madre como objeto exclusivo de amor, ha tenido
incidencia en su relación con el padre, con su
cuerpo y con su sexualidad. Freud dirá que
Albano, G. (2010). “Madre e hija”.
Continúa en la pág. 8
"A diferencia de la etapa edípica
del varón, la de la niña durará
hasta que logre elegir un nuevo
objeto de amor, no desde las
pautas amorosas que ha
desarrollado con la madre, sino
con nuevas formas de amor..."
8
Volumen 2 Diciembre 2012
Por: Eduardo Valsega
pueden pasar muchos años antes de que la niña,
en este caso joven, logre la elección de un nuevo
objeto de amor. Incluso, argumenta que hay
casos en los cuales eso no sucede y las con-
secuencias psíquicas son irremediables. Cierta-
mente la ligazón-madre exclusiva es necesaria,
pero pasado algún tiempo, mantenerse en esa
posición es un tanto infantil. Es necesario que la
niña pueda hacer el espacio para nuevas rela-
ciones amorosas.
Resumiré argumentando que existen
muchísimos factores que deben estar presentes
para que el desarrollo psicosexual que nos em-
peñamos en llamar “normal” ocurra. Las rela-
ciones primarias, el primer amor, la presencia o
ausencia de figura paterna, la relación con la
figura materna y con el propio cuerpo son sólo
algunos de esos factores. Freud nos da las pistas
teóricas para pensar esta trama. Reconozco que
el asunto es mucho más complejo de lo que aquí
he expuesto pero me parece que puede ser el
punto de partida hacia una reflexión acerca de
la importancia de mirar el desarrollo psicosexual
femenino, de la no exclusividad varonil de la
etapa edípica y las consecuencias del estrago
materno en la sociedad contemporánea.
¿Freud o Edipo, cuál de los dos es un mito? ¿O
acaso lo son ambos? Mucho se ha dicho de ellos,
quizás más de Edipo, pero proba-
blemente por el famoso comple-
jo freudiano dedicado al trágico
rey de Tebas. Parece extraño: un
neurólogo austriaco, hijo de la
Modernidad y la Ilustración, con-
vocando una antigua y desgra-
ciada figura. La cuestión se plan-
tea de inmediato: ¿Por qué?
¿Cómo es posible que un neuró-
logo dijera algo relacionado al
Rey Edipo basado en la ciencia y
en su clínica? ¿Es que acaso Edipo es una reali-
dad y no solamente un mito?
“¿Será que Freud y Edipo tienen
más en común de lo que pensamos?
¿Acaso los dos se pasean por ese te-
rreno incierto entre mito y realidad,
el primero tomando carácter mítico
siendo real, y el segundo tomando
realidad a pesar de ser un mito?”
Curiosa cuestión que alimenta la fantasía, y abre
la pregunta en torno a una imagen anacrónica,
que sirvió de promoción a esta 2da Tertulia psi-
coanalítica: ¿Es que podemos imaginarnos a
Freud frente a la esfinge, sustituyendo a Edipo,
recibiendo su temido enigma?
"Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrú-
pedo, que tiene sólo una voz, y es también
trípode. Es el único que cambia su aspecto
de cuantos seres se mueven por tierra, aire o
mar. Pero, cuando anda apoyado en más
pies, entonces la movilidad de sus miembros
es mucho más débil." (Aristófanes de Bizan-
cio, Argumento sobre Edipo)
¿Y qué tal contestándole de igual manera?
"Escucha, aun cuando no quieras, Musa de
mal agüero de los muertos, mi voz, que es el
fin de tu locura. Te has referido al hombre,
que cuando se arrastra por tierra, al princi-
pio, nace del vientre de la madre como in-
defenso cuadrúpedo y, al ser viejo, apoya
su bastón como un tercer pie, cargando el
cuello doblado por la vejez." (Ibid)
¿La respuesta de Edipo: el hombre, es de-
cir, el humano y su condición, no es acaso la mis-
ma que da Freud en sus investigaciones, dando
cuenta al igual que él, de lo implaca-
ble del destino, lo trágico de la vida y
lo fútil del tan común "yo no sabía"?
Quizás si Freud encontró a Edipo en su
clínica, encarnado en los síntomas de
sus pacientes, en el corazón de sus pa-
decimientos, es porque la condición
humana se encuentra inevitablemente
entre mitos y realidades.
¹Freud, S. (1917) 21ra Conferencia: Desarrollo
libidinal y organizaciones sexuales. Tomo XVI.
Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Freud ante la esfinge
“¿En qué contribuye el análisis al ulterior conocimiento del
complejo de Edipo? Bien; puede responderse muy breve-
mente. Lo revela tal como la saga lo cuenta; muestra que
cada uno de estos neuróticos fue
a su vez un Edipo…”¹
9
Volumen 2 Diciembre 2012
Sigmund Freud: ¿un fraude o un visionario?
Por: Verónica Vélez
I. Introducción
En la antigua Grecia, los mitos
eran una forma de transmisión de una ver-
dad de carácter universal. Éstos daban
cuenta de las preguntas y sucesos funda-
mentales de la humanidad: el origen del
mundo, de los humanos, de la civilización,
entre otros... Sin embargo, hoy día el
mito no se trata de verdades sino de fic-
ciones. Si algo es un mito es porque no
tiene ese carácter de verdad constatable
al que estamos acostumbrados. Así, el título de
esta tertulia: Psicoanálisis: Entre mitos y realidades,
evoca la pregunta de si lo que se escucha sobre
el psicoanálisis y sobre su fundador, Sigmund
Freud, es cierto o son solo chismes. Por esto, este
escrito tiene la intensión de mencionar algunos
"mitos" sobre el psicoanálisis, y revisar si tienen o no
fundamento.
II. Cocaína: ¿Era Freud un cocainómano?
En el s. XIX se comenzó a investigar en Eu-
ropa los efectos del extracto de las hojas de la
coca para uso terapéutico. Era común que se
experimentara los efectos del fármaco mediante su consumo.¹ Así hizo Sigmund Freud, futuro padre
del psicoanálisis. Experimentó con este fármaco
en un tiempo en donde, ni él ni otros, tenían noti-
cias de que la hoja de coca ingerida durante
siglos por los Incas, tenía efectos nocivos y adic-
tivos. Es en el 1884 que un joven Freud comienza
el estudio de la coca mediante una revisión de
literatura extensa y su consumo. Esto es casi 20
años antes de su prohibición legal.
Freud estaba entusiasmo con la idea de
poder encontrar usos terapéuticos novedosos
para la cocaína. Estaba impresionado por los
efectos estimulantes de este fármaco que no
parecía ser adictivo. Afirmaba esto, ya que no
podía encontrar en él mismo, un "deseo incon-tenible" de utilizarlo.² Tampoco tuvo que aumen-
tar las pequeñas cantidades que ingería. Incluso,
adjudica a su consumo una sensación de aversión
y piensa que por esto no se usa con más frecuen-
cia en Europa. Efectos que otros de sus colegas y
consumidores constataban también. Freud con
vencido de haberse topado con un es-
timulante no adictivo y sin efectos nocivos
constatables, recomendaba su uso y pro-
movía su experimentación como:
anestésico, para la adicción a la morfina,
para afecciones gastrointestinales, para la debilidad psíquica, entre otros.³
Sin embargo, según iban pasando
los años él iba dando cuenta de los efec-
tos nocivos y el talante adictivo de esta
droga. Aunque en un principio hipotetizó
que tal vez podría deberse al modo de adminis-
tración y la cantidad utilizada, eventualmente
abandonó este tema de estudio y dejó de re-
comendarla. Luego deja de consumirla, alrede-dor de 1896.⁴ El único uso terapéutico logrado fue
el de anestésico para operaciones en los ojos que
otro científico, tras diálogo con Freud y uso del
fármaco, logró establecer.
Estos sucesos transcurrieron antes de que
se formalizara la teoría psicoanalítica. Hay aquel-
los que piensan que estas investigaciones o el
llamado "periodo de la cocaína" fue una distrac-
ción que retrasó o no tuvo mayores consecuen-
cias en la posterior teoría. Otros dicen que fue fundamental para el desarrollo del psicoanálisis.⁵
Incluso que abandonar su entusiasmo y consumo
de ésta pudo llevarlo a que, más tarde, afirmará
que las sustancias químicas son fuertes distrac-
ciones del malestar producido en la cultura pero
no curas de éste (Malestar en la cultura). Como-
quiera, aunque usó el fármaco por un tiempo no
parece tener una base sólida la idea de que
Freud fue un adicto y menos aún en la forma que
pensamos al adicto en nuestros días.
PRESENTACIONES
Continúa en la pág. 10
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
NOTAS
10
Volumen 2 Diciembre 2012
III. Hipnosis: ¿Los psicoanalistas hipnotizan a sus
pacientes?
La hipnosis comenzó a utilizarse con fines terapéuticos a finales del s.19.⁶ Ésta consistía en un
estado anímico curioso parecido al del sueño,
que va desde un leve aturdimiento hasta el
llamado sonambulismo. En este estado el hipnoti-
zado permanece despierto solo hacia el hipnoti-zador, y se vuelve obediente y crédulo hacia él.⁷ Esta técnica se utilizó, en la época en que Freud
se topa con ella⁸ , para tratar de aliviar los sín-
tomas histéricos. ⁹
Estudiar y usar la hipnosis en sus propios
pacientes le permitió esclarecimientos impor-
tantes a Freud. Le ayudó a ver que debajo del
trastoque en el cuerpo de la histeria (como
parálisis en manos y piernas, ceguera y otras), no
había una clara explicación orgánica, sino una
psíquica. Además vio que mediante la palabra,
de una u otra forma, ese malestar en el cuerpo
podía ser conmovido. Así, lo anímico afectaba al
cuerpo y viceversa mediante operaciones psíqui-
cas que se daban
alejadas de la con-
sciencia.
A pesar de
esto, se va alejando
de su uso hasta que
la dejó por completo
alrededor del 1886. Nos dice¹⁰ , que esta
técnica trabaja
b r i n dá n do l e a l
médico una forma
más eficaz de tras-
mitir su autoridad al
paciente vía la
sugestión. Sin em-
bargo, incluso bajo hipnosis, hay límites a lo que
un hipnotizado está dispuesto a hacer. Por esto,
pedirle a un enfermo, bajo hipnosis, que renuncie
a su enfermedad parece representar un gran sac-
rificio para éste. La hipnosis mostró que el en-
fermo presentaba resistencia a ser curado. Hipno-
tizar no cambiaría esa resistencia y una vez fuera
del estado hipnótico, con mucha probabilidad,
ésta se volvería a instaurar. Así, Freud concluyó
que ésta no era la mejor vía para tratar las
neurosis.
Haber trabajado con la hipnosis le permitió
a Freud sentar las bases para la posterior teoría
psicoanalítica. Haberla dejado lo alejó de posi-
cionarse de forma autoritaria y paternal hacia sus
pacientes, ya sea que la utilizara para sugerirle al
enfermo que dejara caer sus síntomas o para po-
der accesar a sus secretos inconscientes. Se in-
stauró así un tratamiento vía la palabra que
lidiaba tanto con los síntomas como con la resis-
tencia a dejarlos caer.
IV. Sexualidad: ¿Es acaso todo sobre sexo?
Una de las críticas que se le han hecho a la teoría
psicoanalítica es su aparente insistencia en expli-
car con la sexualidad todo acertijo de la psiquis
humana. Por esto se le llama pansexualista a la
teoría y hasta pervertido a Freud. Sin embargo,
me parece pertinente aclarar cómo es que se
define sexualidad y los cambios que se hacen de
su concepción más tarde en la teoría, para ver si
es que se trata de una mala interpretación. Freud desde temprano presenta¹¹ la sex-
ualidad como algo que incluye pero desborda las
sensaciones genitales. Así rompe con la forma en
que la sexualidad era y es comúnmente pensada.
Pensamos que un beso, foto, anuncio, película o
toque en la piel es sexual solo si tiene alguna ga-
nancia de placer genital o si tuvo la intensión de
generarla. Freud pensaría distinto. Según su de-
finición, se llamarían sexuales a las intensidades
generadas en otras partes del cuerpo aunque
una sensación genital no esté envuelta.
Podemos pensar en una piquiña como
ejemplo. Algo se siente en la piel, una excitación
o intensidad en el cuerpo, y rascarse sería dis-
minuirla generando placer. Esta piquiña bien
puede llamarse sexual. No todo lo sexual es geni-
tal, aunque luego el rascar puede estar al servicio
de éste. Es por esto que Freud puede hablar de
sexualidad en la infancia, ahí cuando lo genital
no cuenta igual que en un adulto. Por ejemplo, el
bebé chupa su dedito o chupetea al aire aún
cuando ya se le ha dado comida. Continúa en la pág. 11
PRESENTACIONES
_________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_______________________________
NOTAS
11
Volumen 2 Diciembre 2012
Hay algo de satisfacción generada allí en la es-
timulación de la boca, hay algo sexual. En gen-
eral es el cuerpo el que nos da las posibilidades y
límites de satisfacción, no sólo los genitales. Más aún, en escritos posteriores¹² re-
elabora la teoría de lo que él llama pulsiones,
dándoles nuevos matices a su pensamiento so-
bre la sexualidad. Al principio de su obra Freud
ponía más énfasis en las llamadas pulsiones sex-
uales. Éstas son un empuje incesante que con-
statamos en el cuerpo y que apunta a la vida y
al movimiento. En este momento habla de las
pulsiones de muerte. Un empuje que tiende a
llevarnos a la quietud, la constancia y a la desin-
tegración. Éstas están en constante tensión la
una con la otra. Con este giro teórico se hace
más claro que para Freud los acertijos del
psiquismo no solo se contestan con la sexualidad
y en su función de darle rienda suelta a la vida,
sino también en la muerte. En fin, no todo es sex-
ual en el psicoanálisis y pensarlo con claridad es
más complejo de lo que delataría una breve
mirada sobre la teoría.
V. Conclusión
No sirve de nada tachar a Freud y a la
teoría como fraude porque no fue perfecta
desde el inicio, cuando aún estaba en terrenos
nuevos. Un edificio teórico no se construye en un
día, y el camino para consolidar una teoría no
está libre de torceduras y vueltas. Freud no pre-
tendió hacer una teoría completa e inquebrant-
able, como lo dice en muchas ocasiones. Sin
embargo, su pensamiento posibilitó múltiples
aportaciones teóricas a la psicología y otras disci-
plinas, y fundó el psicoanálisis. Abrió paso y en-
sanchó el campo de visión a los que lo preced-
ieron. Al final, se trata de dar cuenta de forma
justa, de las posibilidades y caminos que una
teoría puede abrir.
¹ Ver la biografía de Freud, escrita por Ernest Jones.
² Sigmund Freud, Sobre la coca. ³ Ibid ⁴ Biografía Enerst Jones
⁵ Libro sobre las suplencias del nombre del padre.
⁶ Ver la introducción a los trabajos de hipnosis de James Stra-
chey (Obras completas, Buenos Aires, Amorrortú, 1891, vol. 1) ⁷ Sigmund Freud, Tratamiento psíquico (tratamiento del alma), (
(Obras completas, Buenos Aires, Amorrortú, 1890, vol 1) ⁸ Entre las décadas de 1880 y 1890, Freud asistió a una
demostración pública del Dr. Joseph Breur, el que luego sería
su mentor, y luego en el hospital de la Sarpetriere dirigido
por Dr. Jean Charcot trabajo con en ella. Esto le permitió a
Freud utilizarla con sus pacientes. ⁹ Histeria se les llamaba a las afecciones del cuerpo que no
parecían tener causa orgánica. ¹⁰ Sigmund Freud, Tratamiento psíquico ¹¹Sigmund Freud, Tres ensayos de teoría sexual. (Buenos Aires,
Amorrortu, 1905, vol. 7) ¹² Sigmund Freud, Más allá del principio del placer (Buenos
Aires, Amorrortu, 1920)
PRESENTACIONES
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
NOTAS
12
Volumen 2 Diciembre 2012
Quizás algunos de los
aquí presentes han es-
cuchado en algún mo-
mento los significantes
Edipo, Edipo Rey y Com-
plejo de Edipo. Se los pu-
dieron haber encontrado
en alguna clase, en la es-
cuela o en la universidad,
en una conferencia a la
que asistieron, en algo
que leyeron, en la tele-
visión o hasta en un video
de YouTube. Son términos que se han difundido
de manera popular y que son asociados a la mi-
tología griega, al psicoanálisis y a Sigmund Freud.
Muchas veces los damos por sentado y no nos
preguntamos de dónde surgieron y qué represen-
tan. Mi interés aquí es hablarles de cómo todos
esos referentes antes mencionados (la mitología,
el psicoanálisis y Freud) se conjugaron para llegar
a lo que hoy considero una de las más impor-
tantes y centrales referencias para pensar el
psiquismo humano. Ahora bien, ¿de qué se trata
el mito de Edipo Rey? ¿Qué tiene que ver el mito
con el psicoanálisis y cómo nos ayuda a pensar el
psiquismo humano?
Primera parte: El mito: Edipo Rey de Sófocles
Quisiera, para los que lo han leído anterior-
mente, recordarles, y a los que no, presentarles,
un resumen de la trama de esta tragedia. Tomaré
una sinopsis que se encuentra en uno de los textos
principales de Sigmund Freud escrito en el 1900:
La Interpretación de los sueños. Esto por dos ra-
zones: en primer lugar me parece que es bastante
cercano al texto original de Sófocles, y en se-
gundo lugar, me permite sentar las bases para el
diálogo entre la mitología y el psicoanálisis. “Edipo, hijo de Layo (rey de Tebas) y de
Yocasta, es abandonado siendo niño de
pecho porque un oráculo había anun
ciado a su padre que ese hijo, todavía no
nacido, sería su asesino. [Edipo] es sal
vado y criado como hijo de reyes en una
corte extranjera, hasta que, dudoso de su
origen, recurre también al oráculo y recibe
el consejo de evitar su patria porque le
está destinado ser el asesino de su padre y
el esposo de su madre. Entonces se aleja
de la que cree su patria y por el camino se
topa con el rey Layo, a quien da muerte
en una disputa repentina. Después llega a
Tebas, donde resuelve el enigma pro
puesto por la Esfinge que le ataja el
camino. Agradecidos, los tebanos lo eli
gen rey y lo premian con la mano de Yo
casta. Durante muchos años reina en paz
y digna mente, y engendra en su madre,
no sabiendo quién es ella, dos varones y
dos mujeres, hasta que estalla una peste
que motiva una nueva consulta al oráculo
de parte de los tebanos.
Aquí comienza la tragedia de Sófocles. Los men-
sajeros traen la respuesta de que la peste cesará
cuando el asesino de Layo sea expulsado del
país. Pero, ¿quién es él?
«Pero él, ¿dónde está él? ¿Dónde hallar la
oscura huella de la antigua culpa?». – Se
pregunta Edipo.
La acción del drama no es otra cosa que la reve-
lación, que avanza paso a paso y se demora con
arte, de que el propio Edipo es el asesino de Layo
pero también el hijo del muerto y de Yocasta.
Continúa en la pág. 13
PRESENTACIONES
Del mito a la realidad de Edipo Rey y la realidad psíquica del Complejo de Edipo Por: Caroline Forastieri Villamil
___________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________
NOTAS
13
Volumen 2 Diciembre 2012
Sacudido por el crimen que cometió sin saberlo,
Edipo ciega sus ojos (se los mutila) y huye de su
patria. Con esto el oráculo se ha cumplido.”
Edipo ciega sus ojos (se los mutila) y huye de su patria. Con esto el oráculo se ha cumplido.”¹
¿Qué obtenemos de este mito? Para los
griegos el mensaje principal de ésta tragedia es
que no se puede huir del destino y cada cual
debe someterse a la voluntad
de los dioses. Es esto lo que
principalmente se intentaba
transmitir con la trama y su
desenlace y es a lo que se le
adjudicaba el éxito e interés
a través de los tiempos. Sin
embargo, ¿cómo pensar que
se ha intentado, por medio
de otras producciones,
(obras, historias, etc.) repetir
el efecto que ésta tragedia del destino tuvo en el
público de su época? Como nos dice Freud, a
estos otros intentos “los espectadores asistieron sin
inmutarse al fatal cumplimiento de una maldición
o una predicción del oráculo en hombres inocen-
tes que en vano se debatieron contra ella;
después de Edipo Rey, las tragedias de destino no produjeron efecto”.² No cautivaban de la misma
manera a su público. Algo faltaba en ellas.
Nos podemos preguntar aquí, ¿a qué se
debe esto? ¿Qué es lo particular del material de
la trama de Edipo Rey -según Freud- que interesó
al público de manera única? Si no es lo ineludible
del destino lo que cautiva al público, ¿qué es?
Más aún, ¿qué nos dice el psicoanálisis de este
mito? ¿Cómo se relaciona al Complejo de Edipo
y cómo pasa Freud a elaborar el mismo? ¿Qué es
el Complejo de Edipo según Freud?
Segunda parte: La realidad psíquica: el Complejo de
Edipo freudiano
A través de toda su obra, Sigmund Freud
intentó dar cuenta de lo que encontraba en su
clínica. Constantemente se hacía preguntas so-
bre lo que ocurría con sus pacientes, lo que los
aquejaba, lo que implicaban sus palabras y lo
que decían sus síntomas. Intentaba ver en el caso
por caso, cómo se desplegaba el material incon-
sciente de cada cual, para ir construyendo su
teoría. Se preguntaba por lo particular, así como
lo que se repetía en sus pacientes e iba formu-
lando hipótesis de lo que esas repeticiones podían
implicar. Reconoció la importancia del inconsci-
ente y de una realidad psíquica versus una mate-
rial. Una realidad psíquica que, a pesar de no
estar necesariamente basada en hechos reales, es la “decisiva para el sujeto”.³ Como el mito,
cuenta como si hubiera ocurrido. No se trataba
para él de corroborar los eventos como ocurri-
eron, constatar los datos, ni descubrir evidencias.
Sino de escuchar la particular construcción que el
sujeto hizo de esos eventos, cómo lo marcaron y
cómo cuentan para él.
De esta manera ir reve-
lando los elementos y
deseos inconscientes
con los que principal-
mente habría que tra-
bajar en la clínica.
Desde muy
pronto (para finales de
los 1800 y principios de
los 1900), Freud comienza a
darse cuenta de lo importante que eran los
sueños en el trabajo con sus pacientes. Le da un
valor particular al material que allí se expresa. Al
escuchar las narraciones comienza a toparse con
elementos que aparecen desde la temprana in-
fancia. Descubre un odio y rivalidad hacia el pro-
genitor del mismo sexo y amor hacia el del sexo
opuesto. Esto se repetía una y otra vez. Es en este punto donde comienza a esbozar lo que luego⁴
nombrará como el Complejo de Edipo. Encon-
tramos unas primeras referencias sobre esto en su
texto fundante del psicoanálisis bajo una sección
titulada Sueños típicos. Sobre el odio y la rivalidad
allí nos dice que: “los sueños de muerte de los pa-
dres recaen con la máxima frecuencia sobre el
que tiene el mismo sexo del soñante; vale decir
que el varón sueña con la muerte del padre y la mujer con la muerte de la madre.”⁵ Sobre la ver-
tiente del amor nos añade que: “la primera incli-
nación de la niña atendió al padre y los primeros
apetitos infantiles del varón apuntaron a la
madre. Así, para el varón el padre y para la niña
la madre devinieron competi-dores estorbosos.”⁶ Es impor-
tante señalar que las opiniones
de Freud sobre éste punto se
modificaron varios años
después al descubrir que la
madre es el primer objeto de
amor para ambos sexos y re-
conoce que los procesos no
son análogos para las niñas y
los niños.
PRESENTACIONES
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
NOTAS
Continúa en la pág. 14
14
Volumen 2 Diciembre 2012
A pesar de la apuesta de Freud por el des-
cubrimiento de deseos edípicos manifestados en
las palabras y relatos de sus pacientes, al éste ver-
balizárselo, los pacientes se mostraron reacios a
reconocer dichos sentimientos en ellos mismos.
Como muchos otros elementos con los que se en-
contró Freud, las resistencias eran despertadas
con fuerza ante tales interpretaciones. Esto lo llevó
a preguntarse sobre lo intolerable de los deseos
manifiestos en los sueños y la función que cumplía
la represión en el material inconsciente.
Continúa su investigación y descubre,
simultáneamente a los deseos inconscientes de
amor y odio hacia los progenitores encontrados
en los sueños, una segunda pista. La descubre
nada más y nada menos que en su autoanálisis.
Tan temprano como en el 1897 escribe una carta
a su amigo Fliess en donde a partir de hablar de
algunos de sus recuerdos y sueños infantiles com-
parte que “un solo pensamiento de validez univer-
sal me ha sido dado. También en mí he hallado el
enamoramiento de la madre y los celos hacia el
padre, y ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana”⁷. Los deseos edípicos no se
encuentran únicamente en los “enfermos” y
“neuróticos” que atiende en su oficina, es algo
por lo que cada cual se supone tenga que pasar.
Partiendo de las pistas antes menciona-
das, Freud logra por primera vez nombrar el Com-
plejo de Edipo formalmente en 1910. A partir de
ese momento, continuará pensándolo y re-
elaborándolo a través de su vida. Resumida-
mente y tomando sólo un primer tiempo de su
elaboración, el Complejo de Edipo se refiere a
cuando el niño desde muy temprano, toma a su
madre como primer objeto de amor. Esto debido
a que típicamente es ella la que cumple sus
primeras necesidades: le provee amor, alimento y
protección- entre otras cosas. El padre,
por su parte, se convierte eventualmente en un
obstáculo para los deseos dirigidos hacia la
madre ya que es un competidor. El niño varón
deseará eliminarlo para sustituirlo. Es aquí donde
nace el complejo de Edipo. Será necesario que
el niño atraviese por ese camino, para luego
pasar a lo que Freud llama el “sepultamiento” del
complejo. Se debe renunciar a la madre como
objeto debido a la prohibición impuesta por el
padre y pasar a identificarse con él para buscar
una mujer, tal como lo hizo él primero. El niño
pasará a reprimir, sacar de su conciencia, todo
aquello que ha marcado su vida en este tiempo
edípico. Sin embargo, estos deseos no desapare-
cen. Todo queda inscrito de manera inconsci-
ente. Como nos dice Freud sobre los impulsos que
fueron reprimidos: “aunque sofocados, siguen
existiendo.”⁸ Decimos que la represión ha oper-
ado en cada uno, cuando “hemos logrado… de-
sasir de nuestra madre nuestras pulsiones sexuales
y olvidar los celos que sentimos por nuestro padre.
Retrocedemos espantados frente a la persona en
quien ese deseo primordial de la infancia se cum-
plió, y lo hacemos con todo el monto de represión
que esos deseos sufrieron desde entonces en nuestra interioridad.”⁹ Esto posibilitará que se in-
staure el límite y la ley en el sujeto y éste logre vin-
cularse con otros fuera del triangulo
edípico. De esta manera, el Complejo de
Edipo es el fenómeno central del periodo
sexual de la primera infancia, hasta que
cae sepultado debido a la represión. El su-
jeto entonces deberá moverse al periodo
de latencia.
A la luz de estas formulaciones po-
demos escuchar más claramente lo que
Freud opina sobre el por qué realmente el
mito de Edipo Rey cautivó y continúa cauti-
vando a los que se acercan a él. Como él
mismo nos dice al respecto, “El efecto de la
tragedia griega no reside en la oposición
Continúa en la pág. 15
PRESENTACIONES
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
NOTAS
Ernst Max (1921) “Edipo Rey”
15
Volumen 2 Diciembre 2012
entre destino y la voluntad de los hombres… Su
destino nos conmueve únicamente porque po-
dría haber sido el nuestro, porque antes de que
naciéramos el oráculo fulminó sobre nosotros
esa misma maldición. Quizás a todos nos estuvo
deparado dirigir la primera moción sexual ha-
cia la madre y el primer odio y deseo violento
hacia el padre; nuestros sueños nos convencen de ello.”¹⁰
En conclusión, el mito y el complejo se
enlazan para Freud porque condensan y com-
parten varios elementos: el amor hacia la
madre, los deseos de muerte y rivalidad dirigi-
dos al padre y sobre todo el “desconoci-
miento” de que operan en el sujeto los dos
primeros elementos. El “no saber” de Edipo es
lo que le provee la herramienta a Freud para
pensar los deseos reprimidos y es la razón por la
que elige éste mito para pensar lo que descu-
bre en la clínica. Como nos dice Freud al fi-
nalizar su comentario sobre la tragedia de
Edipo Rey de Sófocles con la que comencé
este escrito:
“Como Edipo, vivimos en la ignorancia
de esos deseos que ofenden la moral,
de esos deseos que la naturaleza forzó
en nosotros, y tras su revelación bien
querríamos todos apartar la vista de las escenas de nuestra niñez.”¹¹
¹ Freud, S. (1900). El material y las fuentes del sueño. En:
Interpretación de los sueños. Capítulo V. Obras Comple
tas. Tomo IV. Buenos aires: Amorrortu editores. Pág. 269-
272.
² Ibid. Pág. 272.
³ Freud, S. (1916). 23a conferencia. Los caminos de la for-
mación de síntoma. En: Obras Completas. Vol. XVI.
Buenos Aires: Amorrortu editores. Pág. 336.
⁴ Freud, S. (1910). Sobre un tipo particular de elección de
objeto en el hombre. En: Obras Completas, Vol. XI.
Buenos Aires: Amorrortu editores.
⁵ Freud, S. (1900). El material y las fuentes del sueño. En:
Interpretación de los sueños. Capítulo V. Obras Comple-
tas. Vol. IV. Buenos aires: Amorrortu editores. Pág. 265.
⁶ Ibid. Pág. 266.
⁷ Freud, S. (1897). Carta 71. En: Obras Completas, Vol. I.
Buenos Aires: Amorrortu editores. Pág. 305.
⁸ Freud, S. (1900). El material y las fuentes del sueño. En:
Interpretación de los sueños. Capítulo V. Obras Comple-
tas. Vol. IV. Buenos aires: Amorrortu editores. Pág. 311.
⁹ Freud, S. (1900). El material y las fuentes del sueño. En:
Interpretación de los sueños. Capítulo V. Obras Comple-
tas. Vol. IV. Buenos aires: Amorrortu editores. Pág. 311.
¹⁰ Ibid. Pág. 311.
¹¹ Ibid. Pág. 311.
PRESENTACIONES
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Dalí, S. (1930) “Complejo de Edipo”
NOTAS
16
Volumen 2 Diciembre 2012
Para su interés:
• Coloquio XXX del Taller del Discurso Analítico de
Puerto Rico: La realidad, ¿qué es?
• Página del Taller del Discurso Analítico de
Puerto Rico: www.taller-discurso-analitico.org
Facebook: Taller del Discurso Analítico de Puerto
Rico Seminario clínico de la Dra. Gómez: enero 2013
Seminario sobre la Ética del Dr. Ramos: febrero 2013
Related Documents