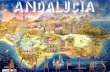315 Representación moderna, paisajes y poblaciones en las acuarelas de la Comisión Corográfica Álvaro Villegas Vélez* Producir un saber sobre la población y el territorio como prerrequisito para el buen gobierno parecía una verdad incuestionable a mediados del siglo xix en la Nueva Granada. La Comisión Corográfica (1850-1859) fue la encargada de esta importante tarea. Agustín Codazzi dirigió tan compleja empresa; él estuvo al mando de un equipo conformado por Manuel Ancízar, quien ocupó el cargo de secretario entre 1850 y 1851, y fue sucedido por Santiago Pérez. Tres fueron los pintores y dibujantes que trabajaron en la Comisión: el primero fue el venezolano Carme- lo Fernández, reemplazado en 1852 por el inglés Henry Price, quien se mantuvo en su puesto apenas por un año y fue sustituido de forma extraoficial por el neogranadino Manuel María Paz desde 1853. El equi- po contó además con los servicios de José Jerónimo Triana, ocupado de las labores botánicas, el peón José del Carmen Carrasquel y un variable y numeroso grupo de baquianos. Codazzi también estuvo acompañado con frecuencia por su hijo Domingo. Las responsabilidades asignadas a la Comisión fueron amplias y complejas, y cada miembro firmó un contrato en el cual se especificaban sus labores. El contrato firmado el 1 de enero de 1850 entre Agustín Co- dazzi y el secretario de Relaciones Exteriores Victoriano de Diego Pare- des contemplaba en su primer artículo que el contratado se comprometía a realizar una descripción completa de la Nueva Granada, elaborar una carta general de esta y un mapa corográfico de cada una de las provincias, * Doctor en Historia y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
315
Representación moderna, paisajes y poblaciones en las acuarelas de la Comisión Corográfica
Álvaro Villegas Vélez*
Producir un saber sobre la población y el territorio como prerrequisito para el buen gobierno parecía una verdad incuestionable a mediados del siglo xix en la Nueva Granada. La Comisión Corográfica (1850-1859) fue la encargada de esta importante tarea. Agustín Codazzi dirigió tan compleja empresa; él estuvo al mando de un equipo conformado por Manuel Ancízar, quien ocupó el cargo de secretario entre 1850 y 1851, y fue sucedido por Santiago Pérez. Tres fueron los pintores y dibujantes que trabajaron en la Comisión: el primero fue el venezolano Carme-lo Fernández, reemplazado en 1852 por el inglés Henry Price, quien se mantuvo en su puesto apenas por un año y fue sustituido de forma extraoficial por el neogranadino Manuel María Paz desde 1853. El equi-po contó además con los servicios de José Jerónimo Triana, ocupado de las labores botánicas, el peón José del Carmen Carrasquel y un variable y numeroso grupo de baquianos. Codazzi también estuvo acompañado con frecuencia por su hijo Domingo.
Las responsabilidades asignadas a la Comisión fueron amplias y complejas, y cada miembro firmó un contrato en el cual se especificaban sus labores. El contrato firmado el 1 de enero de 1850 entre Agustín Co-dazzi y el secretario de Relaciones Exteriores Victoriano de Diego Pare-des contemplaba en su primer artículo que el contratado se comprometía a realizar una descripción completa de la Nueva Granada, elaborar una carta general de esta y un mapa corográfico de cada una de las provincias,
* Doctor en Historia y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
316
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
con sus respectivos itinerarios y descripciones particulares, en un plazo de seis años contados a partir de la fecha, periodo que se ampliaría en un nuevo contrato. A esto se sumaba la presentación anual de los planos de las provincias exploradas, los cuales debían contener la ubicación de los poblados, caminos, cordilleras, selvas y ríos, entre otros, a la par de la descripción de los cantones y los itinerarios provinciales y cantonales (Sánchez, 1999, pp. 238-240).
El contrato de Manuel Ancízar estipulaba que este debía acompa-ñar a Codazzi en sus viajes, pasar en limpio los itinerarios, cálculos y ob-servaciones. Además, se comprometía a realizar dos obras; en primer lu-gar, un diccionario geográfico-estadístico que contuviera la posición de todos los lugares con su temperatura, población, producciones, comercio, vías de comunicación, rentas, obras públicas, nociones generales sobre la organización política, militar, estadística, judicial, crediticia, educativa; y en segunda instancia,
Art. 3o. […] una obra acompañada de diseños, describiendo la espedicion jeográfica en sus marchas i aventuras, las costumbres, las razas en que se divide la poblacion, los monumentos antiguos i curiosidades naturales, i todas las circunstancias dignas de mencionarse. Esta obra esen-cialmente dramática i descriptiva, deberá combinarse con la del Diccio-nario jeográfico-estadístico, de tal modo que ambas den a conocer el pais en el esterior en todas sus faces i especialmente en las que sean adecuadas para promover la inmigración de estranjeros industriosos (Sánchez, op. cit., p. 246).
La mención a una obra dramática y descriptiva no era extraña en un proyecto que se definía como corográfico. Lucia Nuti (1999) ha señalado que la corografía fue definida por Ptolomeo como la creación de imágenes reconocibles de fragmentos singulares del espacio habitado. Esta hacía énfasis en lo concreto, lo particular, lo visual y lo cualitativo; en este sentido se oponía a la geografía, que debía producir un saber cuantitativo y de carácter general. En el siglo xix esta oposición tajante se había disuelto y ambas modalidades se integraban dentro de la pro-ducción de conocimiento sobre las poblaciones y los territorios. En el
317
El Bicentenario de la Independencia
caso de la Comisión Corográfica, esta integración se daba a través del privilegio de los fragmentos (distritos parroquiales, cantones y provin-cias) como camino para llegar a la totalidad (territorio nacional) y en la multiplicidad de medios y prácticas para producir y transmitir el saber elaborado durante los viajes (pintura, descripciones, cartografía, tablas con itinerarios).
Infortunadamente el abrupto final de la Comisión provocado por la muerte de Agustín Codazzi durante la décima expedición (1859) y la negligencia estatal hicieron que los materiales que ya habían sido produ-cidos se dispersaran, perdieran o no fueran publicados. Las acuarelas no fueron una excepción, lo cual ha provocado numerosos interrogantes que atraviesan asuntos tan básicos como la autoría de estas o la cantidad de láminas que conformarían la colección.
La Biblioteca Nacional de Colombia custodia en su acervo 151 imágenes, consideradas tradicionalmente como oficiales. De estas, 30 han sido atribuidas a Carmelo Fernández, 22 a Henry Price y 95 a Manuel María Paz. Efraín Sánchez (1999) considera que de estas últimas unas 22 fueron obra del pintor francés León Gauthier, y diez más fundamental-mente de este pintor, aunque con algún trabajo de Paz, otra más ha sido atribuida al conocido pintor costumbrista Ramón Torres Méndez. Más allá de esta polémica que no es el objeto central de este escrito, está fuera de toda duda —gracias al juicioso trabajo de documentación de Sán-chez— que las pinturas y los dibujos ocasionaron múltiples problemas a Agustín Codazzi, quien no vio resuelta esta situación hasta la contrata-ción oficial de Manuel María Paz en 1855, quien se constituiría en un miembro fundamental de la Comisión.
Sin embargo, las dificultades no pararon allí, pues como ya se afir-mó las imágenes no fueron publicadas y en un sentido estricto nunca cobraron la forma que Codazzi deseaba. Esta no era otra que un libro ilustrado denominado Museo pintoresco e instructivo de la Nueva Granada, el cual contaría con grabados basados en las acuarelas pero con una se-rie de correcciones que él mismo supervisaría en París. Estos grabados irían acompañados de unos textos explicativos, sobre los que Codazzi comentaba:
318
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
No podría pues ni el Sr. Ancízar por no haber recorrido todos los más recónditos lugares de la República, ni los señores Ortiz por iguales motivos, ni ninguno otro en el país, encargarse de dicha obra, sin tener conmigo largas conferencias verbales sobre muchos puntos que hai que tratar para dar a esta obra, no solamente un carácter verdaderamente na-cional, sino hacer conocer las ventajas que la naturaleza le brinda bajo diferentes puntos de vista, i el alto destino a que están llamadas todas las secciones de que se compone la Nueva Granada. De ellas hablaré larga-mente en mi Jeografía jeneral, i daré fuerza i crédito a mis presagios para lo futuro, apoyado, no en ilusiones poéticas producidas por una imajina-ción exaltada, sino en hechos i en cálculos matemáticos, como resultado de los infinitos datos estadísticos que he podido recojer en cada pueblo i de las observaciones que he hecho sobre los lugares, de las cuales aun no he puesto ni una décima parte en las jeografías parciales de cada pro-vincia, porque he reservado esto para la Jeografía jeneral, por la razón de que necesitaba de un cúmulo de nociones i hechos jenerales de toda la República, para poder hablar con propiedad de cada uno de ellos, a fin de ilustrar una obra que debe dar a conocer bajo muchos aspectos a una nación que está en la infancia actualmente (Codazzi, citado en Sánchez, 1999, p. 574).
En esta medida, el Museo pintoresco e instructivo de la Nueva Gra-nada fue concebido como una obra para promover la inmigración a través de la publicación de información sobre las ventajas del territorio neogranadino y las bondades de su población. El dar a conocer y el hacer ver se fundían en un proyecto editorial que buscaba aprovechar el relativamente amplio mercado de publicaciones generosamente ilus-tradas sobre los paisajes o los tipos de países distantes, que los europeos consumían.
La preocupación por el reconocimiento de un lugar dentro del concierto de las naciones civilizadas fue central para los letrados neogra-nadinos. José María Samper lo sintetizaba al quejarse sobre el desinterés de los europeos por conocer las instituciones, la historia, las razas y las castas de las repúblicas colombianas, es decir, de las antiguas colonias ibé-ricas. Para él, era evidente que:
319
El Bicentenario de la Independencia
Las sociedades europeas saben que tenemos volcanes, terremotos, indios salvajes, caimanes, ríos inmensos, estupendas montañas, mosquitos, calor y fiebres en las costas y valles húmedos, boas y mil clases de serpien-tes, negros y mestizos, y una insurrección ó reacción á mañana y tarde. Saben también que producimos oro y plata, quinas y tabaco, y mil otros artículos de comercio. Eso es todo (Samper, 1861, p. 3).
El Museo pintoresco e instructivo de la Nueva Granada puede ser con-siderado, entonces, como un esfuerzo truncado de publicidad nacional, en tanto busca hacer de la Nueva Granada una cosa pública en el mundo
(Academia Española, 1852, p. 571). No en vano los letrados eran habi-tualmente denominados publicistas durante el siglo xix.
A la par de su uso potencial como objetos para atraer extranjeros y dar a conocer la república, estas imágenes también eran consideradas importantes al momento de formar un imaginario sobre la nación. Se trataban, pues, de una ayuda visual para el deseo de construir una comu-nidad imaginada (Anderson, 2006; Restrepo, 1999, pp. 30-58), fraterna en su jerarquización, a través del conocimiento de los tipos, costumbres y paisajes de las diferentes provincias. En este sentido es fácil concluir que la ausencia de circulación nacional e internacional de las acuarelas y la no elaboración de los grabados hicieron que el proyecto de que la Nueva Granada fuera imaginada por dentro y por fuera fracasara.
A pesar de que las imágenes no circularon, es posible dar cuenta de algunas de las condiciones bajo las cuales se realizaron y que hicieron posible una práctica pictórica volcada al medio, en sentido amplio; entre estas se encuentran: el interés ilustrado por la naturaleza, la sacralización romántica del viaje, el creciente interés por las escenas de costumbres y los tipos, el aumento de la circulación y del consumo de la imagen impresa y, particularmente relevante en nuestro medio, la apertura de las nuevas repúblicas americanas a los viajeros de otras naciones (Londoño Vega, 2004).
El dibujo y la acuarela fueron las técnicas usadas para representar pictóricamente los paisajes y los tipos y costumbres, dada su rápida eje-cución y su fácil transporte, lo que permitía elaborar bocetos al aire libre.
320
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
Las obras y los bocetos eran utilizados con frecuencia por varios dibujan-tes y grabadores que los modificaban, y en múltiples ocasiones, luego de utilizados, los originales simplemente se desechaban. Tampoco había una preocupación consciente y sostenida por la autoría y la identificación de los pintores, dibujantes y grabadores (Londoño Vega, op. cit.).
Estas prácticas de producción de imágenes se encuentra, entonces, bastante lejanas de lo que se comprende como arte habitualmente en la actualidad. No hay un interés explícito por expresar a través de las acua-relas la sensibilidad singular de un sujeto ni la de producir objetos visuales calificados como bellos. El carácter de estas imágenes estaría seguramente más cercano al de la publicidad y la ilustración científica. Hacer ver la nación, documentar, registrar y fijar la realidad, obviamente siguiendo ciertas convenciones estilísticas y compositivas, fueron los objetivos prin-cipales de estas imágenes, aunque su sentido y posibilidades no se reduz-can a estos propósitos.
Las convenciones presentes se fundamentaban en dos rupturas rela-tivamente recientes en ese momento, más aún en nuestro medio; por un lado, la autonomización de la pintura paisajística de las representaciones topográficas y de la pintura de historia, y, por el otro, la emergencia de la pintura de tipos y costumbres (Manthorne, 2008, pp. 1-15).
La pintura de paisajes y la de tipos y costumbres, géneros pictóricos modernos, tuvieron en el trabajo de la Comisión Corográfica uno de sus hitos principales en la Nueva Granada. Pero el papel de esta va más allá: en ella se expresa una discontinuidad fundacional con las antiguas moda-lidades de ser de las cosas y con el orden que ocupaban dentro de las re-laciones de saber y de poder. La Comisión se constituyó, en definitiva, en un proyecto propio de una épistémè moderna (Foucault, 1978), en el cual:
La sensibilidad y la razón integran al hombre y a la naturaleza. Después de finales del siglo xviii la naturaleza no puede ser descrita sin hacer referencia al hombre, y el hombre no puede conocer la naturale-za sin tener un contacto directo con ella. Son las sensaciones las que, al producir modificaciones en el sujeto, lo ligan a la naturaleza y realizan el ensamble y la armonía entre la naturaleza humana y los fenómenos naturales (Castrillón Aldana, 2000, pp. 58-59).
321
El Bicentenario de la Independencia
Puede ser útil en este punto reelaborar el concepto de archivo pro-puesto por Michel Foucault. El término archivo no hace referencia aquí al conjunto de documentos producidos por una sociedad, ni al lugar que los alberga, sino a “la ley de lo que puede ser dicho”; el archivo abre así un vasto campo de enunciados posibles, tan amplio que su historización exhaustiva es imposible, pero al mismo tiempo un campo finito en el que no todo puede ser dicho. De forma similar podríamos pensar en un archivo estético que hiciera que todos los sujetos inscritos en él posean ciertas modalidades de percibir y de sentir, que les abren unas posibili-dades tan amplias que ningún sujeto pudiera explorarlas todas pero que al mismo tiempo le cerrará otras que fueron posibles para sus ancestros o que lo serán para sus descendientes. Por supuesto lo que puede ser di-cho y lo que puede ser percibido se entrelazan y se forman mutuamente sin que se confundan, se complementen o se traduzcan por completo; siempre quedan intersticios que impiden decir todo lo que se percibe
(Foucault, 1990; Hernández-Navarro, 2009, pp. 1-59). En el caso neogranadino, las investigaciones de Alexander von
Humboldt marcaron una discontinuidad en la experiencia del paisaje, en las que se apoyó la Comisión Corográfica. A diferencia de la Expedi-ción Botánica (1783-1808) —el mayor proyecto científico en el Nuevo Reino de Granada, en el cual la naturaleza era representada dentro del catálogo que aislaba al espécimen vegetal al extraerlo de su medio como única posibilidad de conocerlo—, Humboldt integró los seres vivos a su ambiente, a través de múltiples asociaciones con otros seres vivos y con elementos inertes (Castrillón Aldana, 2000).
El trabajo de Humboldt y su conversión en una autoridad y, por ende, en principio de autorización, formó una suerte de doxa sobre el paisaje y su representación pictórica y escrita, en la cual el topoi privi-legiado fue el de la variedad de especímenes, de especies y de paisajes. En esta medida, la categoría de lo pintoresco fue central, en tanto estaba asociada a la coherencia dentro de los contrastes del medio tropical. El modelo para componer los paisajes pintorescos también se transformó, dado que ya no era el trabajo de otros pintores sino el conocimiento científico, que haría posible que los pintores no siguieran siendo esclavos
322
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
ni de la tradición ni de la naturaleza, sino creadores de lo que podía ser. A partir de este tipo de conocimiento, ellos podrían, y deberían, incluir en su obra los diferentes elementos que formaban el paisaje siguiendo las premisas de la geografía física. El pintor tenía entonces que interpretar el tipo del paisaje que el paisaje que intentaba representar era, y partir de esta interpretación para pintarlo (Diener, 2008, pp. 59-73).
La apropiación de estos principios por parte de los pintores de la Comisión Corográfica, bajo la férrea vigilancia de Agustín Codazzi, hace posible controvertir la afirmación de Esteban Rozo sobre la hegemonía de la representación neoclásica, con su énfasis en la equivalencia entre lo bello, lo bueno y lo verdadero, en la Comisión. Según Rozo, la conver-sión del orden estético en una metáfora del orden moral, y la utilización de juicios estéticos como punto de partida de los juicios morales demos-traría la primacía de la épistémè clásica en los trabajos de los miembros de la Comisión (Rozo, 1999, p. 96). Si bien es innegable que esta épistémè no había desaparecido completamente, la preocupación por la armonía y el orden, lejos de estar inscrita en este marco, se vinculaba con la inte-gración de los vivientes a su medio y con el interés por el ejercicio del biopoder, asuntos ambos de carácter moderno.
La hegemonía de la modernidad dentro de los trabajos de la Co-misión es reconocida implícitamente por Rozo, cuando muestra cómo el medio se convierte en una fuente de sensaciones y placeres, solamente posible en un contexto en el cual los sentidos tengan un papel privile-giado en la experiencia del mundo y la percepción de la naturaleza y de los seres humanos (Rozo, 1999, p. 73). Es decir, una sensibilidad nueva, moderna, solo posible para la figura del Hombre, figura que da forma al proyecto dirigido por Codazzi. Esta transformación antropológica de profundo calado está unida indisolublemente a una modificación en el archivo estético ya mencionado, abordable solo desde una estética im-pura, preocupada por las afecciones que el medio produce en los seres humanos y los derrames que estos producen en los medios, entendidos aquí simultáneamente como los entornos pero también como los medios expresivos: escritura y pintura, dado que la cartografía será dejada de lado en este texto (Kessler, 2000; Le Breton, 2007; Leroi-Gourhan, 1971; Mandoki, 1994; Pardo, 1992, Villegas Vélez, 2011).
323
El Bicentenario de la Independencia
paisajes y tipos
La emergencia de una nueva sensibilidad y las transformaciones en el ar-chivo estético hicieron posible relaciones inéditas con el paisaje y con la historia antigua. Las antigüedades ya no fueron necesariamente ídolos o evidencias que condensaban la presencia del maligno; también podían ser, y eso fueron para los miembros de la Comisión y algunos otros letrados a mediados del siglo xix, objetos artísticos y testimonios de las acciones de los seres humanos del pasado, lo que les daba un valor científico e históri-co, convirtiéndolos en objetos de estudio a partir de los cuales era posible construir un discurso, producir sentido, desplegar un saber y elaborar unas imágenes. Eran, como lo sintetizó Agustín Codazzi, símbolos materiales (Codazzi, 2003a, pp. 267-293). No es para nada extraño, entonces, que dentro de las 151 láminas conservadas se encuentren cuatro que repre-sentan antigüedades: Mucuras de los indios, Diosa de oro, Ídolos de los indios y Antigüedades de loza, todas elaboradas por Henry Price en 1852 como resultado de la expedición por las provincias que poco tiempo después se convertirían en el Estado de Antioquia, uno de los estados con una mayor tradición en la búsqueda, tráfico y coleccionismo de antigüedades.
Sin embargo, la representación de piezas aisladas a modo de ca-tálogo no fue la preocupación central de la Comisión al momento de hacer visibles las antigüedades neogranadinas; uno de sus objetivos ex-plícitos fue el registro escrito y pictórico de los monumentos antiguos. No en vano Manuel Ancízar exploró El Infiernito, excavó una sepultura indígena con el objeto de realizar estudios frenológicos y describió dos piedras pintadas. Ante la casi total inexistencia de grandes monumentos construidos como los de Perú o México, el paisaje es “historizado” a través de elementos naturales que fueron marcados por las prácticas del grupo indígena que en ese momento se solía designar como chibcha. La Peregrinación de Alpha por las provincias del norte de la Nueva Granada en 1850 i 1851, que corresponde a la obra dramática y descriptiva que Ancízar se comprometió a escribir en su contrato, puede ser leída desde esta perspectiva como un recorrido en el cual el espacio remite constan-temente al tiempo:
324
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
Poco antes de avistarse Tausa se pasa el “Boquerón” que lleva su nombre, rotura violenta de la cordillera, en la dirección S.-N. A la derecha sombrea el camino un gran peñón avanzado, que antes constituía el cora-zón del alto cerro: a la izquierda yacen amontonados en una profundidad los fragmentos confusos de la derruida eminencia: el estrecho y desigual camino rodea el peñón, formando un áspero desfiladero en que un puña-do de hombres resueltos podrían rechazar fuerzas numerosas. Por los años de 1540 los indígenas de Tausa, Suta y Cucunubá, concertaron un alza-miento contra los españoles, más para resistirles y librarse de la cruel su-jeción a los repartimientos que para atacar a los insufribles dominadores. Retiráronse con sus familias y mantenimientos al Peñón de Tausa, y en él se fortificaron haciendo acopio de piedras y peñascos para rodarlos sobre los odiados enemigos. Cien españoles salieron de Santafé en demanda de los indios rebelados, y después de una desesperada resistencia quedaron aquellos infelices rotos y desalojados, con gran mortandad de hombres, mujeres y niños […]. El recuerdo del sangriento suceso me hizo pasar el desfiladero con cierta veneración por la memoria de los vencidos, defen-sores de su patria y hogares y de la santa libertad, por entonces perdida. Al pie del Peñón detuve el caballo, procurando imaginarme la situación de los asaltados y el trance del combate, que sin duda fue recio y peli-groso mientras los pertinaces conquistadores trepaban aquellos peñascos y laderas verticales. El viento, encajonado en el desfiladero, mugía contra las concavidades y ángulos salientes de la roca, y en la cumbre agitaba con sordo y prolongado rumor los árboles enanos que la coronan. Pare-cíame oír el clamor de los combatientes, tumultuario en lo alto, ronco y amenazador en lo bajo de la casi inaccesible fortaleza. La ciencia de la destrucción triunfó del mayor número, y la yerma soledad se estableció donde antes era poblado y resonaban los cantares de las inocentes indias y la risa de sus inmolados hijos (Ancízar, 1853, pp. 16-17).
Henry Price, quien no hizo parte de la expedición que relató An-cízar, realizó un boceto sobre el boquerón de Tausa. Tal vez porque este pintor no visitó el lugar, y por su poco tiempo de permanencia en la Co-misión, esta obra no pasó de ese estado inicial. Manuel María Paz, por su parte, pintó dos acuarelas que muestran claramente el interés de Agustín Codazzi y sus compañeros por brindarle un espesor temporal a la nación
325
El Bicentenario de la Independencia
a través de la historización de su paisaje. En estas acuarelas es posible apreciar, además, la íntima relación entre las imágenes y la escritura, en especial en los esfuerzos por fijar el sentido o aunque sea limitarlo a través de la inscripción de texto escrito en las láminas. En la acuarela titulada Laguna de Siecha, se puede leer la siguiente inscripción: “Lugar rélijioso de los antiguos Chibchas, en donde se creé que ofrendaban oro a sus divinidades. Se ha emprendido su desagüe. Está a 3455m. sobre el nivel del mar”; en la acuarela Laguna de Guatativa, se lee a su vez: “Célebre por haber sido lugar de adoracion de los aborijenes, corriendo la tradicion de que estos arrojaron en ella grandes riquezas, por lo cual se ha emprendido su desagüe varias veces. Su altura sobre el nivel del mar es de 3139”. Co-dazzi agregó en su informe que la altura antes del desagüe era de 3.199 msnm, y que todos quienes la habían desaguado, desde Hernán Pérez de Quesada, habían obtenido alguna ganancia (Codazzi, 2003b, p. 224).
A diferencia de sus antecesores y de la mayoría de sus contem-poráneos, los miembros de la Comisión realizaron una descripción y una documentación científica de las antigüedades indígenas, según los parámetros de la época, lo cual los alejó de valorarlas como huellas de la idolatría prehispánica o como simples piezas o lugares con valor mo-netario. Para ellos se trataba de paisajes y objetos con valores históricos que debían ser estudiados, aunque, como lo recordaba Manuel Ancízar, el desinterés por estos asuntos era prácticamente imposible de combatir
(Ancízar, op. cit., p. 342).La representación pictórica y escrita de las lagunas cobra un mayor
sentido si se relaciona con las piedras grabadas y pintadas que fueron ob-jeto de atención por parte de la Comisión Corográfica. Carmelo Fernán-dez elaboró dos acuarelas sobre piedras ubicadas en las provincias de Vélez y de Tundama; Manuel María Paz realizó cuatro pinturas, correspondien-tes a una piedra situada en la provincia de Neiva y tres en la provincia de Bogotá. De nuevo la relación entre la imagen y la escritura es fundamen-tal para interpretar las acuarelas. Todas las láminas tienen una inscripción relativamente larga que explica a grandes rasgos el significado asignado por las sociedades indígenas a los dibujos o grabados que hicieron en las piedras. Esta explicación se amplía en los escritos de Ancízar y Codazzi.
326
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
En términos generales, se puede afirmar que las marcas sobre las piedras fueron consideradas como evidencias del origen lacustre de las planicies de las provincias centrales de la Nueva Granada, a la par que una muestra del afán testimonial de los pueblos que habitaron estos lugares. Codazzi, según Ancízar, afirmó al respecto:
Cerca de este pueblo [Pandí] hay un grupo de peñascos sumamen-te curiosos, tanto por su forma rara y particular, como por los jeroglíficos que contienen, los cuales dan la cara al Boquerón por donde hoy pasan el río Sumapaz y las aguas que vienen del valle de Fusagasugá para fluir al Magdalena. Estos jeroglíficos, pintados con tinta roja indeleble como la de la piedra de Saboyá, cerca del lago de Fúquene, contienen el símbolo chibcha de aguas abundantes, que consiste en la figura de una rana con rabo y las patas abiertas, y además un sol y un escorpión acompañados de muchos caracteres cuya significación se ignora. La situación de este mo-numento semejante a la que ocupan otros iguales erigidos en los lugares en que se ven destrozos causados por irrupción de aguas copiosas, induce a creer que historiaba a los indios el cataclismo producido por el súbito derrame del lago de Sumapaz […] (Codazzi, 2003b, p. 182).
Las pictografías y los petroglifos, también el Salto de Tequenda-ma pintado por Manuel María Paz, eran signos que conmemoraban una catástrofe geológica. Ancízar planteó, siguiendo a Codazzi, que eran monumentos mudos para la historia indígena, pero expresivos para el observador y elocuentes para el geólogo (Ancízar, 1853, p. 297). Su mu-dez se debía a la destrucción de los archivos chibchas por parte de los conquistadores. Las afirmaciones de Codazzi y Ancízar se sustentaban, parcialmente, en los trabajos del clérigo José Domingo Duquesne sobre el calendario muisca.
A la par de la preocupación por el paisaje, que le daba espesor tem-poral a la nación, un paisaje que parecía por fuera de la historia también cobró un interés especial para los miembros de la Comisión: se trataba del desierto. Este interés estaba íntimamente vinculado a la pregunta por la debilidad o la fortaleza de la naturaleza y de la población americana, que sostuvieron filósofos, naturalistas y clérigos durante el siglo xviii y
327
El Bicentenario de la Independencia
comienzos del siglo xix, debate conocido como la disputa del Nuevo Mundo (Gerbi, 1982). En esta disputa la posición mayoritaria defendió la idea de que la naturaleza en América avasallaba a la sociedad que no había podido hacerla rendir al imperio de la historia.
Con el correr del siglo xix, los trabajos de los viajeros naturalis-tas, de los ensayistas cercanos al evolucionismo social y de los médicos más atentos a las particularidades americanas, africanas y del sur de Asia, hicieron posible el surgimiento del trópico como una categoría geo-gráfica singular que se caracterizaba por poseer unas enfermedades, una población y unos paisajes que se identificaban como tropicales casi de inmediato, y que eran considerados ontológicamente diferentes de los presentes en las zonas con variaciones estacionales (Arnold, 2001; Cas-trillón Aldana, 2000, Stepan, 2001). El argumento era en buena medida
Figura 1. Piedra errática en las cercanías del pueblo de Pandí.
Manuel María Paz. Piedra errática en las cercanías del pueblo de Pandí, cerca de otro grupo, con jeroglíficos de los indios,
volteados todos hacia el Boqueron por donde hoy baja el Sumapaz al Magdalena. Lámina 112 de la Comisión Corográfica.
Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia.
328
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
tautológico; algunas zonas del mundo eran tropicales por la presencia de unas enfermedades, poblaciones y paisajes particulares, las cuales eran a su vez marcadores de la tropicalidad porque se presentaban exclusivamente o con mayor frecuencia en estas zonas.
La importancia de Alexander von Humboldt es de nuevo central para comprender la invención de la tropicalidad. El geógrafo prusiano inauguró la experiencia moderna de los paisajes, pero no rompió con los argumentos que naturalizaban a América y relegaban a los seres hu-manos a un segundo plano. Los relatos y las imágenes asociadas a estos publicados por Humboldt hacen de América un continente sometido a la naturaleza. Las relaciones paisajísticas que se destacaron fueron aquellas que vincularon las plantas con las condiciones de su crecimiento y distri-bución espacial, mientras los seres humanos yacían en las sombras o eran apabullados por un paisaje aterrador y atrayente. Los viajeros decimonó-nicos británicos, posteriores a Humboldt, aprovecharon estas representa-ciones para argumentar la necesidad de explotar los recursos americanos bajo la égida del imperio y de los intereses comerciales que representaban
(Pratt, 1992).Los miembros de la Comisión Corográfica se apropiaron de estas
ideas de forma creativa y acorde a sus posibilidades; para ellos el paisaje neogranadino era complejo, y en él se presentaban poblados de cierta grandeza, bellos y productivos campos de cultivo, zonas que estaban sien-do paulatinamente conquistadas por los hombres y, claro está, desiertos que dificultaban el progreso de la nación. Los desiertos se configuraron como una categoría paisajística que no remitía a características climáti-cas o geomorfológicas como se podría pensar en un primer momento, sino a las relaciones que establecían los seres humanos con un medio. En esta medida, los desiertos eran lugares deshabitados, más exactamente despoblados de grupos humanos que se impusieran sobre la naturaleza, imposición que generalmente comenzaba con los títulos de propiedad. Así los desiertos se superponían casi exactamente con los baldíos, cuya delimitación fue otra de las misiones principales de la Comisión.
Los desiertos se constituyeron, de esta forma, en paisajes de las afecciones extremas. En los escritos estaba claro que los viajeros eran apa-
329
El Bicentenario de la Independencia
bullados por las altas temperaturas y las numerosas plagas y alimañas en los desiertos de las tierras bajas, y que se esforzaban hasta el cansancio por respirar, mientras percibían cómo su voz se perdía en los abismos de esos otros desiertos que eran los páramos. Experimentar estos paisajes fue para los miembros de la Comisión la sumisión a un vaivén entre la sensación del mundo y la sensación de ellos mismos, en el que se tejía una relación de continuidad entre la densidad material del paisaje y la densidad de la carne, y una interacción entre los sentidos y el sentido social, en la cual sus cuerpos se sensibilizaban de forma exacerbada, y la pequeñez de los seres humanos quedaba suficientemente demostrada:
Junto a la Sierra el frailejon se multiplica, se apodera esclusivamen-te del terreno i adquiere proporciones de árbol, levantando su inmóvil copa sobre largos i embetunados troncos. El suelo se encuentra removi-do i sembrado de fragmentos lisos de rocas, que revueltos con arenas i margas forman una especie de cercas paralelas a la base de los cerros, de cuyos costados abiertos han sído arrancadas i arrastradas por una fuerza lenta i perseverante: estas son las morenas que acompañan a los neveros i quedan, despues que las nieves han desaparecido, atestiguando a lo ancho de los valles que allí existieron yelos eternos, como sucede en algunos puntos de los Pirineos i Alpes, que hoi no son nevados. Nos hallábamos a 4,300 metros de altura i 5° centígrados de temperatura: el frailejon habia quedado atrás: los liquenes aparecian a trechos al abrigo de las peñas i rara vez salian de las hendeduras las cortas i retorcidas ramas de algun arbus-tico sólido i lustroso, como el acero pulimentado. el aire es allí quieto, insuficiente para la respiración ajitada por el ejercicio, de donde procede el desfallecimiento que sufren las personas i las bestias, llamado chacuá, perdiendo el tino i el equilibrio: la atmósfera tan diáfana, que las distan-cias se equivocan, juzgando mui de cerca los objetos lejanos: ni un ave, ni un ruido de vida perturba la solemne soledad; i la voz humana se trasmite clara i sin rival por el espacio (Ancízar, op. cit., pp. 243-244).
Frailejones, líquenes, morenas y nieves perpetuas, cada uno ubica-do en el sitio que le correspondía y relacionándose de formas precisas con los otros elementos, muestran que el conocimiento científico era necesario para la composición de los paisajes, y que su representación
330
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
Figura 2. Vista del nevado de Chita.
Carmelo Fernández. Vista del nevado de Chita i del gran nevero que tiene hácia Guicán. Lámina 33 de la Comisión Corográfica.
Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia.
pictórica debía tener como propósito central la coherencia en la descrip-ción fisiognómica de la naturaleza, principio que provenía de los trabajos de Humboldt como ya se ha planteado, y que acerca la categoría estética de lo pintoresco a la de lo sublime en los territorios neogranadinos, en tanto estos paisajes son al mismo tiempo coherentes en su diversidad, al tiempo que confrontan de forma extrema, casi violenta, a los viajeros que buscan hollar su suelo, haciéndolos total o parcialmente inaccesibles.
A la alteridad paisajística se sumaba la diferencia de los pobladores de estos espacios desiertos. Justamente al amparo de la Sierra Nevada del Cocuy, del cual el nevado de Chita hace parte, vivían los tunebos, quienes:
Son todos grandes de cuerpo i vigorosos, i trafican un camino que atraviesa la Sierra por donde no hai nieve, el cual termina súbitamente interrumpido por un ramal inaccesible i fragoso que, arrancando desde las cumbres nevadas, se prolonga sobre los Llanos i forma la barrera de separacion entre los Tunebos i sus tradicionales enemigos los blancos. En frente del punto en que parece concluir el camino hai un muro estrati-
331
El Bicentenario de la Independencia
forme, casi vertical, de más de 200 metros de elevación i apénas adornado por algunos arbustos adheridos a las divisiones horizontales de la peña, salvo en una faja o rastro en que desde la cumbre al pié se nota usada i trajinada la muralla i perforada con una serie de pequeños agujeros al-ternados, labrados de propósito. ¡Cosa increíble! Este es el camino de los Tunebos. El indio lleva cargadas las espaldas con tres i aun cuatro arrobas de peso, toma resuello al pié del peñon, mide con la vista la dirección del rastro i, sin vacilar un punto, comienza a trepar a guisa de rana, metiendo la punta de los piés i cuatro dedos de las manos en sus correspondientes agujeros, e izándose de seguido hasta la encumbrada cornisa. Para bajar emplean un método aún mas peligroso: llegados al borde del abismo toman en cada mano un largo bordon de macana i los adelantan como sonda hasta encontrar dos de los agujeros en el muro, afianzan los bor-dones, adelantan un poco el cuerpo sobre el precipicio i se dejan correr por las macanas hasta llegar con los talones a los agujeros: afirmados allí, vuelven a adelantar los bordones i a deslizarse más abajo, i así descienden sucesivamente al pie del peñon. No hai cazador de venados, ni hombre alguno del campo que se atreva a imitarlos (Ancízar, op. cit., pp. 249-250).
Luego de que Ancízar y Codazzi se encontraran con dos indígenas tunebos, Codazzi señaló: “Es preciso visitar a esta jente, invadiéndolos por Casanare” (Ibid., p. 252). Justamente la otra acuarela existente del nevado de Chita tiene la inscripción “Provincia de Casanare. Vista de la Sierra Nevada de Chita o de Güican tomada desde Moreno”.
Los desiertos, tal como está implícito, estaban habitados. Muchos de sus pobladores eran indígenas, ya fueran “reducidos” o “salvajes”. Estos sujetos interpelaban con toda su alteridad a los miembros de la Comisión Corográfica, pero esta interpelación se daba en una lengua desconocida, literal y metafóricamente, y provenía de un territorio considerado recón-dito, lo que hacía la situación aún más acuciante dados los objetivos de la Comisión. Codazzi reconoció entonces la necesidad, en su viaje al terri-torio del Caquetá, de apoyarse en las informaciones proporcionadas por colonos como los hermanos Mosquera, del comandante Quintero, quien se había desempeñado como prefecto, y del presbítero Albis. Con estas informaciones y su reducida experiencia de campo, Codazzi hizo enor-
332
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
mes esfuerzos por traducir lo que decían los indígenas, especialmente los “salvajes” a través de la conversión de las acciones y de los cuerpos no domesticados por la nación y el capital en un texto en el cual se pudiera interpretar una serie de mensajes cifrados (de Certeau, 2006).
En las acuarelas, el lenguaje no escrito del cuerpo pasaba por un código binario que oponía el estar vestido al estar desnudo y que ob-viamente marcaba como el lugar de positividad al primer término, apo-yándose, desde luego, en la escritura. Los cuerpos de los salvajes eran animalizados. Siguiendo de nuevo a Humboldt, Codazzi planteó que los individuos de estos grupos eran prácticamente indistinguibles y esta in-distinción era producto de un fenómeno que también se daba entre los animales: en las especies silvestres la reproducción se daba entre espe-címenes cercanos y semejantes, lo que hacía más estable y homogénea su apariencia, mientras los animales domésticos presentaban una gran variedad morfológica entre sus razas, dados los cruces entre individuos disímiles. Esto mismo pasaba con los seres humanos.
Sin embargo, esta homogeneidad tenía, también, un aspecto posi-tivo: ningún indígena presentaba las deformidades, llagas o úlceras “que afligen en extremos a las razas mezcladas, ni menos el coto símbolo de la degradación humana” (Codazzi, 1996, p. 187). Incluso las huellas de la edad eran menos perceptibles que en los criollos.
Manuel María Paz pintó a los coreguajes en medio de una fiesta y desde la inscripción en la lámina se resaltó su gusto por adornarse, he-cho que es enfatizado también por el informe recientemente citado, en el cual se señaló que ambos sexos prestaban gran cuidado a su imagen a pesar de andar desnudos y pintados.
Codazzi agregaba:
Estos indios van también sin vestido usando el fono en forma de un ancho cinturón del cual pende el delantal, y sus mujeres enteramente desnudas excepto las casadas que llevan por distintivo una concha de na-car por delante; son bien formados, ágiles y buenos bogas. […]. Extraen bastante cera blanca, con cuyo producto se procuran herramientas, cha-quiras y espejos. Con la leche de un árbol se quitan las cejas hombres y mujeres (Codazzi, 1996, p. 166).
333
El Bicentenario de la Independencia
Figura 3. Indios Coreguajes.
Manuel María Paz. Indios Coreguajes, con sus adornos. Lámina 45 Comisión Corográfica.
Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia.
De nuevo, y tal como parece ser el propósito de Codazzi, la repre-sentación pictórica adquiere buena parte de su sentido por su relación con la letra. Sin recurrir a esta, sería difícil determinar que se trata de cinco hombres y dos mujeres casadas, al tiempo que se justifica que las figuras humanas tengan una fisonomía tribal más que individual, como correspondía a su estado silvestre según los planteamientos revisados más arriba. Que el motivo sea una fiesta tampoco es gratuito, ya que estas fueron también consideradas un indicador claro del lamentable estado de estas poblaciones, dadas a los bailes y a las borracheras. Pareciera ser que la única posibilidad de representar pictóricamente a los indígenas salvajes remitiera a las fiestas o a actividades como la caza y la recolección; mien-tras los indígenas reducidos aparecían en acuarelas que resaltaban que estaban vestidos y que desempeñaban otro tipo de actividades, como en Territorio de Caquetá. Indios andaquíes reducidos sacando pita en Descanse. Las
334
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
láminas y las descripciones muestran claramente que el estado de salva-jismo o relativa civilización estaba estrechamente vinculado a la relación que los grupos humanos establecían con su entorno. Desde esta perspec-tiva, los seres humanos podían ser definidos desde el trabajo o desde su aparente ausencia.
Agustín Codazzi concentró el problema de la baja productividad de los indígenas en la falta de necesidades y el predominio de la fabri-cación familiar de casi todos los objetos que utilizaban: “El indio se cree feliz y rico desde el momento en que posee una compañera, una canoa, un perro, un hacha, un machete, un cuchillo, un arco, la bodoquera, unos anzuelos, una atarraya y un pote de veneno” (Codazzi, 1996, p. 189). En esta medida, esta población era la antítesis del homo œconomicus, deficien-tes tanto como productores como consumidores, puesto que no opera-ban según una lógica del trabajo, el intercambio mercantil y el consumo, sino desde la del exceso y el derroche ritual o festivo, para regresar al motivo anterior.
Al respecto, es valioso y literalmente ilustrativo tener en cuenta también las acuarelas dedicadas a la población negra de la provincia de Chocó, en las cuales se resaltó su desnudez y gusto por el licor y la diver-sión; véase en particular Provincia del Chocó. Venta de aguardiente en el pueblo de Lloró, de Manuel María Paz. Tanto en el territorio del Caquetá como en la provincia del Chocó, la dicotomía civilizado (aunque fuera parcial-mente) / salvaje, se podía transformar, según el contexto en: vestido / desnudo, sedentario / nómada, trabajador / improductivo, nacionalizado / por nacionalizar. En buena medida, cada oposición era intercambiable por las otras y resaltaba la alteridad radical de quienes se encontraban dentro del territorio patrio sin pertenecer enteramente a este.
Los tipos populares suscitaron un hondo interés en los miembros de la Comisión Corográfica. Julio Arias (2005) ha planteado que los le-trados a mediados del siglo xix inventaron al pueblo nacional como un Otro en permanente vaivén entre lo distante y lo cercano, vaivén desde el cual se podía elaborar una diferencia manejable y definir los márgenes poblacionales y simbólicos de la nación. Para este autor, los tipos popu-
335
El Bicentenario de la Independencia
lares representan simultáneamente la variedad y la unidad nacional, las particularidades fruto del mestizaje dentro de lo neogranadino.
El mestizaje emergió entonces como el tropo privilegiado de la retórica nacional(ista) en el siglo xix, a pesar de la desconfianza que la mezcla racial traía consigo, era considerada la principal opción de refor-ma poblacional, la cual debía ser reforzada desde la perspectiva liberal en la que la Comisión se inscribía, con la instrucción pública de carácter práctico. El mestizaje era la metáfora de la fusión de poblaciones y es-pacios anteriormente separados, y funcionaba, además, como una crítica al régimen colonial. Para Andrea Junguito (2008), la dificultad de repre-sentar pictóricamente el mestizaje era una de las razones por las cuales las imágenes no podían ser publicadas sin texto, ya que en este la mezcla racial podía ser presentada como un proceso que se desplegaba a través del tiempo y que permitía el tránsito de una sociedad colonial confor-mada por castas rígidamente separadas, a una república conformada por ciudadanos mestizos blanqueados. Este proceso temporal no era fácil de representar pictóricamente, más cuando la pintura de castas no era ya una opción viable, menos en la Nueva Granada en la cual no hacía parte de la tradición.
La convergencia de variaciones regionales, raciales, de clase y de oficio dentro de los tipos populares hizo particularmente compleja su representación pictórica, puesto que cualquier conjunto de personas “pintoresco” y con ciertos rasgos compartidos podía ser un tipo. Era necesario, pues, una caracterización detallada de sus vestidos, fisionomías, prácticas y gestos. Las acuarelas de tipos populares fueron elaboradas por los tres pintores de la Comisión, y corresponden a las provincias que lue-go harían parte de los Estados de Santander, Boyacá y Antioquia; también hay una de la ciudad de Popayán, es decir, los tipos están asociados a los espacios nacionalizados y las acuarelas están estrechamente vinculadas a la pintura costumbrista que se desarrollaba en esos momentos en las princi-pales capitales, aunque también se diferenciaban de estas en tanto estaban asociadas a otro tipo de relatos y poseían otras intenciones como se ha planteado páginas atrás, relatos e intenciones que solo eran posibles en la
336
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
conjunción de un archivo de enunciados y un archivo de percepciones sensibles modernos.
Estas acuarelas se caracterizan por la centralidad de las figuras hu-manas dentro de la superficie pictórica, y por la fuerte integración de estas con su entorno. Esta integración generalmente se consigue a través de la asociación de la figura con una actividad productiva precisa que se está desarrollando dentro de la lámina; así encontramos agricultores trabajando en cultivos de maíz, trigo, cacao y anís, mineros, comerciantes, arrieros y tejedoras.
Así es que en este gremio, interesante bajo muchos aspectos, se hacen notables el esmero en el vestir de telas finas, i cierta dignidad en el porte i modales, sujerida por el sentimiento de la independencia i el laudable orgullo del propio mérito, modesto, inofensivo i callado, no ese orgullo petulante de las mediocridades vanidosas que se ajitan, i se pregonan, i oprimen a los demás con su enfadoso individualismo. La tejedora permanece toda la semana en su casa, ora sentada en la sala ba-rrida i pulcra, sobre una esterilla momposina, cabe la cual está una taza de agua para remojar la paja mientras confecciona la copa del futuro sombrero, ora invisible terminándolo a puerta cerrada, pero anunciando su afan i su esperanza con alegres cantares interrumpidos i variados cada rato, como quien tiene la atención puesta en otra cosa. Llega el sábado: el sombrero se ha terminado en mitad de la noche anterior a la luz de un candil; la jóven tejedora peina desde temprano su cabellera de ébano, dividiéndola en dos trenzas magníficas que deja caer a la espalda: ciñese a la breve cintura las enaguas profusas de muselina o zaraza fina, no tan lar-gas que al andar no descubran el arqueado piececito metido al descuido en una alpargata blanca i diminuta: cúbrele el firme busto una camisa de tela blanca, entre opaca i transparente, ribeteada con flores i calados, obra de sus incansables dedos, i puesto al desgaire un pañolon bien matizado, sale despejada i risueña, ladeando en la cabeza el sombrero que para sí ha tejido poco a poco los domingos con todo el primor de su arte, tenien-do escogida de antemano la brillante cinta que lo adorna, i se encamina para la plaza en busca de los compradores de sombreros, quienes la espe-ran sentados con aparente indiferencia en la esquina de la tienda, i junto al taburete la rolliza mochila de reales, elocuente aunque mudo reclamo.
337
El Bicentenario de la Independencia
El sábado es dia de pocas ventas porque las tejedoras van, más bien que a negociar, a esplorar el campo del mercado calcular la estensión de la demanda i contraminar la confabulacion de los mercaderes para no pasar de cierto precio mínimo. La tejedora no se deja engañar por la indiferencia postiza de sus contrarios: sabe que ellos deben completar con urgencia las partidas de sombreros exigidas por los comerciantes de Cúcuta i opone los incalculables ardides mujeriles al cómico estoicismo de los mochileros. Estos, que de cierta hora en adelante comienzan a so-bresaltarse, llaman, se sonríen, dicen cariños, i cuando llega el domingo acaban por sucumbir, olvidando sus pactos de oferta i tomando cuantos sombreros alcanzan, ántes que sus rivales se los lleven (Ancízar, op. cit., pp. 398-399).
Esta acuarela representa todo un programa educativo y laboral para las mujeres de las provincias nororientales, que es posible sintetizar en la
Figura 4. Tejedoras y mercaderes de sombreros nacuma en Bucaramanga.
Carmelo Fernández. Tejedoras i mercaderes de sombreros nacuma en Bucaramanga – Tipos, blanco, mestizo i zambo. Lámina 137 Comisión Corográfica.
Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia.
338
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
comparación que realizó Ancízar entre el cantón de Bucaramanga con sus mujeres trabajadoras, gracias a la labor civilizadora de un sacerdote que introdujo esta actividad solo treinta años antes de la visita de la Co-misión, con el cantón de El Socorro, lleno de mujeres pobres que ante la falta de oportunidades se veían, según este letrado, impulsadas a entregar-se al vicio para prolongar unos cuantos años su existencia sobre las ruinas de la moral. Para él, la persecución y el castigo al que se veían sometidas estas mujeres era un crimen aun mayor que el que ellas cometían, dado que nada se había hecho para salvarlas. La apertura de escuelas gratuitas de artes y oficios y el consejo de las personas ilustradas eran suficientes y necesarios para mejorar las condiciones de vida de una población natu-ralmente buena y laboriosa.
La inscripción de la lámina: Tejedoras y mercaderas de sombreros na-cuma en Bucaramanga – Tipos blanco, mestizo i zambo, y el énfasis en que las trabajadoras son mujeres, muestran que el proyecto económico de la Comisión Corográfica resaltaba las diferencias sociorraciales y de género, al tiempo que las domesticaba al hacer de la población nacional, aunque sea en un plano utópico, un conjunto de pequeños productores y consu-midores más allá de sus diferencias. Incluso la alteridad encarnada en los negros e indígenas de los paisajes desiertos debía con el tiempo desapare-cer al convertirse estos en sujetos “útiles” a la patria, ya que su indolencia se debía a su aislamiento histórico y era, por tanto, reversible.
Las imágenes de los tipos populares se contraponen notoriamente a las de los personajes notables. Estas acuarelas que también presentan con gran detalle los gestos distinguidos y el vestuario (véase por ejemplo el miriñaque y el corsé en algunas de las mujeres o los finos sombreros en los hombres), tienen como primera característica por destacar una menor integración con el entorno en el que se ubica la figura. Salvo una acuarela: Tundama. Habitantes notables, todas las figuras humanas son representadas en interiores; pareciera ser que las figuras de esa burguesía emergente fueran difícilmente imaginables y representables fuera de los espacios interiores y posiblemente domésticos, más exactamente fuera de los salones u otros ámbitos de socialización; pero paradójicamente, salvo una acuarela de Henry Price con el texto Medellín, los interiores son casi
339
El Bicentenario de la Independencia
Figura 5. Notables de la capital.
Carmelo Fernández. Notables de la capital. Lámina 140 Comisión Corográfica.
Fuente: Biblioteca Nacional de Colombia.
340
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
invisibles, en varios casos apenas sugeridos por unos pocos muebles o por algunas líneas trazadas en el suelo.
Otra diferencia con los tipos populares son las actividades que de-sempeñan los miembros de las élites. Los habitantes notables de Tundama parecen estar en medio de un paseo, mientras los notables de las otras acuarelas se encuentran conversando plácidamente con sus pares; ningu-no de estos personajes está trabajando. El ocio se presentaba aquí como signo de distinción, y la cortesía como característica de estos sectores, a diferencia de la necesidad de exhibir e incitar al trabajo en los tipos po-pulares. Aquí se podría encontrar un límite de la retórica liberal y moder-na de valoración del trabajo que chocaba, y posiblemente se combinaba, con una urbanidad con trazas señoriales en las que el trabajo o, mejor aún, su exhibición pública, conservaba todavía un carácter ambiguo.
Una tercera característica de estas acuarelas es la racialización de la “notabilidad”. Sin excepción, todos los personajes calificados como notables tienen un tono de tez claro. De nuevo encontramos un límite a la retórica igualitaria y liberal, y una continuidad con las modalidades señoriales que harían visibles, aunque no explícitas, las dificultades que la alteridad étnico-racial traía a la movilidad social. No obstante, se debe recordar que los grabados que debían producirse a partir de estas pinturas tenían como uno de sus principales propósitos la atracción de inmi-grantes europeos seguramente propensos e interesados a las conversiones más o menos inmediatas y transparentes de “capital racial” por capital socioeconómico.
refLexiones finaLes
Los escritos y las acuarelas elaboradas por la Comisión Corográfica son parte central del esfuerzo por organizar y jerarquizar la diversidad terri-torial y poblacional de la nueva república desde una épistémè hegemóni-camente moderna que permitió la inclusión de objetos, sujetos, discursos y sensaciones antes impensables para los funcionarios borbónicos e inclu-so para Francisco José de Caldas.
341
El Bicentenario de la Independencia
Lastimosamente, las dificultades que los gobernantes de turno le impusieron a la Comisión, sumadas a la prematura muerte de su direc-tor, hizo que los resultados obtenidos no fueran tan completos y valio-sos como lo pudieron ser de haber contado con mayor suerte y apoyo estatal.
A la par, Agustín Codazzi y sus compañeros se tuvieron que en-frentar también a las dificultades intrínsecas a su proyecto. Las dos prin-cipales fueron las limitaciones para expresar el devenir temporal en las imágenes fijas y el carácter polisémico de estas. Anteriormente se planteó que algunas acuarelas contribuyeron a la “historización” del espacio, pero estas acuarelas remitían siempre al pasado, mientras la Comisión debía también imaginar una nación posible o virtual. La inexistencia en el ar-chivo estético de una pintura con funciones prospectivas hizo imposible la representación del mestizaje y de la expansión de los terrenos cultiva-dos; en ese sentido las transformaciones de la población y del territorio solo podían ser descritas y no mostradas.
Sin embargo fue, al parecer, la polisemia lo que más preocupó a Codazzi. Barthes ha planteado que todas las imágenes poseen una cadena flotante de significados, de la cual los espectadores pueden seleccionar unos e ignorar otros. Para guiar el significado Codazzi recurrió al anclaje
(Barthes, 1986, p. 36), al utilizar profusamente las inscripciones en las lá-minas, no tanto como guías de identificación, sino ante todo como guías de interpretación, que restringían los significados otorgados a la imagen al resaltar, casi imponer, algunos de estos. En el caso de las acuarelas que tienen como motivo principal las piedras grabadas o pintadas, uno de los significados privilegiados es el que convierte estas pinturas en lecciones de geología. En las representaciones de los tipos populares, la escritura resaltó generalmente un tipo particular de interpretación que marcaba socio-racialmente a los personajes: mestizos, blancos, indios, zambos… y los oficios que desempeñaban.
El descontento de Codazzi con los trabajos de Carmelo Fernández y Henry Price (Sánchez, 1999), y el férreo control sobre las acuarelas que siempre intentó tener, demuestran que en estas imágenes primaron los fines científicos y de publicidad nacional, lo que haría que en este caso
342
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
particularmente pudiéramos estar hablando de una práctica pictórica que se encontraba situada en los márgenes del campo artístico.
bibLioGrafía
Academia Española. (1852). Publicidad. Diccionario de la lengua castellana. Madrid: Imprenta Nacional.
Ancízar, M. (1853). Peregrinación de Alpha por las provincias del norte de la Nueva Gra-nada en 1850 i 1851. Bogotá: Echeverría.
Anderson, B. (2006). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: FCE.
Arias Vanegas, J. (2005). Nación y diferencia en el siglo xix colombiano. Orden nacional, racialismo y taxonomías poblacionales. Bogotá: Universidad de los Andes.
Arnold, D. (2001). La naturaleza como problema histórico. El medio, la cultura y la expan-sión de Europa. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós.Castrillón Aldana, A. (2000). Alejandro de Humboldt, del catálogo al paisaje. Mede-
llín: Universidad de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.
Certeau, M. de. (2006). La escritura de la historia. México D. F.: Universidad Ibe-roamericana e Iteso.
Codazzi, A. (1996). Viaje y descripción del territorio del Caquetá (1857). En C. Domínguez, A. Gómez y G. Barona (eds.). Geografía física y política de la Con-federación Granadina. Estado del Cauca, territorio del Caquetá. Bogotá: Coama, fen-Colombia, igag.
Codazzi, A. (2003a). Antigüedades indígenas. En A. J. Gómez López, G. Barona Becerra, C. A. Domínguez Ossa y A. Figueroa Casas (eds.). Geografía física y política de la Confederación Granadina. Estado de Cundinamarca y Bogotá –anti-guas provincias de Bogotá, Mariquita, Neiva y Martín–. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, Universidad Nacional de Co-lombia, Universidad del Cauca.
Codazzi, A. (2003b). Texto elaborado por Agustín Codazzi. En A. J. Gómez López, G. Barona Becerra, C. A. Domínguez Ossa y A. Figueroa Casas (eds.). Geo-grafía física y política de la Confederación Granadina. Estado de Cundinamarca y
343
El Bicentenario de la Independencia
Bogotá –antiguas provincias de Bogotá, Mariquita, Neiva y San Martín–. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Cauca.
Diener, P. (2008). A viagem pitoresca como categoria estética e a prática de viajan-tes. Revista Porto Arte, 15(25), 59-73.
Foucault, M. (1978). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. México: Siglo xxi Editores.
Foucault, M. (1990). La arqueología del saber. México: Siglo xxi Editores.Gerbi, A. (1982). La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica 1750-1900.
México D. F.: Fondo de Cultura Económica.Hernández-Navarro, M. A. (2009). Archivo escotómico de la modernidad [peque-
ños pasos para una cartografía de la visión]. Revista de Investigación, 3, 1-59.Junguito, A. (2008). Genealogía de imaginarios geográficos colombianos: representaciones
culturales, espacio, Estado y desplazamiento en el proceso de (des)integración nacional (1850-2008). Tesis de doctorado inédita. Durham: Universidad de Duke.
Kessler, M. (2000). El paisaje y su sombra. Barcelona: Idea Books.Le Breton, D. (2007). El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos. Buenos Aires:
Nueva Visión.Leroi-Gourhan, A. (1971). El gesto y la palabra. Caracas: Universidad Central de
Venezuela.Londoño Vega, P. (2004). América exótica. Panorámicas, tipos y costumbres del siglo xix.
Bogotá: Banco de la República.Mandoki, K. (1994). Prosaica. Introducción a la estética de lo cotidiano. México: Grijalbo.Manthorne, K. (2008). Comisión Corográfica da Colômbia: um mapa estendido do
Corpo político. Revista Porto Arte, 15(25), 1-15.Nuti, L. (1999). Mapping Places: Chorography and Vision in the Renaissance. In D.
Cosgrove (ed.). Mappings. London: Reaktion Books.Pardo, J. L. (1992). Las formas de la exterioridad. Valencia: Pre-textos.Pratt, M. L. (1992). Imperial eyes: Travel writing and transculturation. London and New
York: Routledge. Restrepo, O. (1999). Un imaginario de la nación. Lectura de láminas y descrip-
ciones de la Comisión Corográfica. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 26, 30-58.
Rozo, E. (1999). Naturaleza, paisaje y sensibilidad en la Comisión Corográfica. Re-vista de Antropología y Arqueología, 11(1-2), 71-116.
344
Cátedra de Sede Manuel Ancízar ii • 2010
Samper, J. M. (1861). Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas (hispano-americanas): con un apéndice sobre la orografía y la población de la Confederación Granadina. París: Imprenta de E. Thunot y Ca.
Sánchez, E. (1999). Gobierno y geografía. Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva Granada. Bogotá: Banco de la República y El Áncora Editores.
Stepan, N. L. (2001). Picturing Tropical Nature. Ithaca: Cornell University Press.Villegas Vélez, A. (2011). Paisajes, experiencias e historias en las dos primeras expe-
diciones de la Comisión Corográfica. Nueva Granada, 1850-1851. Historia y Sociedad, 20, 91-112.
Related Documents