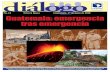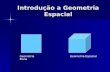Emergencia en La Población. Notas sobre una obra de Víctor Jara. (Artículo para postular al grado de postitulado en socio semiótica, semiótica del arte y la cultura) Nicolás Lascar Cortés. Enero 2010.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Emergencia en La Población.Notas sobre una obra de Víctor Jara.
(Artículo para postular al grado de postitulado en
socio semiótica, semiótica del arte y la cultura)
Nicolás Lascar Cortés. Enero 2010.
Introducción.
El presente artículo toma como objeto de estudio “La
población”, obra fonográfica que Víctor Jara, en colaboración
con Alejandro Sieveking, realiza en 1972. Esta obra se basa
en la historia de la población “Herminda de la Victoria” y se
materializa en un “texto sonoro”.
Entenderemos “texto sonoro” como el tipo de materialidad
de la obra. Es decir, la obra es un texto, de tipo narrativo,
que, en vez de tener palabras e imágenes como un libro de
cuentos, tiene palabras y sonidos, como puede tener una obra
musical. Este texto encuentra su soporte en el disco de
vinilo 33 1/3 rev., Long Play (LP) y se constituye a partir de
distintas clases de materias sonoras, entre los que se
incluyen: “textos literario-musicales” (canciones), relatos
orales (registros de carácter documental: poema recitado por
niño, testimonios de pobladoras), construcciones dramáticas
(escenificaciones de situaciones humanas) y ruidos (sonidos
de la naturaleza: animales; sonidos que representan la
naturaleza: viento).
El objetivo del presente texto es recorrer la obra y
construir una lectura. Entendiendo que la obra tiene claros
elementos narrativos, analizaremos la conformación de
enunciados literario-musicales, a partir de la coordinación
de los elementos de los dos sistemas semióticos que
constituyen la canción, buscando desarrollar algunos
conceptos de la enunciación bajtiniana (sujeto discursivo y
conclusividad del enunciado) y, por otro lado, en
conocimiento de cierta discontinuidad de las materialidades y
de las competencias lectoras que el texto sonoro presenta e
implica, realizaremos algunas aproximaciones desde la
tipología signica de icono, índice y símbolo.
.
1.- Sobrevolando “La población”: el traslado del sonido.
Tomemos una pregunta ya hecha, “¿Cómo puede ser que el
giro de un disco resulte tan perfecto como para que la
orquesta venga a tocar a nuestra casa, como si tal cosa?”
(Schaeffer,2003:48), nos interesa de esta pregunta que “la
orquesta venga a tocar a nuestra casa”. Digamos, gracias a la
perfección del dispositivo tecnológico que registra, soporta
y emite los sonidos, tenemos la posibilidad de saturar el
espacio, “nuestra casa”, con las vibraciones registradas en
el espacio en que se encontraba la orquesta. Simplifiquemos
aún más: saturamos un espacio con vibraciones de otro
espacio.
Ahora entendamos que, si percibimos que la orquesta
viene a tocar a nuestra casa, es porque somos capaces de
proyectar, desde lo que escuchamos, la fuente que lo genera.
Percibimos una contigüidad entre objeto y signo: una relación
causa y efecto, es el signo sonoro un índice de su objeto. La
primera escucha es indicial (Barthes,1986:243). Escuchamos y
sabemos “es un violín”, ese sonido es indicio de violín; o,
en otro caso, se produce un impacto entre dos vehículos que
oímos sin verlo, entonces inferimos “un choque”.
A la escucha del disco La población, ante sonidos de voces
e instrumentos, emerge un estudio de grabación donde hay
cantantes solistas, coros, instrumentistas e instrumentos. O,
ante registros con carácter documental (grabaciones in situ)
emergen personas y animales en sus ambientes naturales. Esto
es cierto pero a la vez insuficiente, ya que, más allá de lo
que cada signo pueda significar en una dimensión semántica
(relación del signo con su objeto denotado), debemos entender
los signos en su dimensión sintáctica (la relación de los signos
entre sí) y en su dimensión pragmática (la relación de los
signos con el interprete, considerando sus competencias
lectoras y sus registros estésicos). Por tanto, el contexto
de la enunciación hará variar el aspecto tipológico
pertinente del signo que se nos presenta (Caivano,1995:262).
Digámoslo claro, obviamente Jara hace canciones, en las
cuales efectivamente emergen, como índices, los objetos
implicados, pero estos configuran, en diferentes niveles y
escalas, otros sentidos en la obra.
Pues bien, la obra que nos ocupa escenifica el espacio
poblacional y recrea hechos históricos propios de la
población. Entonces, si retomamos la idea de Schaeffer,
podemos decir que este disco trae una representación del
espacio poblacional “a nuestra casa”, o, para exaltar la
idea, el disco nos traslada y pone en medio de la población.
2.- Aterrizando en la población: el dispositivo tecnológico y
sus implicancias en la obra.
El LP, como dispositivo soporte de la obra, tiene un
impacto en los recursos de composición y en la organización
de la obra. Digamos que la obra en si dialoga con su soporte.
Este impacto se da en dos aspectos.
Primero, el dispositivo tecnológico posibilita una
ampliación del repertorio de recursos que tiene la canción
para cumplir con sus objetivos, que son los con los que
cuenta la radiofonía y las producciones electroacústicas
(Igés,2000:1). En este sentido resulta pertinente recordar
ciertas distinciones que se proponen para diferenciar el
teatro del cine y que nosotros lo entenderemos para
diferenciar una realización sonora en vivo y de otra montada
en diferido (que no se realiza en vivo), que se registra y
reproduce. “El teatro no puede competir con las facilidades
que tiene el cine para lograr la repetición estrictamente
controlada de imágenes, para reproducir o ensamblar la
palabra y la imagen, y para yuxtaponer y superponer las
imágenes” (Sontag, 2005:171), por otra parte “el teatro está
circunscrito a un uso lógico o continuo del espacio; el cine
(mediante el montaje, o sea mediante el cambio de toma que es
la unidad básica de la construcción de la película) tiene
acceso a un uso alógico o discontinuo del espacio” (Sontag,
2005:169), estas posibilidades, que el dispositivo
tecnológico otorga, se pueden encontrar en la composición de
la obra. Jara superpone y yuxtapone fuentes sonoras de
distintas procedencias: por un lado están los recursos
vocales e instrumentales propios de la canción, pero incluye
además grabaciones de sonidos “no musicales” como ya hemos
dicho, concretando un heterofonía multitemporal y
multiespacial.
Segundo, el soporte de la obra (LP) marca la estructura
general, es decir se constituye como formato. Este soporte
propone un formato con dos partes o caras (A y B), estructura
que se presenta en la organización del relato. En la cara A,
encontramos cuatro canciones que configura los antecedentes a
la fundación de la población: 1) “Lo único que tengo”
configura al individuo: la soledad, el desamparo y el
potencial de amor; 2) “En el río Mapocho”, funciona como
contextualización de las condiciones materiales y
ambientales, describe la situación existencial de personas
que viven a orillas del río; 3) “Luchín”, funciona como
desarrollo (ampliación) de un elemento de la canción
anterior, representa la pureza de la infancia en un ambiente
precario; 4) “La toma (16 de marzo 1967)” narra el proceso
mismo de la toma de terreno. En la Cara B encontramos escenas
de la población ya tomada, en el proceso de instalación. Se
configura la apropiación del espacio: 5) “Carpa de las
coligüillas” representa un diálogo entre Jara y un grupo de
prostitutas, las que levantan la primera carpa, recién
efectuada la toma de terreno; 6) “El hombre es un creador”
narra el contexto de un hombre que se vuelve “maestro
chasquilla”; 7) “Herminda de La Victoria” habla de las
condiciones de muerte de una guagua (Herminda), alcanzada por
una bala en el momento de la toma, erigiendo un homenaje; 8)
“Sacando pecho y brazo” canción en la que se representa y
celebra el espacio de trabajo comunitario en la construcción
de las viviendas en la población; 9) “Marcha de los
pobladores”, canción marcial que funciona como representación
de la institucionalización del colectivo.
En resumen las canciones de la cara A contiene la
preparación de la población: las condiciones, las razones y
la ruta, en tanto que la cara B, la fundación y habitación (a
través de escenas) de la población. Digámoslo una última vez,
la estructura formal de la obra, su formato, se encuentra
encriptado en su soporte.
3.- Recorriendo La población: la construcción narrativa.
Una narración se compone, grosso modo, de dos niveles:
1) de los hechos que se narran, que se denomina propiedades
de la fábula o entidades diegéticas y 2) de la materialidad
portadora de la narración, propiedades de la trama o
entidades narrativas (López,2002:4), situaremos nuestro
análisis en este segundo nivel.
La entidad narrativa principal de la obra es la canción.
La canción es un “complejo sonoro formado por la convergencia
de dos sistemas semióticos distintos, uno literario y uno
musical (...) cada uno de estos sistemas semióticos tiene sus
propia reglas de articulación interna”, se hace necesario
analizar en detalle las estrategias de articulación interna
de ambos sistemas entendiendo que “la generación del texto
musical (...) se ve motivada por los contenidos de la letra”
(López,2002:2-3).
El texto literario implicado en la canción, construye
sujetos discursivos, que son los hablantes de los discursos,
los cuales forman parte de una cadena de enunciados. Todo
sujeto discursivo responde a un enunciado formulado
previamente, así como todo enunciado implica una respuesta.
“Todo enunciado es un eslabón en la cadena, muy complejamente
organizada, de otros enunciados” (Bajtín,2002:258). Por otra
parte el enunciado presenta un rasgo característico que es la
conclusividad, y es lo que le da termino e implica la
posibilidad de ser contestado (Bajtín,2002:265).
Primero analizaremos los sujetos discursivos desde un
punto de vista pronominal, de manera de determinar, el tipo
de inserción del sujeto en el relato. Fundamentalmente nos
encontraremos con enunciados en primera persona que encarnan
los solistas y los coros, a excepción de los que realiza
Víctor Jara que se mueve entre la encarnación del yo y una
posición de narrador en tercera persona.
Luego analizaremos, en una canción, el tejido específico
que ocurre entre los dos sistemas semióticos que componen la
canción: texto literario y musical, en busca de los
mecanismos de producción de la conclusividad del enunciado.
Posteriormente extraeremos algunas conclusiones, que nos
permitan extrapolar a otras canciones los resultados
obtenidos.
Finalmente analizaremos algunos elementos que quedan
fuera de este análisis y propondremos una inserción de estos
en la constitución del sentido de la obra, desde las
tipologías signicas.
3.1.- Tejido de sujetos discursivos.
En la población nos encontramos con diferentes sujetos
representados. Cantantes, coristas y actores, encarnan
individuos y grupos de pobladores. Particularmente destacan
tres tipos de sujetos discursivos 1) los femeninos, que
aparecen tanto individual como colectivamente, 2) “el
colectivo” más general, que encarna los procesos históricos,
las acciones que se realizan y crean el contexto de conflicto
que motiva la narración y 3) una posición externa (narrador)
que, entre otras posiciones, es realizada por Víctor Jara, y
que trabaja una relación con el receptor o interprete,
oscilante entre la demostración y la identificación.
3.1.1.- Sujetos femeninos.
Las mujeres constituyen un sujeto fundamental y es el
que encuentra mayor cantidad de tipos de representación en la
obra. En una entrevista Jara señala que “el papel que las
mujeres han jugado en todo esto es maravilloso. Aunque los
maridos fueran a sacarlas a patadas, ellas no se movían con
sus hijos del lugar que se habían tomado.” (León,1978:35).
Las voces femeninas cumplen diferentes funciones en el
relato, pero sobre todo constituyen el yo principal. Así la
primera canción “Lo único que tengo” que es cantada por
Isabel Parra, se planta en el origen, estableciendo su
condición de precariedad material y desamparo emocional,
proponiendo como contra parte lo que tiene (que es lo único)
y que son sus manos. Este enunciado tiene un carácter
expresivo y junto a la música produce una “pátina” emotiva
que persiste en la cara A del disco.
También aparece construyendo el yo, aunque con carácter
documental-informativo, los registros de los testimonios de
las pobladoras. Este sujeto es fundamental en la obra, ya que
instala la voz de la mujer (por contigüidad, a la mujer),
como él sujeto histórico, que vive y luego narra la historia,
y que habla en nombre del colectivo. Por otra parte, estos
relatos son el punto de partida para la construcción de la
obra, diríamos que estas narraciones producen la imagen que
Víctor Jara se hace de la historia y del espacio que quiere
representar. Estos testimonios los encontramos en tres
canciones: “La toma” donde desarrolla el relato de la toma;
“Herminda de la Victoria” donde se refiere al triunfo de la
toma de terreno, en tanto que la canción, en contraste,
instala el costo humano de la acción de la toma (básicamente,
aquí se instala la idea de sacrificio, o costo individual,
para alcanzar el bien colectivo) y “La marcha de los
pobladores” en el que un último testimonio explicita el
sentido de lo que es tener una casa (“un lugar en la tierra”)
en función de su descendencia, que es su trascendencia.
Otra representación que encuentra lo femenino es la
acción dramática (no cantada). Este tipo de representación
encuentra dos ocurrencias, primero la que realiza Bélgica
castro, en “La toma”, donde la actriz representa a la madre
de Herminda, en una escena inserta en toda esta acción
colectiva, y, en “Sacando pecho y brazo”, donde se recrea una
escena en que interactúan particularmente hombres, entre los
que aparece una mujer, la “compañerita” que es víctima de
unas “advertencias” picarescas y piropos.
El último tipo de enunciado que presentan las mujeres en
la obra esta en “La carpa de las coligüillas”, donde la mujer
(en forma de coro femenino) vuelve a proponer un yo (esta
vez colectivo) que responde a un diálogo propuesto por Víctor
Jara. Presentan, en esta canción, estructuras pronominales
de yo / tu: “Jara: A quién estay esperando/ en esa carpa
lloví’a /si están todos trabajando/ compañera coligüilla . C.
Coligüilla: Yo espero,/ y mi compañera espera/ lo que yo
espero/ ‘tamos todas esperando,/ que llegue un joven
soltero”.
Quisiéramos incluir para cerrar el perfil de la mujer en
la obra, aunque no corresponda a sujeto discursivo, tres
alusiones que Jara hace de las mujeres encarnando a un
poblador. Esto se presenta en “En el río Mapocho”: “no nos
asusta el cielo, llueve que llueve. Más me asustara yo, si
llega el caso, que mi negra no quiera darme un abrazo”, en
“Herminda de la victoria” en que se reemplaza “mujeres y
hombres” por “madres y hermanos”y, finalmente, en “Sacando
pecho y brazo” en que Jara señala: “Álzame esas paredes,/
póngame un techo/ me gritoneó mi negra/ sacando pecho.”
Podríamos resumir las tres apariciones. Jara representa a la
mujer como el sostén del hombre, como la madre y como quién
empuja, con carácter, la construcción de lo propio.
3.1.2 Sujetos corales.
Representan distintas funciones dentro del relato. Estas
funciones tienen que ver con el tratamiento mismo, que en
distintas canciones, se le da al coro, siendo posible
establecer una escala de predominio de un rasgo sobre otro.
1) Funcionan como un medio instrumental ya que no tiene más
texto que ciertas sílabas, irrelevantes desde un punto de
vista literario. No encarnan un sujeto. En estos casos, el
coro funciona como contrapunto a la voz portadora del texto
literario, con una textura homofónica (como entidad sonora
compacta que funciona sincrónicamente). Se puede encontrar en
la canción 2 “En el río Mapocho” y en la canción 7 “Herminda
de la Victoria”. 2) Encarnan la voz del colectivo, proponen
un “nosotros”, también, como en el caso anterior, trabajando
una textura homofónica, pero cantando un texto: canción 4 “La
toma”, fundamentalmente en el estribillo (y en unas
variaciones de la densidad vocal en las últimas estrofas), el
coro masculino canta “ya se inicio la toma/ compañero calla
la boca/ cuida’o con los pacos/ que pueden dejar la escoba”,
en la Canción 5 “La carpa de las coligüillas”, el coro
femenino encarna un colectivo de mujeres. Finalmente, en la
canción 9 “Marcha de los pobladores” es realizada con el coro
mixto. En esta pieza se produce la siguiente estructura: A,
A, B, A’, A’, en las secciones A y B, los coros masculinos y
femeninos cantan paralelos, octavean, cuando se recapitula A
se armoniza la línea melódica produciendo una saturación del
espacio vacío que había entre los dos grupos vocales,
produciéndose la A’, realizando una lectura indicial diríamos
que significa la constitución del colectivo, rompiendo las
barreras de los géneros. 3) Individuación de sujetos del
coro. Esto funciona para generar situaciones dramáticas,
escenificaciones, en que se encarna a los pobladores,
proponiendo estructuras pronominales de yo / tu. En la
canción 4 “La toma”, las estrofas son realizadas por
individuos , y canción 8 “Sacando pecho y brazo” las voces
dejan de cantar y se produce un contrapunto hablado en que
los distintos sujetos representan, una escena de la
construcción de viviendas en la población.
3.1.3 Sujetos representados por Víctor Jara.
Esta es la voz más interesante desde el punto de vista de la
creación de sujetos discursivos, ya que se instala en varias
posiciones. Por un lado encarna al sujeto poblador, por otro
gira a convertirse en narrador externo, en el fondo Jara se
pone en una posición anfibia, que tiene un rendimiento
interesante. Hay que distinguir dos niveles, primero, las
funciones que el sujeto adquiere en la obra, como dimensión
sintáctica, y, segundo, la relación (función) que las
enunciaciones establece con el receptor, dimensión
pragmática.
Por un lado, cuando Jara se sitúa como poblador, se
integra en un nosotros, como es el caso de “La toma”. En otro
caso encarna a un sujeto particular constituyendo un yo, a
través del cual también instala un nosotros, pero de la clase
del sujeto particular que esta representando, particularmente
en “El hombre es un creador” donde Jara es “los maestros
chasquillas”. En estos dos casos, Jara como nosotros o como
yo que representa a una clase de sujetos, propone una
dualidad respecto de la recepción, yo / tu o nosotros
(pobladores) /ustedes (auditores). Y tercero, como narrador,
propone un ellos. Este cambio en la posición del sujeto,
tiene implicancias en la recepción importantes,
particularmente la posición de narrador produce en el auditor
una oscilación desde la distinción hacia la identificación,
propone una dinámica en que, el receptor, pareciera acercarse
y alejarse. Insistamos, cuando Jara narra desde fuera,
proponiendo a los pobladores como un ellos (y no como
nosotros) Jara se pone al lado del receptor y, como en
Luchín, donde se dice “si hay niños como Luchín/ que comen
tierra y gusanos/ abramos todas las jaulas/ pa’ que vuelen
como pájaros”, el nosotros implica al auditor. Somos nosotros
los que debemos abrir las jaulas.
Básicamente este juego de posición del sujeto parece un
recurso político “inclusivo”. Sartre en una entrevista señala
que “si en tiempos de la OAS hubiese dicho a los franceses
“ustedes son unos sinvergüenzas” o si dirigiéndome a los
argelinos hubiera dicho “los franceses son unos sin
vergüenzas”, hubiera renegado de mi condición de francés, de
la que no puedo renegar, pues es una realidad
fundamental(...) Esa es la razón porque pienso que es en
nombre de la solidaridad francesa, que yo debo, desde adentro
de Francia, denunciar esos crímenes. Desde el momento en que
los denuncio los hago míos. Es la única solución para que los
franceses soporten el tema. Y al mismo tiempo es una trampa
que les tiendo, porque al decir “nosotros torturamos...”, lo
van a tomar por un “yo torturo”, aún cuando sea alguien
indiferente o no se haya sentido tocado por la noticia y eso
se vuelve una toma de conciencia en sí mismos” http://www.youtube.com/watch?v=oMh1R95GtNs&feature=related.
La voz de Jara aparece en la segunda canción “En el río
Mapocho”, en la estrofa 1 y 2, Jara describe. No esta claro
su posición en el relato, es un narrador que habla de lo
ajeno: en la estrofa 1, la acción de la fuerza de la
naturaleza sobre quienes habitan en las riberas del río
Mapocho “hombres, perros y gatos/ es la misma fiesta”, luego
la estrofa 2, la divide en dos cuestiones, primero, una
actitud propuesta desde otro, como si no fuera lo que él
piensa sino lo que alguien más dice, pero que resulta ser
apropiada para estos casos, “dicen que en estos casos/ mejor
reírse/ y en el medio del barro/ venga una pilsen”, y una
imagen de “(u)n niño que juega en medio/ de la tormenta, que
es capitán de un buque/ que se dio vuelta”. En la estrofa 3 y
4 se define la relación que tiene Jara con lo que relata,
primero señala que no hay temor en enfrentarse con la
naturaleza y, segundo, encarna al otro, se instala como yo,
destacaremos los pronominales y las conjugaciones en primera
persona para que se haga visible, estrofa 3:“Vamos sacando
guaguas/ mesas paredes/ no nos asusta el cielo/ llueve que
llueve/ más me asustara yo/ si llega el caso/ que mi negra no
quiera/ darme un abrazo”. En la strofa 4: “La ventolera, el
agua/ botan las casas,/ pero no se acojina/ uno que trabaja./
Bueno estaría aquello/ que fuera cierto,/ que nos riamos un
día/ ‘e los elementos.
En la siguiente canción “Luchín”, Jara se pone, en las
estrofas 1 a la 3 desde fuera, es un tercero que observa e
interpreta lo que ve de la escena. Nos presenta a un niño con
rasgos de cristal: “frágil” y transparente en su interacción
con el entorno, luego, en la estrofa 4 propone un nosotros,
pero no de pobladores si no de quienes se mantiene al margen
mirando, en un nosotros que, como dijimos, involucra al
receptor. Dándole una responsabilidad “Si hay niños como
Luchín,/ (...)/ abramos todas las jaulas/ pa’ que vuelen
como/ pájaros”.
En la siguiente canción última de la cara A del LP “La
toma”, como hemos dicho, se escenifica el momento de la toma.
Jara aparece instalado como miembro del colectivo y canta una
estrofa, como otros miembros del coro que funcionan como
solistas. De la misma manera, da la impresión que forma parte
del coro.
Cara B, en “La carpa de la coligüillas” Jara realiza una
estrategia mixta, primero asume una posición de interlocutor
de “las coligüillas”, interrogandolas “A quién estay
esperando/ en esta carpa llovía/ si están todos trabajando/
compañera coligüilla”, para luego volverse narrador y
dirigirse al auditor, casi justificandolas “Hay que ver las
coligüillas/ se instalaron religero/ es que tenían clientes/
antes de tener terreno”, finalmente vuelve a su rol inicial,
pero realiza un ajuste, una adaptación, que representa
ciertos límites, ajustados a las “necesidades historicas” de
la lucha y el trabajo que la población representa, señalando
que “aquí las farras son menos/ y los trabajos son más”.
“El hombre es un creador”, es una canción en que Jara
encarna, como dijimos, al “maestro chasquilla”. Sobre una
polka, en cuatro estrofas desarrolla diferentes aspectos del
sujeto: las dos primeras desarrollan aspectos de si mismo,
las segundas más bien las pone en relación con una
exterioridad. Las estrofas se dividen en mitades. La estrofa
1 configura las carencias de la infancia, “Igualito que otros
tantos/ de niño aprendí a sudar / no conocí las escuelas/ ni
supe lo que es jugar.” y la manera en que se inserta en el
trabajo “Me sacaban de la cama/ por la mañana temprano,/ y al
la’ito ‘e mi papá/ fui creciendo en el trabajo”. En la
estrofa 2 desarrolla la heterogeneidad de oficios que
desarrolla exclusivamente desde sus capacidades: “con mi pura
habilidad/ me las dí de carpintero/ de estucador de albañil/
de gásfiter y tornero” en la segunda mitad Jara pone en
perspectiva la educación con la capacidad humana de ser
creador “¡Puchas! que sería bueno/ haber tenido instrucción,/
porque de todo elemento/ el hombre es un creador.” Las
estrofas 3 y 4 se pone en relación con lo externo; en ésta se
vuelve difusa la división en mitades de la estrofa, aunque se
mantiene, insiste en lo que laboralmente hace “Yo le levanto
una casa (que aglutina todos los oficios que nombra en la
estrofa anterior)/ o le construyo un camino,/ le pongo sabor
al vino,/ le saco humito a la fábrica,” en la segunda mitad
da la impresión de que continuara, sigue hablando de si y de
su posición en el mundo, y se puede interpretar como un
quinto oficio “voy al fondo de la tierra”, por decir minero,
pero entra en un terreno más metafórico instalando cuestiones
de apariencia trascendental “voy al fondo de la tierra/ y
conquisto las alturas,/camino por las estrellas/ y hago surco
a la espesura.” La estrofa 4, instala primero la estructura
de clase, la posición de oprimido “Aprendí el vocabulario/
del amo, dueño y patrón,/ me mataron tantas veces por
levantarles la voz,” y en la segunda parte, se zafa de tal
situación por un contexto que soporta “pero del suelo me
paro/ porque me prestan las manos,/ porque ahora no estoy
solo,/ porque ahora somos tantos”.
En la siguiente canción “Herminda de Victoria”, Jara es
narrador y desde la estrofa 1 hasta la 4 asume una relación
externa respecto de los sujetos que invoca, involucra tres
“Herminda” (ella), “los mandados” y “los lobos” (ellos 1),
“madres y hermanos” (ellos 2). Las alusiones a sujetos, sin
que estos aparezcan, y que aparecen por estrofa son: estrofa
1: esto que se narro le ocurre a ella; estrofa 2: ellos 1
mataron a ella y ellos 2 se lamentan; estrofa 3: ellos 2
contra ellos 1 por ellos 2 obtener casa; estrofa 4: ella tuvo
estas condiciones. En la estrofa 5 Jara se incluye en el
ellos 2, proponiendo un nosotros. Desde este sujeto Jara
interpela a Herminda, le dice “guardaremos tu recuerdo”.
En “Sacando pecho y brazo” Jara produce un juego de
espejos complejo en cuanto a las tramas de sujetos
discursivos que configura desde su palabra. Revisemos el
texto, “Dicen que los ricachones/ están muy extrañaos/ dicen
porque los rotitos/ se han puesto alzaos”, aquí señala Jara
que alguien o algunos (ellos 1) dicen que los ricachones
(ellos 2) estan extrañados porque los rotitos (ellos 3) se
han puesto alzaos. No es difícil determinar que los rotitos
que se han puesto alzaos, son los pobladores. Aquí podemos
levantar dos hipótesis, la primera es que Jara no pertenece a
ninguna de las posiciones que se han establecido, por tanto
el yo que configura Jara sería un ellos 4; la segunda
posibilidad es que aunque Jara este encarnando a los
pobladores prefiera mantener la tercera persona, en vez de
plantear el “nosotros” (ya que rotitos (ellos 3) y pobladores
son los mismos), porque esta interesado en entender lo que
los pobladores son para otros (ellos 2). Me inclino por esta
segunda hipótesis, ya que hacia adelante aparece Jara en
primera persona encarnando a un poblador. Sin embargo vale la
pena hacer notar esa capacidad de nombrarse a sí mismo desde
el otro. En la siguiente estrofa se define en el nosotros, al
decir “me gritoneó mi negra”, sin embargo ese elemento
también lo produce a través de espejos, porque Jara esta
citando, diciendo como dice su negra, diciéndole como le dice
a él, produciendo una inversión del yo / tu. Esta estrofa
dice “Álzame estas paredes,/ póngame un techo/ me gritoneó mi
negra/ sacando pecho”. Cuando dice “Álzame” pareciera que
está interactuando, sin embargo sigue en su posición de
tercera persona narrando. Sólo aparece cabal el “yo” al final
de la canción cuando por fin habla desde sí: “Pucha que estoy
feliz/ con la agüita ‘e la perdiz”. Es interesante porque
esta pieza incorpora una “dramatización” de la construcción
de viviendas donde todos los sujetos se están preguntando y
respondiendo, interactuando. Y luego Jara realiza la parte
cantada en la que se disfraza constantemente la posición del
sujeto.
3.2.- Producción de la conclusividad del enunciado.
Como definimos más arriba, en la canción convergen dos
sistemas semióticos, los que tienen sus propias reglas de
articulación interna. A continuación describiremos
analíticamente la primera canción de la obra, orientándonos a
comprender la producción de los enunciados, particularmente
estudiando las convergencias y divergencias morfológicas en
los sistemas semióticos implicados en la canción, que
configuran la conclusividad de los enunciados.
3.2.1.- Descripción analítica de “Lo único que tengo”.
“Lo único que tengo” es una tonada en Mi Mayor, presenta
estructura métrica de 3/4-6/8, tiene carácter íntimo, de
reflexión introspectiva. Es cantada por una voz femenina
(Isabel Parra) y está acompañada por una guitarra (Víctor
Jara). En esta pieza se alternan 1) solo instrumental,
realizado por la guitarra, 2) estrofa y 3) estribillo, tres
veces en la canción.
3.2.1.1.- Solo de guitarra.
El solo funciona, la primera vez, como introducción. En
el primer compás se establece un patrón que constituye la
textura rítmica (fig.1) de la guitarra en esta sección. La
segunda y la tercera vez, funcionan como interludio, en estas
se varía la textura rítmica de la introducción, siendo la
misma para ambas repeticiones (fig.2).
fig.1 fig. 2
Se construye un modelo de cuatro compases que presenta
un “ritmo armónico” regular con cambios por compás, el cual
desciende desde el sexto grado hasta el tercero, en la escala
diatónica de Mi Mayor (fig.3). Este modelo de cuatro
compases, se repite una vez, transportado una tercera abajo
respecto del original, es decir, va desde el cuarto al primer
grado del tono. Por tanto, el modelo más su repetición, da un
total de 8 compases. De esta manera al ver la estructura
total de esta sección, se observa que, al enlazar el modelo
con su repetición transportada, se produce un “efecto de
retroceso”, ya que al alcanzar el tercer grado se retrocede
al cuarto para seguir descendiendo hasta el primero: VI-V-IV-
III-IV-III-II-I.
fig. 3
La repetición del modelo presenta una variación en los
últimos dos compases, se aumenta la velocidad del ritmo
armónico, interpolando un acorde dentro de cada compás
(fig.4), lo que tensiona la estructura, enfatizando la
conclusividad de la misma, preparando el cambio de sección.
fig. 4
3.2.1.2.- Estrofas.
Sobre el primer grado que se alcanza en el solo de
guitarra, se instalan las estrofas. En la primera se dice:
Quién me iba a decir a mí/ como me iba a imaginar/ si yo no tengo lugar/ si yo no
tengo lugar/ si yo no tengo lugar/ en la tierra. Los versos 1 al 4 quedan
como frases separadas entre sí, dado por una estructura
rítmica que se mantiene en los cuatro versos y que nos
permite identificar entidades que se repiten.
En los versos 1 y 2 se mantiene una misma dirección
melódica, nota repetida (4 sílabas) y giro descendente (3
sílabas), lo que genera un polo melódico A (fig.5). Los
versos 3 y 4 presentan también nota repetida (4 sílabas),
pero por el contrario, giro ascendente, polo melódico B
(fig.6). Cabe destacar que la nota en la que reposan, que
alcanzan al terminar cada verso, es la misma en los tres
primeros, rompiendose este patrón en el cuarto lo que implica
una ampliación de la estructura (fig.7).
fig. 5
fig. 6
fig. 7
Los versos 5 y 6 se elisionan ampliando la longitud de
la estructura produciendo una confluencia de situaciones que
aumentan la tensión y el énfasis conclusivo de la frase, lo
llamaremos “síntesis conclusiva” (fig.8).
fig. 8
Revisemos esta “síntesis conclusiva” en los planos
melódico-literarios. Los versos 3, 4 (fig.6) y 5 (fig.8) se
repite la frase literaria sin embargo el verso 5 rompe con el
melotipo de sus modelos literarios versos 3 y 4, y asume la
forma de la línea melódica de los versos 1 y 2 (fig.5) o,
mejor, extiende el proceso de modificación que se proponen
estos versos.
Reconstruyamos tal proceso de modificación. El verso 1
comienza en la nota sol#, el verso 2 en fa# (fig.5), el verso
5 en mi (fig.8), es decir se puede dar cuenta de un descenso
gradual en la nota de inicio de la frase. Ahora observemos el
giro descendente, en el verso 1 hay saltos entre las sílabas
4-5 y 5-6, en el verso 2 sólo hay salto entre la sílaba 4-5 y
en el verso 5 no hay saltos (fig.9). Como la nota de inicio
de cada verso va bajando de un caso a otro, y la nota de
llegada se mantiene, la distancia va disminuyendo entre
inicio y llegada, desapareciendo el espacio que permite
saltos. Así el verso 1 se inscribe en un ámbito de sexta, el
verso 2 en uno de quinta y el verso 5 en uno de cuarta. No
obstante el verso 5, como dijimos, se elisiona con el 6,
ampliando el espacio de la estructura de dos compases a tres,
y esas cuatro sílabas extras que constituyen el verso 6, son
realizadas con nota repetida y dos grados conjuntos
descendentes, ampliando el ámbito melódico de los versos 5 y
6 de cuarta a sexta, recuperando el ámbito del verso 1
(fig.10).
fig. 9
fig. 10
Por su parte, observar el plan armónico de esta sección
nos ayuda a entender el proceso de contrastación interna del
enunciado de los grupos de versos que configuran polos y
luego la “síntesis conclusiva”. Los versos 1 y 2 que forman
el polo A, va de Mi Iº (tónica) a Si7 Vº (dominante), lo que
inscribe a este grupo en el ámbito diatónico de Mi Mayor –sin
embargo hay un acorde de paso entre ellos, Re6, que queda
fuera del ámbito diatónico-; los versos 3 y 4 (polo B) se
caracteriza por una ambiguación del espacio diatónico,
yuxtaponiendo dos acordes que no tienen una relación directa:
Mi y Sol. Gracias a Sol podemos entender el acorde que estaba
fuera del ámbito diatónico en el polo A, el Re6. Estos
acordes tienen una relación armónica directa, lo que permite
inferir que Re6 funciona como una anticipación de un nuevo
ámbito diatónico potencial.
En la “síntesis conclusiva” se suceden los siguientes
acordes La-Do-Re7-Sol-Si7/fa#-Mi, el primero y el último (La
y Si7/fa#) se relacionan con Mi, conforman una versión de la
cadencia completa, los otros (Do-Re7) conforman la cadencia
de Sol. Es decir aquí se producen dos cadencias una en Sol y
otra en Mi. Veamos esto con el texto literario, el verso 5
alcanza melódicamente la nota de reposo (Si), a lo igual que
los versos 1 y 2 (polo A), el verso 3 (polo B) pero el caso
del verso 5, es armonizado en el ámbito diatónico de Sol, lo
que produce que, este lugar de descanso del verso, no tenga
las condiciones armónicas que le eran propias, generando una
indicialización en la ocurrencia armónica del fenómeno que el
texto literario está estableciendo, si yo no tengo lugar, e
implica la elisión con el siguiente verso 6 donde
inmediatamente se instala Si7/fa# (dominante de Mi) y luego
reposa en Mi (tónica).
Hemos observado como funciona el entramado musical, en
sus aspectos morfológicos: rítmicos, melódicos y armónicos.
Esta misma estrofa musical se replica en las siguientes
estrofas literarias, comparemos ahora las tres estrofas en
su componente literario.
Estrofa 1.
Quién me iba a decir a mí/ como me iba a imaginar/ si yo no tengo un
lugar/ si yo no tengo un lugar / si yo no tengo un lugar/ en la tierra.
Estrofa 2.
No hay casa donde llegar,/ mi paire y mi maire están/ más lejos de este
barrial/ mas lejos de este barrial/ más lejos de este barrial/ que una estrella.
Estrofa 3.
Quién me iba a decir a mi/ que yo me iba a enamorar/ cuando no tengo un
lugar/ cuando no tengo un lugar/ cuando no tengo un lugar/ en la tierra.
La estrofa 1 resulta problemática y no tiene una
solución enunciativa más que desde un punto de vista musical.
El verso 1 habla de una inexistencia de interlocutor que
pueda proporcionar cierta información y el verso 2 una
incapacidad del sujeto hablante (yo), de proyectar esa misma
información. En ambos casos se habla en pasado, hablan de un
mismo problema que no se señala y que queda como expectativa,
la que no se resuelve hasta la última estrofa . Los
siguientes versos del 3 al 6, refieren al presente y parece
ser la causa de lo que se señala en los versos 1 y 2.
Recordemos que se generan dos polos desde el punto melódico,
el polo B (verso 3 y 4), al ponerlo en relación con el texto,
daría cuenta de ese cambio de tiempo referido, generando una
“sensación” de cambio enunciativo, sin serlo propiamente. A
pesar de que el polo A no haya encontrado una conclusión
concreta, y se dé sólo desde un punto de vista musical, en la
“síntesis conclusiva” versos 5 y 6, se produce una
convergencia de los planos musicales abiertos, produciendo la
conclusividad del enunciado , exclusivamente, desde un punto
de vista musical.
La estrofa 2 propone un enunciado más descriptivo,
materializa lo que era el “no tener un lugar en la tierra” de la
estrofa 1, focalizándose en la vivienda “No hay casa donde llegar”
y el desamparo “mi paire y mi maire están/ más lejos de este barrial/ que una
estrella” y aparece un lugar, una posición en el mundo: este
barrial. El barrial, es un material que se adhiere y ensucia,
es una tierra liquida, ambigua, como lo es la tensión que
provoca la yuxtaposición de los ámbitos armónicos. Desde un
punto de vista morfológico, es importante destacar, que esta
estrofa se organiza internamente diferente a la anterior, ya
que el verso 2 con los siguientes quedan más conectados, no
como un argumento o causa como en la estrofa 1, sino como una
continuidad de la oración.
La estrofa 3 recapitula la 1, aunque presenta
modificaciones significativas, el verso 2, que en la estrofa
1 era “cómo me iba a imaginar”, dice: “que yo me iba a enamorar”.
Desde un punto de vista enunciativo es clave, porque
satisface la expectativa que hubo generado durante la
estrofa 1, que fue diferido en la estrofa 2, y ahora en la
estrofa 3, cuando se recapitula, por fin, se concluye.
El delicado tejido musical que se percibe en la estrofa
1 pasa a un segundo plano al instalarse como modelo estable
para las otras estrofas, se producen modificaciones en las
convergencias estructurales del enunciado literario y musical
y se produce la emergencia de lo literario como hilo
conductor del texto sonoro.
3.2.1.3.- Estribillo.
Y mis manos son lo único que tengo/ y mis manos son mi amor y mi
sustento/ y mis manos son lo único que tengo/ son mi amor y mi sustento. Los
versos 1 y 2, son literariamente análogos al 3 y 4, aunque el
4 elimine “Y mis manos”.
Melódica y armónicamente, los versos 1 y 2 son iguales,
unidades de dos compases, doce sílabas y dos acordes
(fig.11). Entre las sílabas 1 y 2, de ambos versos,
encontramos nota repetida (sol#), entre las 2 y 3 descenso
gradual, desde la 3 a la 6 nota repetida (fa#), 6 y 7 salto
de octava ascendente -que acentúa las palabras único y amor, en
cada verso respectivamente-, 7 al 10 nota repetida (fa#), 10
y 11 descenso gradual y 11 y 12 nota repetida (mi).
fig. 11
Como es habitual en canciones, el ámbito tonal del
estribillo es contrastante, se instala con dos acordes Fa#
Mayor (V) y Do# menor (I), es decir modulación a la relativa
menor lo que, dicho sea de paso, es la relación inversa de la
polaridad de ámbito diatónico de la estrofa: Mi-Sol.
El verso 3 mantiene sólo la figuración rítmica, pero
elimina el salto y todo gesto melódico (fig.12) y cambia la
armonía, aunque mantiene la relación de quinta, modula de
vuelta al tono de la estrofa (La IVº-Mi Iº). El verso 4
pierde las primeras 4 sílabas, el gesto melódico, la
figuración rítmica y, como se trata del final de la frase del
estribillo, aumenta la velocidad del ritmo armónico para
producir la conclusividad de este enunciado (fig.13). Estos
dos versos también presentan rasgos de síntesis, elisionando
los dos versos (como en la sección “síntesis conclusiva” de
la estrofa) creando una curva melódica descendente, suave y
prolongada.
fig. 12
fig. 13
En este sentido es interesante que el do# menor, tono
del estribillo, llegue también en la sección instrumental
(interludio) aunque como VIº de mi, y que el interludio
descienda (como se describe en el punto 3.2.1.1) desde el
estribillo a la estrofa, desde una autoconciencia positiva: Y
mis manos son lo único que tengo (estribillo), a una conciencia
contextual negativa: si yo no tengo lugar o más lejos de este barrial o
cuando no tengo lugar (estrofa).
3.3.- Observaciones sobre lo musical y la construcción de
enunciados.
La descripción analítica que realizamos, tiene la virtud
de observar morfológicamente cada sistema semiótico, a lo que
propone ambigüedades y refuerzos que se producen en una
dimensión sintáctica, entre los sistemas que componen la
canción.
Resumamos, la conclusividad del enunciado, desde un
punto de vista musical, se da en el uso de cadencias
armónicas que cierran el ámbito tonal en el que se ha
desarrollado la sección y en un aumento de los
acontecimientos contenidos en mismos espacios temporales
(aumento de velocidad del ritmo, en este caso, armónico),
por otra parte, podemos establecer también que los cambios de
ámbito armónico producen un efecto de cambio enunciativo.
Aunque, como vimos, no este dado por un cambio de sujeto
discursivo, sino más bien por una frase interpolada que
produce un giro temporal, como se podría interpretar “si yo
no tengo lugar” respecto de “quien me iba a decir a mi/ como
me iba a imaginar”. Sin embargo, podemos decir, que hay
cierta tolerancia a la inconclusión del enunciado en su nivel
literario, cuando la música produce una conclusión
satisfactoria. Muestra de ello es que, al terminar la
estribillo, la aparición del interludio de la guitarra se
presenta como un cambio de enunciado coherente y válido, sin
importar que la estrofa anterior haya quedado inconclusa.
Hay que insistir en que la estrofa musical sobre la que
se instala el texto literario, estabiliza sus estructuras,
cumpliendo un rol de soporte respecto del texto. Esto nos
permite observar que el desarrollo del enunciado literario se
da en una escala mayor que el enunciado musical.
Para cerrar, quisieramos agregar, que el enunciado
musical, en cuanto a sujeto discursivo, se define respecto
del ámbito armónico que constituye una sección, así como su
conclusión se realiza a partir de la cadencia armónica. Es
interesante notar que las funciones armónicas y los ámbitos
diatónicos adquieren relaciones entre sí, de tipo deícticas,
que como los pronombres, no nombran un sujeto, sólo lo
señalan desde una posición de un sujeto hablante. Podemos
ver, por ejemplo, en “La carpa de las coligüillas” que la voz
de Jara se instala en un contexto diatónico de Mi Mayor, y la
respuesta que realizan las coligüillas, lo hacen en el
ámbito de La Mayor.
3.4.- Articulación de sonoridades desde las tipologías
signicas.
Los signos que veremos a continuación los estudiaremos
en cuanto a sus dimensiones sintácticas y semánticas
indagando en busca de sentido que sirva, posteriormente para
articular una lectura global de la obra. Utilizaremos las
tipologías de icono, indice y símbolo. El icono lo
entenderemos como un signo que refiere a su objeto denotado
por alguna similitud con él. Índice, como se señalo, por una
relación de contigüidad tipo causa efecto (ver 1) y símbolo,
signo que refiere a un objeto por alguna convención
establecida (Caivano,1995:258)
3.4.1 Algunas piezas no musicales.
La canción 1 comienza con un sonido de gallo, que es
índice de gallo. Si leemos a la luz de las piezas de la obra
con las que se conecta, podríamos interpretar el signo en sus
contenidos simbólicos: mañana, campo. Ambos contenidos del
significante “canto de gallo” tienen una relación productiva.
El proceso migratorio campo-ciudad es el generador de las
tomas de terreno y de las creaciones de poblaciones. El campo
es el espacio donde se inicia el periplo en busca de nuevas
oportunidades laborales en el espacio urbano, con la
esperanza de una elevación de la calidad de vida del grupo
migratorio. Canto de gallo es mañana (inicio del día) y
campo, lugar de partida.
En la canción 2 “En el río Mapocho”, se instala un
sonido que funciona como icono de viento. Cuando escuchamos
el viento, sólo escuchamos un objeto que es excitado por el
viento no al viento en sí, ya que el viento no es un objeto,
sino un “principio dinámico”. Por tanto, sólo podemos
escuchar indicios de viento. Así cuando este indicio pasa a
formar parte, de otro contexto significante, podemos
entenderlo como icono de indicio de viento, o como indicio
de indicio de viento. Dependerá si el sonido se ha producido
electrónicamente, o si es un registro de un objeto excitado
por el viento. Luego este sonido se funde con el coro, el que
funciona como derivación icónica de este signo (ya sea icono
o índice). Esta derivación, tiene la condición de insertarse
en el contexto sistémico de la canción, por satisfacer
aspectos del ámbito armónico, rítmico y melódico. Produciendo
en este sentido una estetización en la representación de la
naturaleza.
La canción 3 “Luchín”, comienza con un registro de un
niño recitando un poema, signo que es indicio de niño, lo
cual tiene un efecto estésico importante, además semantiza
simbólicamente con los contenidos del texto del poema la
pieza que le sucede. Fundamentalmente, sin embargo, se
produce la idea de que esta voz es la del niño al que se
dirige la canción, lo que hace que “la imagen” de esta voz
funcione como el objeto de la narración, Jara compara su
fragilidad con la de un volantín, de sus movimientos y esa
voz parece icono de esos rasgos, más bien corporales. Por
otra parte, inserta sonidos de ladrido de perro, con lo que
escenifica el espacio que Jara está describiendo.
En la canción 4 “La toma”, en la 7 “Herminda de la
Victoria” y en la 9 “Marcha de los pobladores” aparecen
relatos de una pobladora (ver 3.1.1), que son índices que
proponen un juego de niveles de realidad, así como de niveles
de temporalidad. En el contexto de la obra, diríamos, hay
tres tiempos, siendo el más actual el que encarnan estos
testimonios.
3.4.2 Algunas lecturas de los indicios instrumentales.
La guitarra es el mueble de la obra, esta en todas las
canciones exceptuando la última, “Marcha de los pobladores”,
es por lo demás el instrumento de Jara y el instrumento
popular chileno más extendido. La guitarra, por tanto, es
base constituye lo mínimo, así las canciones mas delgadas en
cuanto a densidad instrumental “Lo único que tengo” y
“Luchín”, se realizan con voz y guitarra.
Del mismo modo en los géneros más propiamente chilenos,
como la tonada (“Lo único que tengo” y “La carpa de las
coligüillas”), la cueca (“Sacando pecho y brazo”), el canto a
lo humano (“Luchín”) y a lo divino (“Herminda de la
Victoria”), usan como instrumento armónico exclusivamente a
la guitarra. En contraste están “En el río mapocho” y “La
toma” que corresponden a un género creado por Jara, conocido
como galope (Torres,1996:36-37), en las que utiliza el tiple
y que con su “toqui’o” indicializa una estecia ansiosa, en
movimiento, en abismo.
El coro también cumple funciones instrumentales (ver
3.1.2), en “En el río Mapocho” y en “Herminda de la
victoria”, en el primer caso como icono de “sonido de viento”
(ver 3.4.1) y en el segundo símbolo de espacio “celestial”.
Mencionaré, para cerrar, el caso de una fuente
instrumental diversa, en “El hombre es un creador”, que es
una canción que encarna al “maestro chasquilla”, se produce
un signo complejo. Joan Jara lo interpreta y nos informa al
respecto: “con su alegre melodía que se toca con papel y
peine, parece resumir la esencia de esa habilidad para
sobrevivir contra toda adversidad” (Jara,1983:192).
4.- A modo de conclusión: La población en su emergencia.
Hemos recorrido, un poco desordenado quizás, el espacio
que se crea en esta obra, sin embargo corresponde con el
desorden propio que el juego de direcciones enunciativas
propone, y con las fuentes y temporalidades que lo sonoro
esta implicando.
Fundamentalmente quisiera destacar que se produce un
cruce en lo que constituye el espacio. Es un lugar físico,
geográfico, son condiciones humanas, políticas y,
particularmente, son condiciones históricas. La población es
en su entidad espacial y en sus configuraciones en general,
la resonancia de los tiempos y experiencias que le dan a este
espacio virtual, que el disco trae a nuestra casa, su forma,
su sentido y su justificación.
La obra que nos propone Jara transita entre muchas
categorías. La población es en ese entrecruzamiento de
niveles que arman una polifonía (por usar un termino
bajtiniano) en que las implicaciones de los signos, disparan
en muchas direcciones.
Una de las direcciones de esos disparos da contra
“Herminda”. En términos simbólicos este en un hecho que le da
al espacio poblacional su consagración y marca la estructura
espacial emotiva de la narrativa que produce Jara. En este
sentido, en términos históricos y referenciales queda mucho
por indagar.
Finalmente quisiera señalar que es de gran interés la
indagación de la construcción de significaciones espaciales,
a partir de lo sonoro. En este sentido la acústica, produce
metodologías experimentales interesantes de abordar, que
entroncado con estas otras perspectivas de lo espacial,
podría crear un “nuevo espacio” para la comprensión de
aspectos de la significación musical. Del mismo modo en el
proceso de acopio de material aparecieron muchas metodologías
y categorías interesantes de desarrollar para estudios de
semiótica y música, vinculados con la cognición enactivista,
que produce análisis mucho más vinculados con la recepción.
Todo queda pendiente.
5.- Bibliografía.
-Acevedo, C., Norambuena, R., Seves, J., Torres, R. y
Valdevenito, M., Víctor Jara. Obra musical completa. 1996.
Fundación Víctor Jara, Santiago, Chile.
-Bajtín, M., estetica de la creación verbal, 2002, siglo XXi
editores, Buenos Aires.
-Barthes, R., Lo obvio y lo obtuso, 1986. Ediciones Paidós
Ibérica, Buenos Aires.
-Bubnova, T., Voz, sentido y diálogo en Bajtín, 2006.
Consultado 20 enero 2010, http://132.248.101.214/html-docs/acta-
poetica/27-1/97-114.pdf
-Caivano, J. L., Color y semiotica un camino en dos
direcciones, 1995. Consultado 20 enero 2010. www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/ color /2005topi.pdf
- Igés, J., El arte radiofónico como expansión del lenguaje
radiofónico, 2000. Consultado 20 enero 2010. http://www.uclm.es/artesonoro/oloboiges.html
-Jara, J., Víctor Jara: un canto truncado, 1983, Ediciones B.
Barcelona, España.
-León, A., Habla y canta Víctor Jara, 1978. La Habana, Cuba.
Casa de las Américas.
-Lopez Cano, R., Cuando la música cuenta. Narratividad y
análisis musical en una canción del siglo XVII, 2002.
Consultado 20 de enero 2010. www.lopezcano.net
-Lopez Cano, R., Performatividad y narrativa musical en la
contruccion social de género. Una aplicación al tango Queer,
Timba regatón y sonideros, 2008. Consultado 20 de enero 2010.
www.lopezcano.net
-Schaeffer, P. Tratado de los objetos musicales, 1988.
Alianza editorial, Madrid, España.
-Sontag, S., Estilos radicales, 2005. Suma de letras, Buenos
Aires.
-Vilches, P. De violeta Parra a Víctor Jara y los
prisioneros: Recuperación de la memoria colectiva e identidad
cultural a través de la música comprometida, Latin american
Review, Volume 25, number 2, Fall/Winter 2004, University of
Texas Press.
Related Documents