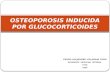Re11. rÍe Med. E. G. NaParra IÍ: 88. l9/i8 REVISIONES ACTH y glucocorticoides en la terapéutica actual Angela Mouriz El empleo terapéutico de glucocorti- coides tiene su origen en el estudio de casos de reumatismo y asma, que sugirió el uso clínico de estas hormonas, utili- zándose inicialmente la cortisona, des- pués se introdujo la ACTH en el trata- miento del reumatismo. Posteriormente se generalizó la hidrocortisona, y en los úl- timos años los derivados sintéticos. Las remisiones espectaculares de las manifestaciones clínicas que se observa- ron, sobre todo en afecciones reumáticas, hicieron que su empleo se extendiese ex- traordinariamente, y fácilmente se llegó al abuso que ha producido tantos acci- dentes, muchas veces fatales, pero que nos han dado una experiencia tan útil para encauzar correctamente la terapéu- tica cortisónica. Así hemos ido conocien- do los efectos tóxicos y secundarios des- agradables, los medios de suprimirlos en parte, y sus contraindicaciones absolutas y relativas. Y, como ha ocurrido siempre con tantos otros medicamentos, estos in- mensos beneficios obtenidos en la clínica han impulsado a químicos y farmacólo- gos a numerosas investigaciones en bus- ca de otros compuestos que, conservando sus propiedades terapéuticas -y aún me- jorándolas en lo posible- ofrezcan ma- yor tolerancia y en consecuencia menos peligros. La necesidad de un gran mar- gen terapéutico es imprescindible en es- tos compuestos porque, en la mayoría de los casos, los tratamientos deben ser pro- longados, y la aparición de efectos se- cundarios obliga a suspender la terapéu- tico o a rebajar las dosis hasta límites que les hace poco eficaces. La categoría que han adquirido estas drogas en la terapéutica actual, y la gene- ralización de su empleo, han dado origen a numerosas comunicaciones en las que cada vez se detallan nuevos éxitos, pero también nuevos fracasos y complica- ciones. Con motivo de una comunicación que tuvimos ocasión de exponer en una se- sión científica reciente y dado el interés del tema --aunque en revistas españolas han aparecido excelentes revisiones estos últimos años- se nos sugirió la conve- niencia de publicar esta revisión, reco- giendo sobre todo las últimas aportacio- nes de la bibliografía. Comenzaremos con una breve exposición sobre ·Fisiología y acciones farmacológicas de los corticoes- teroides, destacando los aspectos más im - portantes en relación con el objeto de este artículo.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Re11. rÍe Med. E. G. NaParra IÍ: 88. l9/i8
REVISIONES
ACTH y glucocorticoides en la terapéutica actual
Angela Mouriz
El empleo terapéutico de glucocorticoides tiene su origen en el estudio de casos de reumatismo y asma, que sugirió el uso clínico de estas hormonas, utilizándose inicialmente la cortisona, después se introdujo la ACTH en el tratamiento del reumatismo. Posteriormente se generalizó la hidrocortisona, y en los últimos años los derivados sintéticos.
Las remisiones espectaculares de las manifestaciones clínicas que se observaron, sobre todo en afecciones reumáticas, hicieron que su empleo se extendiese extraordinariamente, y fácilmente se llegó al abuso que ha producido tantos accidentes, muchas veces fatales, pero que nos han dado una experiencia tan útil para encauzar correctamente la terapéutica cortisónica. Así hemos ido conociendo los efectos tóxicos y secundarios desagradables, los medios de suprimirlos en parte, y sus contraindicaciones absolutas y relativas. Y, como ha ocurrido siempre con tantos otros medicamentos, estos inmensos beneficios obtenidos en la clínica han impulsado a químicos y farmacólogos a numerosas investigaciones en busca de otros compuestos que, conservando sus propiedades terapéuticas -y aún mejorándolas en lo posible- ofrezcan ma-
yor tolerancia y en consecuencia menos peligros. La necesidad de un gran margen terapéutico es imprescindible en estos compuestos porque, en la mayoría de los casos, los tratamientos deben ser prolongados, y la aparición de efectos secundarios obliga a suspender la terapéutico o a rebajar las dosis hasta límites que les hace poco eficaces.
La categoría que han adquirido estas drogas en la terapéutica actual, y la generalización de su empleo, han dado origen a numerosas comunicaciones en las que cada vez se detallan nuevos éxitos, pero también nuevos fracasos y complicaciones.
Con motivo de una comunicación que tuvimos ocasión de exponer en una sesión científica reciente y dado el interés del tema --aunque en revistas españolas han aparecido excelentes revisiones estos últimos años- se nos sugirió la conveniencia de publicar esta revisión, recogiendo sobre todo las últimas aportaciones de la bibliografía. Comenzaremos con una breve exposición sobre ·Fisiología y acciones farmacológicas de los corticoesteroides, destacando los aspectos más im -portantes en relación con el objeto de este artículo.
Junio Í958 ACTI! Y GLUCOCORTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUÁt
HORMONAS CORTICALES
De la corteza suprarrenal se han aislado esteroides en número considerable, unos 30, la mayoría de los cuales o carecen de acciones hormonales específicas, o aunque manifiesten un cierto grado de actividad, no son propiamente hormonas, sino compuestos intermediarios. Algunos de éstos se caracterizan por las acciones propias de las ganadas.
Aun cuando en la actualidad las funciones específicas de la corteza suprarrenal, aparte sus funciones gonadales, se atribuyen a tres compuestos considerados como las verdaderas hormonas
tisona-cuando se trata de sus aplicaciones farmacológicas, también son importantes los demás compuestos conocidos.
Características químicas.-21 átomos de carbono (21 esteroides); doble enlace en el anillo A, C 4-5; átomo de oxígeno carbonilo en C 3 (grupo cetónico °' ~ no saturado); cadena lateral de dos átomos de carbono, ligada al C 17, con un átomo de oxígeno cetónico en e 20, y grupo hidroxilo primario en e 21 (°' cetol).
Se clasifican en dos grupos, según su acción biológica predominante: mineralocorticoides y glucocorticoid~s.
Mincralocorticoidcs
11-Desoxicorticosterona
CH,OH 1 GO
--OH
17-0H-1 l-Desoxicorticosterona (S)
Corticosterona (B)
17 " D
15
yH,OH co
11-D~hidrocorticosterona
(A)
96 ANGELA MOUHIZ Vol. 11
(Aldehido)
CH,OH 1
CD
CH,OH 1 CD
(Hemiacetal) Aldosterona
Glucocorticoides
Cortisona ( l 7-0H-11-Dehiclrocorticosterona, E)
Síntesis biológica.-La producción ele hormonas en la célula cortical se realiza a partir ele la col·esterina, como Jo prueba la disminución ele colesterina en la corteza suprarrenal cuando el estímulo hipofisario aumenta la eliminación ele hormonas, y además la inhibición ele la síntesis biológica ele corticoides cuando experimentalmente se impide la síntesis biológica ele colesterina por acción ele la clelta-4-colestenona <Freclrickson y colab. 73). En realidad la serie ele reacciones se inicia en la combinación ele compuestos ele dos átomos de carbono -acetato o, más exactamente, acetilcoenzima A- y ele moléculas ele acetato se forma colesterina, o algún otro compuesto intermediario en cuya molécula entre también el ciclopentanofenantreno. En la figura siguiente representamos las vías probables ele síntesis de los diferentes compuestos.
Mantener la integridad anatómica y funcional de la corteza suprarrenal es función de la hormona aclenocorticotropa ele la aclenohipófisis y la acción específka de la ACTH es es-
Hiclrocortisona
yH,OH co
--OH
( 17-0H-Corticosterona, F)
timular principalmente Ja secrec10n ele hiclrocortisona y corticosterona, y también de corticoides andrógenos y estrógenos, actuando sólo ligeramente sobre la formación ele alclosterona. Esta acción estimulante se manifiesta en una disminución notable ele la concentración ele ácido ascórbico y de colesterina en las células de la corteza suprarrenal. La actividad funcional de la corteza depende constantemente de la actividad secretora ele la adenohipófisis, y Ja hipofisectomia ocasiona una depresión rápida e int·ensa ele la formación de glucocorticoides aunque no afecta la formación de alclosterona. La inmediata respuesta secretora cortical ante el menor aumento de concentración de ACTH en la sangre que circula por la corkza suprarrenal es indiscutible, pero el mecanismo ele esta acción estimulante realmente se desconoce. Se supone que actúa principalmente catalizando la transformación inicial de la serie de reacciones, es decir, acelerando la transformación ele colesterina en pregnenalona.
Junio 1958 •\CTll Y GLlJCOCORTICOfllES F:"i LA TEHAPÉUTICA ACTUAL
---------~-H, ~ -o
{; HJ; ~-OH AC'l'H
H~
o~ _,,;:;
17-HIDROXIPROGESTEROJIA
I!UlIBIC IOJI
21-0H 17-HIDROXI-11- 11-0H 17-HIDROXICORTI-------,) DESOXIC02rICOSTEROl1A ~ C03TEROI!A
HIDROCORTISOliA CORTISOL
21-0H PREGllEllOLOHA ----7 PROGESTEROlíA ------------;.
11-0H DESOXICOR'rICOSTERORA ~ CORTICOSTERC: ..
\! COLESTEROL
1 ACETATC
\ < i
.:CiSP
PREGNA110DIOL
o
"'"'ro o~LIJ
FARMACOLOGÍA
DE LOS CORTICOIDES
\
11-0R
ALDCSTERORA
o
~··;ºill ,~LIJ
91
Como el objeto de nuestro trabajo es principalmente el estudio de las acciones farmacológicas y el empleo terapéutico de cortisona, hidrocortisona o compuestos sintéticos, repasaremos sólo brevemente los mineralocorticoides, para detenernos con más detalle en la farmacología de los glucocorticoides, revisando sobre todo las aportaciones bibliográfi-
cas más recientes. En una serie de tra -bajos clásicos puede consultarse la bibliografía fundamental.
MrNERALOCORTICOIDES
El efecto de los mineralocorticoides sobre el metabolismo mineral, es aumentar la concentración de sodio y cloro en el
A"IGELA ~IOURIZ Val. JI
líquido extracelular y disminuir la de potasio. También aumentan la concentración total de electrolitos en el líquido intersticial, efecto debido probablemente a que la mayor proporción de cationes extracelulares es con mucho el sodio; y siempre que el aumento de reabsorción tubular eleve la concentración ele sodio, se retendrá también una determinada cantidad de otros cationes. Como consecuencia de éstos, aumenta el total de iones básicos, y entonces, al entrar en juego el sistema regulador de equilibrio ácido-base, los aniones también aumentan.
Cuando se administran o segregan en exceso mineralocorticoides en el organismo, aumenta la reabsorción tubular de sodio y cloro pero no en la misma proporción, sino con una franca desviación en favor de la reabsorción del sodio.
11-Desoxicorticosterona. - Facilita la retención de sodio, cloro y agua, aumentando la eliminación de potasio, principalmente por acción sobr·e las células del túbulo distal. Normaliza el equilibrio de electrolitos y de agua en enfermos addisionianos, y, al facilitar la acción del túbulo renal sobre agua y sales, mejora la situación funcional del riñón, con lo cual facilita la eliminación de urea y compuestos nitrogenados como creatinina. Además estimula la síntesis renal de amoníaco. En addisonianos la administración intramuscular o intravenosa de la hormona, a dosis de 1 a 3 mg. por día, ejerce un efecto definitivo que se manifiesta muy claramente a las tres o cuatro horas de la inyección. En individuos normales, en cambio, no se consignan efectos importantes sobre el equilibrio de electrolitos más que a dosis mucho más fuertes, 10 mg. por día por lo menos. La administración prolongada, en normales, de dosis fuertes llega un momento en que --se produce como un «escapen del mecanismo renal- deja de tener efecto claro sobre la retención de sodio y excreción de potasio (Relman y Schwartz 199).
En la secreción sudara] disminuye marcadamente la concentración de sodio y aumenta la de potasio, debido, probablemente, a alguna acción directa sobre las glándulas sudoríparas, puesto que este efecto persiste aun cuando el túbulo renal deje de responder a la hormona.
En las secreciones digestivas se observan efectos del mismo tipo, de particular interés en la saliva, porque la relación sodio potasio en la secreción salival, de fácil determinación,
puede servir como índice de la actividad de las hormonas de retención de sodio.
Algunas investigaciones indican que la acción sobre el equilibrio de electrolitos no depende sólo de la influencia sobre la función renal, y que actúa también directamente sobre el balance de agua y sales ·en el medio intracelular.
Inhibe la secreción hipofisaria de ACTH, pero este efecto no es muy importante a las dosis corrientemente empleadas en el tratamiento del Addison.
Sus efectos sobre el metabolismo hidrocarbonado son muy poco intensos. No produce eosinopenia ni ejerce efectos cortisónicos sobre los fenómenos alérgicos o inflamatorios.
Los efectos secundarios producidos por la sobredosificación de desoxicorticosterona son resultado de la exageración de los efectos metabólicos obtenidos con cantidades normales: hipernatremia, hipocalemia, edemas, hipertensión y dilatación cardíaca, astenia muscular por excesiva pérdida de potasio, incluso parálisis, y hasta lesiones morfológicas en el músculo cardíaco y esquelético.
Corticosterona.-Esta hormona, como la 17 hidroxicorticosterona -hidrocortisona-, son los esteroicles obtenidos en mayores proporciones, por perfusión, en la glándula suprarrenal estimulada con ACTH. Sus acciones son cualitativamente iguales que las de la desoxicorticosterona. Es más activa por vía intramuscular. Ejerce efectos cortisónicos poco intensos. No parece tener más efectos tóxicos que los que resultan de la exageración de sus acciones fisiológicas normales.
11-desoxihidroxicorticosterona.-En sus acciones fisiológicas se comporta como la desoxi co rti cos terona.
11-tlehidrocorticosterona.-Se diferencia de los dos compuestos anteriores en que posee, junto a su acción sobre el recambio hidromineral, una actividad reguladora del metabolismo hidrocarbonado que se manifiesta fácilmente en enfermos addisonianos por inyecciones intramusculares, a la dosis de 40 a 100 mg.
Aldosterona.-Es probablemente el corticosteroide más abundantemente segregado por la glándula adrenaL y su acción retentiva de sodio es más de 50 veces mayor que la de la desoxicorticos·· terona. La hormona sintética -d/ !-al-
}1111io 1958 Af:TH y GUiCOCOHTTCOTDES E:\' LA TERAPtunr:A ACTllAÍ.
dosterona- se ha ensayado con efectos aproximadamente iguales que la hormona natural, d-aldosterona (Engel y colaboradores 58).
Las funciones de los mineralocorticoides en la actualidad se estudian principalmente analizando las acciones de la aldosterona (Gross 92). Su misión específica es favorecer la reabsorción de sodio a través de los túbulos distales; y ejerce una acción opuesta sobre el potasio, es decir, actúa disminuyendo la capacidad de reabsorción de potasio. Por lo tanto, todo aumento en la secreción de los mineralocorticoides dará lugar a un déficit en la reabsorción de potasio por los túbulos distales, acompañado de un aumento en fa rea hsorción del sodio.
Algunos autores han considerado que t'l cociente K/Na (o lo que es igual Na/K) puede servir para medir la formación de aldosterona; cuando el cociente Na/K disminuye, la cuantía de la aldosterona aumenta. Según Ortiz de Landázuri 182b.
la valoración diaria, en enfermos sometidos a una dieta uniforme y con vida similar (hospitalizados), de la elimínación de Na y K en la orina de 24 horas exactamente recogida, permite conocer, no sólo la actividad espontánea de los mecanismos reguladores de estos electrolitos y su cociente Na/K que oscila normalmente entre 1 a 4 -pero ya dentro de cada enfermo se estabiliza con esas variacionessino igualmente el efecto de las hormonas corticales y corticotróficas.
Se ha creído que esta acción sobre el potasio es una actividad primaria de los mineralocorticoides sobre las células tubulares para impedir la reabsorción de este catión, pero también podría ser reacción secundaria debida a los efectos de los corticoides sobre la reabsorción del sodio. Por tanto, cuando se pierden por la orina cantidades excesivas de sodio, el descenso de cationes en sangre podría dar lugar a una reacción compensadora, mediante la cual aumentaría la capacidad de los túbulos para reabsorver potasio. Cuando aumenta la reabsorción de sodio por acción de los mineralocorticoides, por lo general también aumenta la de cloro. Se ha dicho que también es este un efecto específico de los mineralocorticoides, pero sin embargo es fácil comprender
que podría ser un efecto secundario a la reabsorción de sodio, porque si los cloruros no se reabsorbieran a la par del sodio, los líquidos que componen el medio interno !legarían a haoerse alcalinos y está comprobado que cuando ef pH del medio interno se alcaliniza ligeramente, se produce de modo automático un incremento de la reabsorción activa de cloruros a través de los túbulos renales distales. Por tanto, es muy posible que la actividad primaria de las hormonas adrenocorticales sea exclusivamente influir sobre la reabsorción activa del sodio ,y que su influencia sobre la reabsorción lo mismo de potasio que de cloruros sea un efecto secundario a éste. Se ha demostrado que en animales nefrectomizados, la administración de mineralocorticosteroides es aún capaz de disminuir considerablemente la concentración de potasio en los líquidos extracelulares, aumentar ligeramente la de sodio y aumentar también el volumen de líquido ·intersticial. Todos estos efectos son, con toda probabilidad, resultado de la accióu de los mineralocorticoides sobre la membrana celular, los cuales favorecerían la penetración de potasio, aumentando el líquido extracelular, hacia el interior de la célula y a la vez la salida de una buena proporción de la escasa cantidad de sodio que normalmente contienen las células. Por lo tanto, el aumento del volumen del líquido extracelular sería también un efecto secundario, debido a la concentración de sodio, que con esto resulta aumentada en el líquido intersticial.
Si nos basamos en los muchos trabajos realizados para estudiar la acción de las hormonas adrenocorticales sobre la membrana celular, parece lógico aceptar que estos esteroides realizan una función celular generalizada a través de todo el organismo, destinada a controlar, por lo menos parcialmente, el mecanismo activo de transporte con el fin de mantener fijos los gradientes de concentración de cationes a ambos lados de la membrana celular.
Cuando faltan estos mineralocorticoides en el organismo, aumenta la concentración de K en el líquido extracelular, aumento debido indudablemente a la salida del K intracelular, con resultado similar a la ingestión de cantidades adicionales de K.
En cuanto al control de la formación glandular de aldostérona, hay que hacer notar algunas particularidades de interés. Se cree que es función de la hormona de crecimiento, y que depende en parte de la ACTH, pero no en la misma medida que otros esteroides corticales. Y se ha observado que la administración de ACTH es eficaz para aumentar la pro-
9t A l'i G E L A :ll O H H l %
ducción de aldostcrona, casi nada más que cuando ya no hay otro factor previo estimulante de la secreción hormonal, como por ejemplo, la disminución de sodio en el líquido extracelular, en cuyo caso refuerza considerablemente este efecto.
Esta relativa independencia del control hipofisario contrasta con la evidente dependencia de la concentración de sodio y potasio que constituyen el factor
ADENOH!POFISIS < VOLEM!A J,
ACTH
í:ESTIMULO CORTICOTROPO e
o ..... - ~
CORTEZA SUPRARRENAL
HIDROCORTI SONA
COR TI CDS TERO NA ALDOSTERONA
Fig.
decisivo de la regulación. La secrec10n hormonal está en relación inversa con el contenido del sodio en la dieta, y con la concentración de sodio en el medio intersticial.
También influye la función incretora el volumen de líquido extracelular, en el sentido de que cuando el volumen disminuye, aumenta la secreción hormona], y se admite que este factor es precisamente el estímulo específico de la secreción (Muller y colab. 175) (fig. 1).
El estudio de las acciones farmacológicas de los mineralocorticoides se completa recientemente con las inv·estíga2iones efectuadas empleando esteroides sintéticos -SC 5233 y su análogo 19nor se 8109-- que se comportan como antagonistas de la DOCA y aldosterona (Kakawa y colab. 12'). Con estos compuestos
se han obtenido efectos terapéuticos favora· bles en casos de ·edema, insuficiencia congestiva o ndrosis (Liddle Lil),
-?Ü ,..-------,¡ o
Lactona del ¡ícido, 3-(3-oxo- l 7B-hidroxi-4-androsteno-17-il propionico
La hidrocortisona -el compuesto segregado en mayores proporciones por la corteza- se considera como la verdadera hormona glucocorticoide por ser la que se aísla de la vena suprarrenal, cuya concentración sanguínea se eleva considerablemente en respuesta selectiva al estímulo de la ACTH, incluso con dosis muy bajas de esta hormona (Hilton 106).
Las acciones de los glucocorticoides se estudiaron en numerosas investigaciones con cortisona, comprobándose después que la hidrocortisona, en sus acciones farmacológicas se comporta, en general, como la cortisona aunque con interesantes diferencias: actividad doble que la cortisona, especialmente en aplicaciones locales, y marcada dependencia de la vía de administración. Las diferencias se pueden atribuir, en parte por lo menos, a que la cortisona administrada con fines terapéuticos ha de transformarse en el organismo en hidrocortisona, y también se puede suponer que la hidrocortisona se transforma más fácilmente en un hipotético metabolito activo.
Metabolismo de Jos glucocorticoides. Los corticosteroides -segregados por la corteza suprarrenal, o administrados a dosis terapéuticas- en su mayor parte
}11niu 19.58 ACTll Y GLllC:OCOHTICOllJES EN LA TEHAl'ÉTJTICA ACT!IAL
experimentan transformaciones metabólicas, y se eliminan principalmente o como productos de degradación o como conjugados, sobre todo sulfatos o glucuronósidos. En el tratamiento con cortisona o hidrocortisona, estos esteroides, como tales, sólo se identifican en pequeñas proporciones en la orina.
Son importantes las trnsformadones químicas que experimentan en la célula hepática, desde un punto de vista terapéutico, porque cuando se administran por vía oral se absorben siguiendo la vena porta (Bayliss y colab. 11, y Kass y colab. í 27). El hígado tiene una notable capacidad para transformar Jos glucocorticoides en otros productos, y las diferencias de actividad de los diversos esteroides deben estar en relación principalmente, según Glenn y colab. 83, con la rapidez de su metabolismo en el hígado. En cuanto a las transformaciones que experimentan en el hígado, aunque no bien conocidas es interesante que no influyan su actividad farmacológica, y los derivados que se encuentran en la sangre y en las venas suprahepáticas son más solubles que los compuestos de origen, conservando, la misma actividad (Hechter, y colab. rn°).
Por otra parte, la absorción por la vía de la vena porta facilita las acciones propias de las hormonas sobre la célula hepática, y así, por ejemplo, se ha observado que por vía digestiva el aumento de glucógeno hepático es más rápido y más prolongado (Hyde, 114). Posiblemente, por vía digestiva, ejercen efecto colerético, mientras que por vía intravenosa no se ha conseguido modificar ni el volumen ni la composición de la bilis con 100 mgs. de hidrocortisona (Shay y Sun, 235).
La degradación de cortisona e hidrocortisona en el organismo se inicia por un proceso de reducción en el anillo A y una transformación en el grupo del C 21. Así, de la cortisona derivan la tetrahidrocortisona y la 21-desoxitetrahidrocortisona que, junto con los correspondientes productos derivados de la hidrocortisona, pueden aparecer en la orina y se pueden determinar químicamente con las mismas reacciones utilizables para la determinación de los corticosteroides. Sin embargo, la degradación no se detiene en esta fase, sino
HO···
Tetrahiclrocortisona
CH,OH 1 C=O -----OH
21-Desoxi tetrahidrocortisona
que continúa en parte, transformándose en 17 cetoesteroides, y -en esta forma se elimina hasta un 20 por 100 ele la cortisona o hidrocortisona administrada, y el resto seguramente continúa la serie ele reacciones ele degradación metabólica hasta la transformación completa. La eliminación ele 17 oetoesteroides guarda relación con la cantidad administrada sólo dentro ele ciertos límites. Con dosis débiles -de 50 a 100 mg.- en normales, en general, la eliminación ele cetoesteroicles desciende, debido seguramente a que se ha producido una disminución de la actividad ele la corteza suprarrenal disminuyendo la cantidad de esteroicles endógenos.
Una parte también se elimina por vía biliar y así .se puede identificar en la bilis tetrahi-
o 11
HO Dehiclroisoanclrosterona
96 A NGEL A MOUR l Z Vol. 11
drocortisol (THF) , y tetrahidrocortisona (THE) que son metabolitos de los correspond ientes es teroides (Glick H~).
o 11
14-Hidroxiet icol and ona
o 11
HO'
11-ceto etiocodanalona
Acciones de los glucocorticoides.-La insuficiencia córticosuprarrenal experimental se caracteriza por hipoglucemia en ayunas, vaciamiento del glucógeno hepático, disminución de elim!inación de nitrógeno urinario, aumento del cociente respiratorio y elevada sensibilidad a la insulina. Estos trastornos, como las alteraciones del mismo tipo, se pudo observar que se corregían con cortisona, lo cual puso de relieve la importanc/ia de sus efectos metabólicos. Se comprobó también que sus efectos sobre el metabolismo hidromineral eran poco intensos y hasta variables, por lo cual en el tratamiento de los addisonianos, era necesario siempre añadir desoxicorticosterona.
El extenso uso terapéutico actual de los glucocortico!ides ha dado ocasión de apreciar las más diversas influencias sobre distintas funciones orgánicas. Sin em-
bargo, al analizar sus acciones farmacológicas se ha pretendido una cierta simplificación admitiendo que gran parte de las observacFones terapéuticas no serían en último término más que resultado de las acciones farmacológicas fundamentales, sobre todo las metabólicas y, en menor grado, las variaciones de los electrolitos. Así, por ejemplo, el aumento de excitabilidad cerebral provocado por la cortisona puede ser resultado de las variaciones del equilibrio iónico, y lo mismo probablemente las varia~iones cardiovasculares. La astenia muscular que se observa en la terapéutica cortisónica , coincidiendo con el período de hipofunción suprarrenal, como la sintomática de la disfunción cortical, deben ser manifestación de las alteraciones del metabolismo muscular. Desde . el punto de vista terapéutico son de especial interés -además de las acciones metabólicas- las acciones sobre los tejidos mesenquimatosos y órganos hematopoyéticos.
Para explicar la acción de los glucocorticoides se han propuesto las siguientes hipótesis posibles: cofactor de algún sistema enzimático que controla determinados procesos específicos ; modif\icación de la permeabilidad celular frente a sustancias necesarias para ciertos procesos enzimáticos; modificación de procesos que regulan determinados desplazamientos de electrolitos dependientes de las concentraciones iónicas dentro y fuera de la célula (P!incus t87). Hipótesis que, naturalmente, no carecen de fundamento en hechos demostrados, pero no hay base para interpretarlo todo según una acción concreta.
Pincus 187 repasa los numerosos efectos que se le han atribuído: glucogenético, antiflogístico, eosinopénico, Jinfopénico, activador del catabolismo proteico, inhibidor de la acción uterina de los estrógenos, glucosúr!ico, hipertensivo, movilización de las grasas, coadyuvante del tono vasomotor y capilar, antianafiláctico, diabetógeno, facilitador del trabajo muscular. Y hace notar que no es posible
Junio 1958 ACTH Y GLUCOCORTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 97
por ahora atribuir todos estos efectos a una acción básica ni considerar como fundamental alguna de sus acciones, contra lo que han sugerido otros autores. Advirtiendo además que incluso alguno de los efectos metabólicos pueden ser simplemente efectos secundarios. Y considera que la gran variedad de efectos tera -péuticos que producen y la mejoría en tan diversas situaciones clínicas sugiere que obedecen a acciones complejas y combinadas o inespecíficas.
Acción sobre el equilibrio hidromineral.-La importancia actual de la aldosterona y la intensidad de sus efectos sobre el metabolismo hidromineral, no puede hacernos olvidar la acción de otros corticoides sobre el equilibrio iónico. La influencia de cortisona e hidrocortisona en la retención de sodio, aunque de ordinario no sea de gran importancia, es interesante, sobre todo, por la posibilidad de que aparezcan edemas con su empleo terapéutico en determinadas condiciones, como se ha observado, por ejemplo, en cardíacos, y porque en esto se diferencia de algunos de los glucocorticoides sintéticos que no influyen la retención de sodio. En investigaciones recientes se ha estudiado la acción de la hidrocortisona comprobándose que la invección intravenosa de 100 mg., en una dosis única no provoca variación importante del equilibrio iónico del plasma. aunque sí varía la concentración de sodio en los hematíes (Kessler y colab. 130).
Acciones metabólicas.-Los glucocorticoides actúan sobre la actividad de determinados fermentos, como ha podido comprobarse en secreciones digestivas (Baker 9). Los fermentos intracelulares son muy semejantes a los fermentos digestivos y por eso hay motivo para suponer que también deben estar sujetos a la influencia hormonal con las consiguientes consecuencias metabólicas.
Se sabe que la adrenalectomia disminuye la
concentración de citocromos en la mayoría de los tejidos y de diferentes fermentos de acción específica en el metabolismo protéico, y que Jos glucocorticoides influyen otros fermentos, como, por ejemplo, Ja fosfatasa alcalina (La ron y colab., 117). Aunque Ja mayoría de estas investigaciones no logran todavía interpretaciones concretas acerca del significado de la acción hormonal sobre los fermentos, es evidente que constituyen una base importante para considerar las acciones metabólicas como acciones que dependen de influencias específicas sobre sistemas enzimáticos.
El mecanismo de acción sobre el metabofümo hidrocarbonado es mal conocido. Parece ser que aceleran la neoglucogénesis, principalmente, por su acc10n protéica movilizando las proteínas de los tejidos.
Por eso el efecto neoglucogenético se consideró como simple consecuencia de la acción sobre el metabolismo proteico, de la cual resultaría un aumento de la disponibilidad de aminoácidos para la síntesis de -glucogeno. La hiperglucemia s·ería consecuencia de la aceleración del paso de glucosa del hígado a la sangre, efecto secundario al aumento de glucógeno hepático. Esta hiperglucemia provocada por aumento de secreción hormonal -efecto diabetógeno -es relativamente refractaria a la insulina, debido a que el alto nivel de glucosa en sangre actúa estimulando el páncreas que segrega ·en fuertes proporciones, y por eso apenas se nota el efecto adicional de Ja insulina adminitrada.
Probablemente la influencia de los glucocorticoides sobre el metabolismo hidrocarbonado no es simple resultado del incremento de la neoglucogénesis. Así, la hiperglucemia provocada por g]ucocorticoides se había atribuído a un aumento de utilización de glusosa por Jos tejidos, con secundaria movilización de glucosa a partir del glucógeno hepático, pero según estudios más recientes el paso de glucosa del hígado a la sangre resulta también de una acción directa hormonal acelerando las correspondientes reacciones fermentativas (Altszuler Ó). Además se ha comprobado una influencia directa activando el ciclo de oxidación de la glucosa -6- fosfato (Sonka 249).
El efecto sobre el metabolismo de los Iípidos se manifiesta, en primer término, por el aumento en la formación de grasas neutras, que se produce por la administración excesiva de cortisona. Y así se explica la disminución del depósito de
9B A N G E L A :11 O U H l Z Vol. 11
grasa en los tejidos de los addisonianos. El mecanismo de esta acción metabólica también está mal explicado y se supon:; que facilita la movilización de ácidos gra -sos dentro y fuera de la célula.
La cortisona, a dosis terapéuticas, en normales, aumenta los fosfatos acetálicos, esteres grasos y de colesterina en suero sin modificar los fosfolípidos ni la colesterina libre (Seckfort y colab. 227. 22H), la mayor parte de las cuales S·e elaboran en el hígado, y por eso este mismo autor 229 ha estudiado las alteraciones del contenido sanguíneo de estos mismos compuestos en enfermos con diversas alteraciones hepáticas, observando que la cortisona produce, en estos casos, un aumento en la concentración sanguínea de plasminogeno análoga a la que se observa en normales. las cantidades totales de fosfatos oscilan como la fracción de colesterina y ésteres de ácidos grasos, sin que se pueda ha!!ar una relación exacta.
Los efectos sobre el metabolismo proteico representan seguramente sus acciones más importantes, pero también en este capítulo encontramos investigaciones difíciles de coordinar. El conocimiento de la influencia de los glucocorticoides sobre la síntesis y degradación de moléculas proteicas en el organismo es de especial interés por lo que contribuye a explicar alguno de los más notables resultados terapéuticos. Activan la síntesis de proteínas celulares, por lo menos en determinadas condiciones, por lo cual es una acción hormonal especialmente eficaz cuando el organismo ha de utilizar grandes proporciones de aminoácidos con esta finalidad de anabolismo protéico. Pero, por otra parte, el exceso de los corticoides conduce a un balance negativo del nitrógeno, favoreciendo al predominio de la degradación catabólica.
Pueden actuar activando los fermentos, o quizá simplemente modificando la cantidad de fermento que actúa (Umbreit 270). Además hay claras diferencias en las respuestas de diversos fermentos a la acción de la cortisona, lo cual está en relación con las diferencias en las reacciones de los tejidos a los esteroides.
Para explicar el hecho de que influyan tanto sobre el anabolismo como sobre el catabolismo de los aminoácidos, se ha supuesto
que actuarían acelerando la velocidad de transferencias de aminoácidos, independientemente del sentido de las reacciones, que estaría condicionado por otros factores. Así se ·explicaría que fa:iliten la formación de proteínas celulares cuando el metabolismo celular se caracteriza por un predominio anabólico; y que, en cambio, cuando se están utilizando aminoácidos ex:esivamenk en el metabolismo energético -o cuando el organismo necesita la movilización de aminoácidos con determinada finalidad funcional- aceleran el catabolismo protéico y la degradación de las proteínas del protoplasma. En apoyo de tal interpretación pudi·era argumentarse el hecho de que la acción de la cortisona sobre el metabolismo protéico ·está en buena parte condicionada por la proporción de proteínas en la dieta, de tal modo que es incapaz de mantener la supervivencia en animales adrenalectomizados cuando no se les da una alimentación adecuada (Wolf, 291). Pero esto no pasa de ser una hipótesis poco precisa, y realmente se conoce muy poco acerca dei mecanismo íntimo de la acción sobre el metabolismo protéico que debe depender, como es. lógico, de su influencia selectiva como activadores o inhibidores de determinados fermentos.
La excitación de la corteza suprarrenal en el hombre aumenta la eliminación urinaria de aminoácidos, en parte por disminución del umbral renal, aunque esta explicación no se confirma del todo con el estudio de la relación entre eliminación urinaria y concentra~ión de aminoácidos en el suero.
El aumento que producen en la eliminación renal de ácido úrico en normales y addisonianos también se atribuye más a una influencia sobre la función renal que a una acción sobre el metabolismo de las bases púricas, sin negar que esté aumentada la formación de ácido úrico.
En perros hipofisectomizados la concentración de seroalbúmina disminuye y aumenta la globulina. La ACTH restablece la normalidad de la concentración proteica del suero, seguramente estimulando la formación de glucocorticoides (Warner y col., 276).
El efecto sobre la formación de proteínas estructurales se manifiesta típicamente en el desgarro de fibras del tejido conjuntivo, causa de las características estrías del síndrome de Cushing, que representa la alteración de las proteínas estructurales del tejido conjuntivo por un exceso de glucocorticoides. En tratamien-
funio 1958 ACTH Y GLUCOCORTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL l)l)
tos con grandes dosis de cortisona se han observado manifestaciones cutáneas de este tipo.
Acciones farmacológicas en relación con las colagenosis y con los efectos antiinfecciosos y antiinflamatorios.
En cuanto al efecto sobre los tejidos me~enquimatosos en relación con el tratamiento de enfermedades del colágeno también nos encontramos ante hipótesis de dudosa comprobación.
El efecto favorable en las enfermedades del colágeno se ha atribuído a la posible disminución de anticuerpos. Se ha supuesto que los factores etiológicos de las colagenosis provocan la formación de anticuerpos capaces de alterar directamente los tejidos- del propio organismo, principalmente las fibras colágenas, y, de acuerdo con esta hipótesis, ,,1 efer.tn terapéutico de los glucocorticoides en tales condiciones, no sería otra cosa que un resultado de la disminución de anticuerpos.
La influencia favorable de los corticoides en procesos inflamatorios sugería, desde las primeras observaciones, una acc1011 específica sobre la su~tancia fundamental del tejido conjuntivo.
Por eso se realizaron diferentes estudios acerca de sus efectos en la formación de los mucoproteídos del conjuntivo -y su grupo prostético formado por mucopolisacáridos- suponiéndose que la acción hormonal aumentaría la resistencia de la sustancia fundamental a la acción de los factores de diseminación, como se ha llamado a los enzimas muco!íticos del tipo de la hialuronidasa. Pero en la actualidad todavía no se puede dar una explicación satisfactoria (Schiller y Dorfman 224). Y no son menos confusas las observaciones sobre la capacidad de la corteza suprarrenal para retener polisacáridos de origen bacteriano -considerada como índice de actividad antiinflamatoria- en relación con la acción de ACTH y cortisona (J ones y Mayne 122).
Los glucocorticoides experimentan transformaciones locales en los tejidos inflamados, probablemente en relación con su actividad inflamatoria, como ha podido observarse en el líquido sinovial en las artritis (Wilson 285),
cuyas variaciones de composición son un índice interesante de la reacción inflamatoria (Blumberg IB).
El efecto antiinflamatorio se ha investigado en la inflamación experimental lo-
3
calizada, tratando de analizar la acción de los esteroides en cada uno de los componentes del proceso -destrucción celular localizada, aumento de permeabilidad capilar y edema, etc-. Tratando de distinguir la modificacíón terapéutica de cada uno de estos factores (Dougherty y Schnebeli 49).
En la inflamación provocada por pirógenos observa que cuando, a la vez que el agente inflamatorio, se da cortisona a los animales, no solamente se impide la desintegración de los fibroblastos por los pirógenos, sino que también disminuye la concentración de leucocitos polimorfonucleares en el foco, y suponen estos autores que el efecto antiflogístico resulta de una acción que interrumpe la cadena de reacciones de destrucción celular provocada por el agente nocivo, y que esta acción, dudosa de interpretar. consistiría en impedir la liberación de substancias en las células lesionadas facilitando su eliminación. Se cree que impiden la liberación de histamina en el proceso (Herbst 104). También se ha pensado que la acción hormonal podría consistir en una facilitación de determinadas reacciones fermentativas, y en este sentido es de interés la notable analogía que se ha encontrado entre la actividad inflamatoria de los corticoides y la acción de determinados fermentos proteolíticos que rápidamente reducen las manifestaciones locales de la inflamación aguda por un mecanismo desconocido (Connell 36).
Se supone una posible influencia sobre la permeabilidad celular estabilizando, por decirlo así, la situación físicoquímica de la membrana (Schiller y Dorfman 224).
El efecto sobre la permeabilidad sería importante sobre todo en los capilares. Se ha observado que la cortisona, como la ACTH, corrigen el aumento de permeabilidad capilar provocado por la leucotaxina, neutralizando la acción de este factor liberado en la situación inflamatoria de reacción alcalina, y también anularían el efecto de la exudina liberada en reacción ácida (Menkin 171). Investigaciones de otro tipo parecen demostrar que los corticoides aumentan la resistencia capilar, pero se supone que tal efecto es indirecto y secundario a otro factor (Kramar 143).
Los efectos antiinfecciosos obtenidos con glucocorticoides y ACTH no es posible interpretarlos con certeza porque carecemos de comprobaciones experimentales precisas y gran parte de las explica -ciones son hipotéticas. Probablemente el efecto antiinfeccioso resulta de un con-
100 A N G E L A ill O U n 1 Z Vol. ll
junto de factores que posiblemente 5e influyen de modo diferente en las diversas situaciones clínicas, y por eso se ha propuesto llamarla efecto antitóxico inespecífico>i. comprendiendo en éste término, según Kinsell y Jabn, 133 diferentes acciones: disminución de absorción de toxinas, bloqueo de la membrana celular previniendo la penetración de toxinas y acción protectora directa sobre los sistemas ferrientativos de la célula (fig. 2).
Se ha puesto especial interés en estudiar el efecto sobre las reacciones de inmunidad, investigando principalmente la formación de anticuerpos y la liberación de anticuerpos ya formados.
En el hombre no se ha logrado comprobar una elevación del nivel de anticuerpos aunque según aígunos Ja concentración de anticuerpos en sangre aumenta considerablemente a
MULTIPLICACION RAp 1 DA DE 8ACTER 1 AS
• INHIBICION OfL CREC!Ml(NTO POR AGENTES QU IMIOT[RAP !COS
EFECTO INH18100R DE ACTH Y CORTlCOI DE~ SOBRE LA ACCION O( LAS TO X INAS EN LAS cr: LULAS
Fig. 2 (Esquema de Kinsell y Jahn)
las pocas horas de· administrar grandes cantidades de glucocorticoides, lo cual se ha atribuído a la desintegración del protoplasma de linfocitos y posiblemente de otras células porque como es sabido los anticuerpos que son gamma-globulina se liberan principalmente de las células del .sistema retí.culoendotelial plasmáticas y linfocitos. En cambio es más probable que la administración prolongada de dosis fuertes -como suele hacerse en las enfermedades del colágeno- llegue a disminuir los anticuerpos como resultado de la acción inhibidora sobre la formación de tejido linfoide y sistema reticuloendotelial. Pero también aquí es difícil asegurar que en la clínica
los resultados son los mismos que en la experimentación, y se cree que rara vez se llega en la terapéutica a emplear dosis suficientes para que este efecto de la disminución de anticuerpos llegue a tener verdadera importancia. Sin embargo, es evidente la exacerbación de enfermedades infecciosas a consecuencia del tratamiento, lo cual podría obedecer a que se ha provocado un déficit de anticuerpos.
La acción estimulante del ~istema hematopoyético afecta principalmente a la fase de maduración, pero no es uniforme sobre todos los tipos de células.
Los efectos hematológicos más característicos de la actividad glucocorticoide son: descenso de eosinófilos circulantes, linfopenia y disminución del volumen de los órganos linfoides, polinucleosis y aumento de hematíes y plaquetas.
Los principales trabajos y conclusiones acerca del efecto que ejercen las hormonas adrenocorticales sobre el volumen, estructura y función de los órganos linfoides -ganglios, timo y bazo- se deben a Dougherty y White "ª· Después de la inyección de cortisona o ACTH estos autores observan evidentes alteraciones morfológicas, las cuales se producen lo mismo en los linfocitos que en el tejido linfoide, se caracterizan principalmente por alteraciones nucleares -picnosis- y desintegración del citoplasma, y continúan mientras se mantenga la administración de cortisona o el estímulo de la secreción adrenocortical. En cua.nto se suspende ésta, se observa una regresión inmediata a la estructura linfoide normal, lo mismo que a la cifra normal de linfocitos en sangre periférica. Creen estos autores que las proteínas liberadas por los linfocitos al ser destruídos, aumentan la concentración de proteínas séricas, especialmente las fracciones beta y gamma globulina. Los efectos que provoca, en el hombre, la inyección, única o repetida, de cortisona o ACTH en los órganos linfoides no son tan constantes como se observa experimentalmente.
Correlaciones hipotalamo-ACTH-gluco-corticoides
La secreción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal está regulada por la hormona adenocorticotropa de las hipófisis -ACTH- segregada por las células basófilas del lóbulo anterior. La adenohipófisis a su vez está controlada por las
.funio 1958 ACTH Y GLUCOCOHTICO!DES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 101
hormonas córticosuprarrenales. Como, por otra parte, la adenohipófisis no forma ACTH cuando se encuentra desconectada del hipotálamo, se admite actualmente que las hormonas corticales solo influyen sobre la hipófisis por intermedio del hipotálamo. Numerosas investigaciones modernas -que no hemos de detallar aquí porque han sido revisadas en un extenso estudio de Gonzalo Sanz 85, 86_ vienen a constituir un apoyo experimental a los conceptos clásicamente admitidos en la clínica sobre correlaciones diencéfalo-hipofisarias, comprobándose, al parecer, que si bien la adenohipófisis desconectada del hipotálamo puede continuar segregando, la formación de hormonas en estas condiciones es tan escasa que resulta desprecia ble.
Por eso, en general, se tiende a considerar [as influencias reguladoras sobre el lóbulo anterior de la hipófisis como secundarias a factores que actúan inicialmente sobre el hipotálamo. El hipotálamo ejercería una acción constante sobre la adenohipófisis, fundamentalmente por medio de una hormona formada en sus elementos nerviosos. Algunos autores identifican esta hormona con la noradrenalina, otros con la histamina y para otros sería la vasopresina. Se ha llegado a pretender una localización de los núcleos hipotalámicos en los cuales radica esta función - reguladora de la hipófisis, y, aun cuando estos trabajos, en buena parte, son contradictorios, de todos ellos resulta como más probable la localización del centro regulador de la adenohipófisis en el hipotálamo medio en los núcleos hipotalámicos dorsomedial y ventromedial (Gonzalo y Tonutti 79, 80).
Las investigaciones experimentales de Portier 12 no son favorables a la hipótesis de que el factor químico estimulante de la secreción de ACTH se forme en los elementos celulares del tracto hipotálamo-hipofisario.
Recientemente Ramey y Goldstein 196,
en una detenida revisión de las acciones fisiológicas de los esteroides corticales y de las acciones del sistema nerviosG-vegetativo ortosimpátirn y la adrenalina, encuentra íntimas correlaciones y notables semejanzas, considerando que muchas acciones atribuídas a los esteroides son, en realidad, acciones de la adrenalina. Los esteroides mantienen la capa-
cidad de respuesta de los tejidos a la adrenalina, y cuando es insuficiente la acción de los esteroides se pierde progresivamente la capacidad de respuesta a la adrenalina.
En el shock puede ser beneficioso el empleo de corticoides y rara vez será perjudicial (Sampson 281). Posiblemente actúa favoreciendo la acción vasoconstrictora de la noradrenalina, hecho que se ha observado experimentalmente. Y se cree que esto podría ser la explicación en los casos en los cuales el colapso refractario a toda terapéutica se ha conseguido superar con la administración intravenosa de 100 mg. de hidrocortisona.
Reacción de alarma.-Se ha llamado así, como es sabido, a la reacción del organismo ante las más diversas influencias agresivas -exposición al frío extremo, acciones tóxicas, etc.- la cual resulta fundamentalmente, según se admite desde los primeros trabajos de Selye, de la hiperactividad del sistema hipófisis-corteza suprarrenal.
En favor de esta interpretación tenemos investigaciones recientes, demostrando que en aquellas especies animales, en las que no se consigue provocar el síndrome de alarma, la corteza suprarrenal tiene un funcionalismo autónomo y. muy independiente del control diencéfalo-hipofisario (Brown y Mayer 27).
La respuesta de este complejo endocrino ante la influencia del agente agresivo -alarmígeno- se caracteriza por una serie de manifestaciones que, en conjunto, se conocen como síndrome general de adaptación, y se divide en tres fases: alarma, resistencia, agotamiento. Cuando el organismo se encuentra bajo los efectos de la agresión -fase de alarma o Shocken general se observa inicialmente una disminución de cloro y sodio en el espacio extracelular, con elevación simultánea de potasio, como si hubiera una alteración inicial de la permeabilidad celular responsable de esta distribución anormal de iones entre los espacios intra y extracelulares. Esta fase se caracteriza además
102 Ai'IGELA :IIOUHIZ Vol. 11
por hipotensión, hipovolemia, hemoconcentración, taquicardia, hipotonía muscular, hipoglucerriia y leucopenia. Consecuencia de estas alteraciones es el rápido aumento de secreción de hormonas corticales, sobre todo glucocorticoides. Los mineralocorticoides apenas aumentan. Y resultado de esta hiperactividad cortical aguda es la tendencia a la normalizacion del equilibrio iónico del medio enterno y la glucemia, característica de la segunda fase. Entonces -fase de resistencia- el organismo se encuentra en condiciones de resistir la agresión y reparar las alteraciones celulares.
Durante la fase de hiperactividad cortical intervienen efectos de correlación corticchipcfisaria que con1p1ican Iu in-terpretación de los fenómenos. Así, si bien por una parte el desequilibrio iónico del medio interno y las alteraciones celulares están actuando como estímulo de la secreción cortical, por intermedio d<' la adenohipofisis la propia hiPeractividad cortical, por otra parte, tiende a neutralizar este efecto porque Ja secreción hipofísaria disminuye a consecuencia del aumento de concentración de esteroides en la sangre circulante, (R ichard5 V colab. 200). Se admite que el exceso de hormonas corticales actúa sobre el hipotálamo tanto como sobre hi hinófisis disminuyendo Ja secreción del factor ouímico y encefálico estimulante ne h1 hipófisis (Schapiro, Marmorston y SobeJ,221).
Cuando se prolonga la exposición del organismo al alarmígeno se puede llegar a la insuficiencia total de la corteza suprarrenal -fase de agotamiento- que se aprecia histológicamente por lesiones glandulares características: desaparición del depósito de colesterina y, con frecuencia. hemorragia masiva. Como la producción de hormonas corticales se suprime, el organismo pierde el medio más eficaz de reacción, y otra vez aparecen las alteraciones iónicas de la primera fa-
se con carncterísticas irreversibles y mortales.
Correlaciones ACTH-glucocorticoides y empleo terapéutico.-EI empleo terapéutico de ACTH, o hidrocortisona, influye :i:)l·ofrindamente el sistema hipófis,is-suprarrenal, y tiene consecuencias que pueden ser muy importantes para la situación clínica del enfermo ocasionando una alteración del equilibrio endocrino de resultado desfavorable. Hay un hecho de notable importancia terapéutica comprobado experimentalmente, y con evidente confirmación en la clínica, y es la diferencia de resultados obtenidos administrando corticoides o ACTH claramente demostrativos de que la situación funciona! de !a corteza suprarrenal es re;i 1-mente muv distinta en uno y otro caso. A dministr.ando ACTH -·experimentalmente en la clínica- se provoca un aumento de la secreción de corticoides por 1~ corteza. lo cual significa una sobrec;irp-1 de trabajo secretor glandular nara el o8rénquima cortical, debido a que la ACTH. a dosis terapéuticas, constituye un estímulo excesivo de la corteza suPrarrena L que eleva considerablemente Ja concentraci'ón senguínea de glucocor-1icoidp< v así se mantiene una exagerach inhibición de la actividad hipofisaria m1e lle1n1 oráctic;imente a sumimir !8
formación de ACTH en la hinófisis. Si en Pstas condiciones se interrumpe el trntsmiento con ACTH bruscamente. la corteza 0 unrarrenal queda sin estímulo nwoue hnn de transcurrir cuatro dfas <'orno mínimo. Para aue la adenohioófisis liber'lda de la inhibición intensa anorm>il, reanude su Rctividad endocrina. En Pste intérvalo se desarrolla un estado de hioofunción cortica L el organismo queda en sitmición de incapacidad de reaccionar a los alarmfoenos. y hasta se nuede desarrolfar el cuadro de insuficiencia suprnrrena 1 aguda.
Administrando cortisona o hidrocortisona no se produce sobrecarga funcional de la corteza pero el aumento en la
Junio 195/J ACTH Y GLUCOCOBTICOIDES Í':N LA TEHAPÉUTICA ACTUAL
concentración sanguínea de estos glucocorticoides inhibe la secreción hipofisaria de ACTH y también directamente deprime la función cortical, produciéndose hipoplasia cortical. Por eso la interrupción brusca del tratamiento con cortisona o hidrocortisona es más peligrosa y la situación de peligro más duradera que en el caso de la interrupción del tratamiento con ACTH. Al interrumpirse el tratamiento, la adenohipófisis puede reanudar su actividad en pocos días pero como la corteza suprarrenal hipoplástica es incapaz de responder, la situación de hipofunción cortical se mantiene hasta durante varios meses. Y este estado apenas se puede influir por la administración terapéutica de ACTH debido a la hipoplasia cortical. En autopsias de enfermos muertos en estas condiciones, se ha observado hipoplasia cortical muchos meses después de la interrupción del tratamiento. Por eso estos enfermos se deben tratar adecuadamente con cortisona o hidrocortisona.
PREPARADOS, DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTH, CORTISONA E
HIDROCORTISONA.
Cortisona.-El primer preparado de cortisona que se empleó en la clínica fue una suspensión microcristalina del acetato en solución salina fisiológica, para uso intramuscular, que contenía 25 mg. de la hormosa por c. c.
Actualmente la cortisona puede emplearse por vía oral, intramuscular, intravenosa, en instilaciones conjuntivales, inyecciones intraarticulares -y en general intracavitarias-, y también en forma de soluciones y pomadas para uso tópico dermatológico y oftalmológico, etc.
Se administra preferentemente por vía. oral, en tabletas de acetato de cortisona con 25 mgs. cada una.
En oftalmología se usan soluciones del acetato para instilaciones conjuntivales, en las cuales se encuentra la hormona a
concentraciones de 5 a 25 mgs. por ce. Al amortiguador de fosfato se añade un 0'5 por ciento de alcohol bencílico y 0'02 por ciento de cloruro de cefirán; también existen pomadas oftálmicas y cutáneas de acetato de cortisona.
Thorn y colab. fueron los primeros en preparar una solución de esta hormona, apta para ser inyectada por vía intraveam~a, en infusión continua gota a gota. Por lo general se inyectan 100 mg. de cortisona en 500 ce. de suero, en infusión intravenosa gota a gota por espacio de 8 ó más horas.
Hidrocortisona.-Es con toda probabilidad, como hemos dicho, la hormona natural, ya que en la sangre de la vena suprarrenaí se encuentra casi exciusivamente hidrocortisona. Se ha demostrado que en situaciones de urgencia -como en la reacción de alarma- o stress las suprarrenales vierten a la sangre de 100 a 200 mg., y aún más, de hidrocortisona en las 24 horas, la cual circula unida a la gamma globulina del plasma. La forma terapéutica más activa es la alcohólica pura, administrable por vía oral, pero muy cara. Su eficacia es doble que la de la cortisona. Los preparados de hidrocortisona que hoy se emplean en la clínica son análogos a los citados para la cortisona. Tampoco ésta, cuando se aplica localmente difunde a la circulación general, porque no se absorbe apenas, y puede inyectarse intraarticularmente y en cavidades serosas, -pleural, peritoneal, espacios subaracnoideo y epidural-, desarrollando en ellas sólo efectos locales. También existen otros ésteres de la hidrocortisona solubles en agua que penetran más fácilmente en la piel, y pomadas en las cuales se asocia con antibióticos, especialmente neomicina, para uso dermatológico. Los compuestos de hidrocortisona solubles y que pueden ser administrados por vía parenteral son principalmente dos: el hemisuccinato de hidrocortisona y la hidrocortisona alcohólica pura. Por vía i. v. sólo se emplean en
104· ANGELA MOURIZ fl ol. I i
casos muy concretos y que necesitan una terapéutica de urgencia, como son, por ejemplo, casos .de shock que no responden a los demás p1·eparados y vías, en insuficiencias suprarrenales agudas , adrenalectomizados, y síndrome de WaterhouseFriederichsen, etc.
Absorción.-La concentración sanguínea que alcanzan estas depende de la velocidad de absorción individual, cuando se dan por vía digestiva, intramuscular o subcutánea; y cu~ndo se dan por vía intravenosa, depende principalmente de la velocidad a que se hace la infusión.
La administración de acetato de cortisona, por vía digestiva, alcanza un máximo de concentración en sangre al cabo de 2 a 3 horas de ingerida , volviendo a los límites normales a las 6 a 8 horas ; dada por vía intramuscular, la concentración sanguínea se eleva muy lentamente y alcanza un nivel máximo algo menor que por vía oral, pero, en cambio, la elevación persiste durante más de 24 horas. El acetato de cortisona se da indistintamente por vía oral o intramuscular, solamente hay que tener en cuenta que por la primera son necesarias dosis una cuarta parte mayores que por la segunda, y que también en este caso debe repartirse la dosis total diaria en cuatro tomas fraccionadas dadas cada 6 horas como mínimo para asegurar una acción continuada. La vía intramuscular tiene el inconveniente grave de producir con frecuencia abscesos en el sitio de la inyección, como han señalado algunos autores . La vía oral es mucho más cómoda para el enfermo y suficientemente eficaz en la mayoría de los casos, lo que hace que se ,emplee con preferencia.
, La hidrocortisona alcohólica pura y el acetato de hidrocortisona ·se absorben por vía digestiva aproximadamente con la misma rapidez, pero por vía intramuscular la hidrocortisona se absorbe mucho rn.ás rápidamente que el acetato.
Como los tratamientos prolongados de cortisona conducen a una atrofia de las
suprarrenales por inactividad, es conveniente intercalar en su administración , ca da 3 ó 4 semanas, una inyección de 20-40 mg. de gel de ACTH durante 2-3 días seguidos.
ACTH.- Esta hormona se dosifica en unidades, constituyendo la unidad de ACTH la actividad correspondiente a 1 mg. del preparado patrón internacional. La ACTH no puede darse por vía oral porque, se destruye por el jugo gástrico. También la inactivan los fermentos musculares y, por esta razón, parte de lo administrado por vía intramuscular se altera en el mismo músculo y no pasa a la circulación general. Por consiguiente es de elección la vía intraYenosa, lográndose efeclos terapéulicos necesarios con solo una cuarta parte de la dosis necesaria por vía intramuscular; la inyección i. v. es, por tanto, la forma más económica y eficaz de aplicación de la ACTH. Para administrarla por esta vía , se disuelven 20 a 25 mg. de ACTH en medio litro de suero fisiológico o glucosado al 5 por ciento y se infunden gota a gota. Esta infusión debe durar aproximadamente 12 horas , o bien la mitad de la dosis 8 horas. Como esta infusión intravenosa supone una gran molestia para el enfermo, con el fin de evitarla, se han preparado inyecciones de ACTH para depósito intramuscular con disolventes que impidan la digestión local.
Esto se ha conseguido añadiendo a la ACTH diversos geles que retardan y protegen su absorción. 40 mgs. intrnmusculares de gel de ACTH equivalen a los 20 mg. de ACTH infundida .
En los niños pequeños, sobre todo en lactantes, F . Noguera recomienda la vía rectal, gota a gota, disuelta en suero fisiológico. En tratamientos prolongados no conviene emplear la corticotropina porque, aparte de producir .una hipertrofia de las suprarrenales, las anticorticotropinas existentes en el organismo, que neutralizan la ACTH, aumentan a medida que se prolonga la terapéutica con
Junio 1958 Af.Tll Y GLUCOCOl\TICOIDES L'< LA TEHAPrl:UTICA ACTUAL j(J,~
esta hormona y al cabo de un mes resulta ineficaz su administración.
DERIVADOS SINTÉTICOS
Con el fin de obtener productos nuevos que conservando las propiedades terapéuticas de los naturales sean mejor· tolerantes por parte del enfermo, se emprendieron gran número de trabajos que nos han proporcionado una serie de productos de síntesis de un extraordinario valor terapéutico. Como resultado de estas investigaciones, Fried en 1954 sintetizó la 9-alfa-fluorohidrocortisona, esteroide halogenado que supera a los compuestos E y F de Kendall -es de 10 a 25 veces más activa- en sus efectos antiflogísticos y antirreumáticos, pero que por su intensa acción sobre los electrolitos, retención hidrosalina -50 veces mayor- resulta prácticamente inadministrable al interior salvo en indicaciones concretísimas, las cuales se reducen a aquellos casos en que sea ventajoso conseguir una retención de
CH,OCOCH, 1
C=O ---OH
Aceta to-9 a-FI uorohidrocortisona
sodio. Además tiene un efecto hipertensor diez veces mayor que la hidrocortisona (Knowlton y colab. 128 .) En cambio su uso tópico es de gran eficacia terapéutica en la clínica dermatológica. Es interesante señalar que Erve 54 encuentra que este compuesto no mejora las dermatitis eczematoides infecciosas, si no se esteriliza previamente la superficie enferma. Se emplea por vía oral y en pomadas, sola o asociada a antibióticos.
Prednisona y prednisolona.-En 1954 Herzog y colab. sintetizan la prednisona, llamada entonces metacortandracina o dehidrocortisona. Este compuesto fue obtenido por deshidrogenación biológica de
CH,OH 1 C=O
-·-··OH
Q-9
Prednisona (Metacortandracin)
la cortisona, tiene una actividad terapéutica aproximadamente 4 ó 5 veces mayor que esta y sus efectos secundarios parece que son mucho menores. La deshidrogenación biológica de la hidrocortisona dio lugar a la dehidrohidrocortisona, metacortandralona o prednisolona. La prednisona y prednisolona son idénticas desde el punto de vista clínico y experimental,
CH,OH 1 C=O ······OH
Prednisolona (Metacortandralóna)
por lo que se pueden emplear, miligramó a miligramo, indistintamente en la clínica. La ünica excepción parece ser la inyección intraarticular, ya que, según Hollander, por esta vía la duración del efecto es mayor cuando se inyecta prednisolona. La prednisolona también se presenta en
ió6 Á N GELA M o tJ ni z tlol. //
preparados que pueden ser administrados por vía intramuscular, los cuales contienen 25 mg. de prednisolona por ce., en forma de acetato, o succinato, en suspensión acuosa. Y en pomadas, sola o asociada a neomicina.
La administración por vía intravenosa tropieza con dificultades por la baja solubilidad, pero según Loveless 157 son muy alentadores los resultados obtenidos experimentalme~te en el shock y acceso agudo de asma. Es preferible administrar la dosis de 25-50 mg. de prednisolona en infusión lenta, aunque también puede emplearse disuelta en pocos c. c. de agua para su empleo inmediato en un paroxismo agudo. Eh ambas formas se puede repetir en caso necesario con intervalos de 12 horas.
La vía parenteral sólo está indicada en las formas agudas o graves de aquellos procesos tributarios de esta terapéutica, o enfermos en que por su gran postración, coma, intolerancia digestiva, etc., no se pueda emplear la vía oral.
La importancia terapéutica de la prednisona y la prednisolona .estriba, como pasa con los glucocorticoides . naturales, no en su influencia sobre el metabolismo de lípidos glícidos y prótidos sino, principalmente, en sus acciones tisulares - antiflogística extraordinaria- , que deprimen todas las reacciones inflamatorias hiperérgicas, y en gran parte las tóxicas, mesenquimatosas, por lo que han sido llamadas frenos del mesénquima ». Al mismo tiempo tienen una acción de gran importancia, lo mismo que las naturales, pero que supone un grave inconveniente - - aunque ahora que es perfectamente conocido, y1 en la mayoría de los casos fácil de evitar- y es que reducen la capacidad de defensa celular frente a las infecciones. Por eso, siempre que se trate de un enfermo que padezca una infección simultánea., es preciso la asociación apropiada de antibióticos eficaces y si no se dispone de ellos prescindir de esta terapéutica.
La farmacodinamia de los delta-corticoides es, en esencia, la misma que la
de los naturales; solamente hay diferencias cuantitativas, las cuales procuraremos resumir muy brevemente.
El efecto terapéutico antiinflamatorio y antirreumático de estos nuevos esteroides es 4 ó 5 veces mayor que el de Ja cortisona y 2 a 3 veces mayor que el de Ja hidrocortisona como han demostrado Dordick y colab. 46 , experimentalmente en ratas, y Bunim 29 en clínica humana. dato en el que están de acuerdo todos los autores. Esta intensa acción antiinflama toria se pone de manifiesto a través del retardo que experimenta la V. S. G., de la disminución de la proteína e reactiva, casi inmediata al comienzo del tratamiento , y porque disminuyen el exud::i.do y frenan la proliferancia, desapareciendo la fiebre, toxemia, etc.
La actividad metabólica es también más fuerte, unas cinco veces, como se deduce de las detenidas experiencias llevadas a cabo por Bunim y colab. 29, 30, en ratas suprarrenalectomizadas, en las cuales los diversos glucocorticoides provocan un aumento del depósito glucogénico del hígado, por neoglucogénesis, en proporción variable.
En cambio, carecen prácticamente de acción sobre el metabolismo mineral. Así como los compuestos E y F de Kendall provocan retención hidrosalina , la prednisona y prednisolona no sólo no aumentan la retención de sodio ni la eliminación de potasio, sino que, según afirman varios autores, actúan como diuréticos, aumentando ligeramente la eliminación de sodio. Tampoco alteran las concentraciones sanguíneas de calcio, fósforo , fosfatasas alcalinas, cloruros y anhídrido carbónico. Esto supone una gran ventaja frente a la cortisona e hidrocortisona y una gran comodidad para el enfermo, puesto que evita las restricciones salinas de la dieta y los suplementos de potasio, y de aquí el éxito del tratamiento con estos compuestos en cardíacos, hipertensos, personas de edad avanzada, etc.
Thorn y colab. 267 hacen resaltar que precisamente la ausencia de retención hidrosalina puede ser un inconveniente, ya que supone la falta de un signo de alarma útil para evitar la aparición de otras complicaciones como la osteoporosis, depleción proteica, hipercorticalismo. etc., más graves y de comienzo mucho más insidioso.
Su efecto sobre la proteínas séricas se ejerce en el sentido de aumentar la albúmina y reducir la fracción globulina , especialmente la gamma globulina. Provocan un estímulo h e-
.lunio 1958 ACTH Y GLUCOCOR TI CO ID ES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 107
matopoyético intenso y elevan el nivel de hemoglobina. La influencia sobre Ja función adrenal se manifiesta por la eosinopenia y la intensa disminución o supresión de 17 cetosteroides urinarios, Jo que demuestra que se ejerce a través de Ja hipófisis por inhibici ón de la secreción de ACTH.
Winter y Porter 287 , estudian la relación entre las variaciones estructurales químicas de la cadena lateral (C 21) de los esteres de la hidrocortisona y sus acciones farmacológicas , principalmentt< acción antiinflamatoria y glucogénesis hepática y observan fuertes variaciones, atribuíbles sólo en una parte muy reducida a las variaciones relativas a la facilidad de absorción . Los ésteres butílicos terciarios de la prednisolona resultan extraordinariamente antiinflamaiorios en aplicaciones locales - 1 .000 veces más activos que la cortisona- mientras que esta actividad no varía apenas cuando se inyecta el ester terciario subcutáneamente.
Compuestos metilados.- Los compuestos metilados de la hidrocortisona, 2 metil hidrocortisona; de la 9-alfa- fluoro hidrocortisona, 2-metil- 9-alfa-" flurohidrocortisona; y de la prednisolona. metilprednisolona, son mucho más activos que sus compuestos originales, pero tamhién más tóxicos como se ha demostrado experimentalmente y en la clínica .
La 2-metil-9-alfa- fluorohidrocorti sona tiene un poder de retención de sodio aun mayor que la aldosterona, por el mismo mecanismo que ésta. Swingle y colab. 258
demuestran , en perros adrenalectomizados, que la capacidad de retención de sodio de la 2-metil-alfa- flurorohidrocortisona (2-metil FF) es 90 veces mayor que la de la DOCA y su acción más prolongada. En r,stas experiencias llegan a la conclusión de que las grandes cantidades de sodio que invaden los espacios extracelulares de estos animales después de la administración del producto, no proceden solamente del interior de las células ~ino de la movilización del que se encuentra en los depósitos orgánicos, sobre todo
óseo, donde se va acumulando durante la insuficiencia suprarrenal.
La eosinopenia que provocan , índice de actividad glucocorticoide, es poco más intensa que la de los respectivos compuestos no metilados, pero la duración de su acción es mucho mayor. Se cree que en estos compuestos metilados, el grupo 2-metilo hace que sean más resistentes fren te a la acción de los sistemas enzimáticos celulares encargados de su transformación e inactividad, fundándose en que después de administrar metil-fluorohidrocortisona, sólo se elimina poda orina un 5 por ciento de la cantidad inyectada, en forma de 17:21-hidroxi 20 cetosteroides, y que al cabo del mismo período de tiempo se elimina un 30 por ciento cuando se da el compuesto no metilado (Liddle y Richard 153).
Feinberg y colab. 65 han ensayado en la clínica la metil-prednisolona (medrol) tratando con este compuesto a :56 enfermos de diversas afecciones alérgicas. Las dosis que emplean son aproximadamente algo más bajas que las que usualmente se dan de prednisona; los efectos secundarios casi los mismos, en frecuencia e intensidad, y sólo obtienen la pequeña ventaja de que la metil-prednisolona estimula menos el apetito y parece capaz de provocar mayor diuresis en casos de retención de agua provocada por el tratamiento con otros esteroides.
El acetato de 9-alfa-fluoro-16-alfa-hidroxiprednisolona (Diacetato de Aristocort) es de una eficacia terapéutica superior a la prednisona y prednisolona y los efectos secundarios, hasta ahora , también menores. Rara vez es necesario emplear dosis de ataque superiores a 40 mg. y las de sostenimiento oscilan entre 4 y 15 mg. diarios, e incluso se han visto casos en que han bastado dosis iniciales de 8 a 20 mg. Se prepara en tabletas de 1 mg.
Se obtienen intensos efectos antiinflamatorios con dosificaciones menores, aproximadamente un tercio, que de prednisona. No provoca aumento de la retención de sodio y agua, ni pérdida de po-
ioil A N C J~ LA NiOÚ HI Z Vol . 11
tasio, por lo que no se hace necesario ordenar restricciones salinas en la dieta. Tampoco se han apreciado, hasta ahora , ninguna alteración psíquica, ni presentación de úlcera péptica ni osteoporosis dura nte los tratamientos llevados a cabo
con este compuesto, pero como su introducción en la clínica es tan reciente, es preciso esperar a tener más experiencia para poder juzgar oportunamente.
Suele ser eficaz cuando han fallado previamente otros esteroides.
U sos TERAPÉUT1cos
La cortisona e hidrocortisona son hormonas cuya función primordial es de tipo homeostático y por lo tanto en el organismo normal, hombre o animal de experimentación, la mayoría de sus efectos apenas se aprecian. Es necesaria la enfermedad, o las anomalías que ella engendra , para poder valorar sus propiedades farmacológicas. Sus efectos terapéuticos se basan principalmente en su acción tisular directa sobre el tejido conjuntivo y los vasos.
En este sentido se suelen dividir los córticosteroides en dos grupos : hormonas inflamatorias, tipo DOCA, que aumentan las reacciones vasculoconjuntivas y hormonas antiinfl ama torias, tipo cortisona , que las disminuyen. Estas dos variedades de hormonas intervienen probablemente en estadíos distintos de Ja inflamación. Las primeras es timulan la reacción conjuntiva que se produce en el momento de la agresión y su exceso es, verosímilmente, el origen de las enfermedades llamadas de la reactividad tisular o, por Jiménez Díaz, de «disreacción» , como las artritis inflamatorias, especialmente el reumatismo poliarticular agudo, mesenquimatosis malignas o afecciones hu-moro-vegetativas. .
Las segundas probablemente están · destinadas a frenar esta hiperactividad tisular; así, debe limitarse el empleo de las hormonas glucocorticoides y ACTH a aquellos procesos cuya actividad conjuntivo vascular sea excesiva.
Con estas hormonas, por sí solas, nunca conseguiremos la curación absoluta de ningún proceso patológico pero, sin embargo, el beneficio que podemos obtener, empleándolas como terapia coadyuvante es inmenso. Es cierto que son uno de los mayores adelantos de la terapéutica , pero es preciso recordar siempre que son armas de dos filos y que, como dice Gennes, debemos rese1•varlas para aquellos ca-
sos graves donde son insustituíbles o para enfermedades agudas de corta duración en los que su empleo no puede resultar peligroso por las pequeñas dosis totales que hay que emplear. Su administración debe rodearse siempre de todas las precauciones necesarias, ya perfectamente conocidas, observación atenta y minuciosa, alimentación adecuada y suspenderla al menor signo de accidente.
La cortisona se empleó primeramente, como es lógico, en el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal y la ACTH en la del panhipopituitarismo. ·Después se han ido ensayando, con más o menos éxito, en un gran número de afecciones, muchas veces por el único motivo de ser total o parcialmente rebeldes a las terapéuticas habituales. Sin embargo, su empleo no es totalmente inocuo ni mucho menos.
En todo enfermo que haya sido tratado con corticoides, es importante practicar las siguientes investigaciones previas, después de la historia clínica y minuciosa y un reconocimiento físico detenido: radiografía de tórax, análisis completo de orina y examen de sangre. Y una vez instaurado el tratamiento, si éste ha de ser prolongado, se deben realizar las siguientes pruebas : recuento diario de eosinófilos; determinaciones de glucemia en ayunas, nitrógeno no protéico, electrolitos del suero, reserva alcalina, calcemia, fósforo y fosfatasas alcalinas en suero, determinaciones de calcio en orina de 24 horas y radiografías de columna. Los enfermos tratados con esteroides deben recibir una dieta que contenga un gramo diario de sodio como máximo, con suplementos de
Junio 1958 ACTll Y GLUCOCORTICOIDES EN LA TERAPÚJTICA ACl'UAL Í09
potasio de 1 a 2 gr. al día. Las pruebas de laboratorio se repetirán periódicamente en los intervalos que sean convenientes a juicio del clínico el cual debe reconocer al enfermo en períodos regulares. Y el enfermo deberá comunicar al médico la menor manifestación sintomática que note advitiiéndole previamente de las posibles reacciones secundarias que se pueden presentar. Toda precaución es poca en hipertensos o en casos de insuficiencia renal (Burrage e Irwin 32).
Pasaremos una breve revista a las enfermedades en las cuales la cortisonoterapia está concretamente indicada, o en las que por lo menos se pueden obtener de ella ventajas apreciables.
AFECCIONES ENDOCRINAS
~l hecho de tratarse de compuestm hormonales justifica el que mencionemos en primer lugar su empleo en las enfermedades de origen endocrino. Se consiguen excelentes resultados, y son imprescindibles en las enfermedades de Addison y síndrome de Waterhouse-Friederichsen, síndromes de Sheehan y adreno· genital.
Insuficiencia suprarrenal. Enfermedad de Addison.-La ACTH no solamente no tiene ninguna eficacia, sino que está casi siempre contraindicada Esta afección, cualquiera que sea su etiología, proceso destructivo o de evolución hipogenética, cursa con un déficit de los tres tipos de esteroides (mineralocorticoides, glucocorticoides y androcorticoides).
Hasta que se descubrió la cortisona, solamente se podía compensar este déficit con DOCA y testosterona con lo que se conseguía una mejoría parcial de la adinamia, pero no una mejoría funcional tan total como la que se consigue añadiendo glucocorticoides, o sus derivados, y la aldosterona.
La prednisona se da a dosis de 5 a 15 mg. diarios, como dosis de sosteni-
miento indefinida, precedida de un período de ataque de 5 a 7 días de duración con dosis que oscilan entre los 20 a 30 mg. Heni 102, cree que no está justificado su empleo en el tratamiento de las formas graves o medianamente graves, ya que carece de la acción de retención de sodio tan necesaria en esta enfermedad y es imprescindible asociarle DOCA, .fluorohidrocortisona o aldosterona, pero que se puede dar sin inconveniente en las formas ligeras.
Con prednisona, hidrocortisona o cortisona, en dosis equivalentes a las indicadas por la prednisona, se domina la tendencia hipoglucemiante de estos enfermos que ni la DOCA ni al adrenalina ron~P.onf~n f"'nrr?o-ir 'p~ mnv r1Pm()c;;:tr~1 ... ------o----~ ----..-o--· ~ ..... --·-,; _...,,.__.. .................. .....
tivo el caso de un enfermo addisoniano que refiere Bickel, el cual pudo escalar una montaña de 4.000 metros sin más que tomar aquel mismo día por la mañana un suplemento de 100 mg. de cortisona.
La aldosterona reduce la melanodermia, síntoma tan molesto para los enfermos y que tampoco se conseguía antes hacer desaparecer.
Se puede resumir la pauta general de tratamiento de la enfermedad de Addison como sigue:
1. º Mineralocorticoides:
a) Dieta rica en cloruro sódico y pobre en potasio.
b) DOCA (2 a 5 mg. intramusculares; suspensiones cristalinas 30 mg. cada mes; implantaciones de 200 mg. cada 10 meses).
c) 9-alfa-fluorohidrocortisona, la cual está indicada por su gran capacidad de retención de sodio, por vía oral a dosis diarias que oscilan alrededor de los 0,5 miligramos. Beck 12 dice que los efectos óptimos se obtienen dando este producto en una relación determinada, que equivalga a 0,2 mg. de alfa-fluorohidrocortisona por cada 1 O mg. de hidrocortisona y que, en este caso, no es necesario orde-
l l() Á ;>/ C E L A ~ I O Ú H 1 Z iiol. il
nar los suplementos ni restricciones de electrolitos en la dieta.
d) Aldosterona: 100 gammas intramusculares.
2.º Gluco\.'.orticoides: puede darse cortisona, hidrocortisona o delta-corticoides indistintamente por vía oral.
3.0 Andrógenos: androstenodiol , depósito de 100 mg., intramusculares.
Insuficiencia córticoaclrenal secundaria al panhipopituitarismo.- Responde perfectamente a la ACTH intravenosa siguiendo las normas de rigor. En las crisis agudas que complican el cuadro addisoniano, la cortisona resulta tan eficaz como los extractos totales de la glándula , tna difíciles de conseguir y de precio casi inasequible.
Beck 12 consigue mejorías suficientes con dosis diarias medias de 37'5 mg. de col'tisona, dados en tres tomas espaciadas , y añadiendo suplementos de 6 gr. de cloruro sódico a la dieta.
La implantación asociada DOCA y cortisona ofrece pocas ventajas y sólo en casos aislados.
Insuficiencias suprarrenales agudas.
No hay que dudar en inyectar 200-300 miligramos de cortisona y aún 500 mg., como hizo Lichtwitz en una crisis aguda presentada en un enfermo addisoniano. En los casos de insuficiencia suprarrenal aguda con manifestaciones únicamente vasculares parece bastar la administración de cortisona, pero cuando estas van acompañadas de carencia hidrosódica se debe añadir al tratamiento DOCA y fluorohidrocortisona, suero salino, sangre total y plasma.
El síndrome de Watel'house-Friederichsen, o apoplejía suprarrenal, exige tratamiento de urgencia con infusiones venosas, gota a gota, salinas y azucaradas, plasma o sangre total e hiclrocorfüona intmvenosa (130 mg. el primer día , 100 el se-
gundo y 50 mg. en el tercero); y si no se dispone de ella, se darán 300 mg. de cortisona intramuscular diariamente repartidos en varios depósitos para facilitar la absorción. Aparte de esto es imprescindible añadir la cura antibiótica específica y el tratamiento habitual de la infección desencadenante; meningocia , estafilococia , difteria, etc.
l a ll amada terapéutica antishock es imprescindible durante el período en que el enfermo se encuentra en posición de shock, administración d·e noradrenalina, gota a gota, 4 mg. en infusión de suero glucosado o salino fisiológico o bien neosinefrina: 0,5 mg. intravenoso o 5 mg. int ra musculares, repetidos cada hora mien tras sea necesario.
Shapiro y Perlow 231 aconsejan administrar la noradrenalina en infusión i. v. gota a gota, disueltos los 4 mg., en 1 litro de suero salino fisiológico o glucosado al 5 por ciento a una velocidad de 40 a 50 gotas por minuto. De esta manera se tienen más posibilidades de remontar el estado de shock, pero existe el riesgo de provocar necrosis cutánea por i 1 tensa vasoconstricción de los vasos tributarios de la vena inyectada. Corno tratamiento de esta complicación, este mismo autor recomienda disminuir la velodad de la inyección y si se hace necesario sustituir la noradrenalina por un fármaco vasodilatador del tipo de la novocaína y aplicación de compresas calientes.
Ralli 195 aconseja dar inmediatamente después de instaurada la terapia antishock, 100 mg. de hemisuccinato de hidrocortisona, disueltos en 1 O ce. de suero salino fisiológico e inyectado lentamente durante unos 2 minutos, o bien 100 mg. de hidrocorfisona intravenosa alcohólica pura en una infusión de 500 ce. de glucosa al 5 por ciento o suero salino fisiológico. Algunos autores recomiendan instaurar simultáneamente la terapéutica antisbock y esteroides porque así se reforzarían sus acciones y se obtendría un efecto más rápido y eficaz.
Además de esto hay que añadir cortisona intramuscular, dosis inicial de 75-
Junio liJ58 AC:TJI Y GLUC:OC:Ol\T!COIOES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 111
100 mg. dividida en varios depósitos para facilitar la absorción, y a continuación seguir inyectando 25-50 mg. intramus·· cular cada 4-6 horas. Si el enfermo mejora, deben espaciarse las inyecciones, cada 12 horas, y finalmente instaurar la dosis oral de sostenimiento que oscila entre 12'50-25 mg. diarios. En el caso que la respuesta inicial no sea suficientemente satisfactoria, debe repetirse la misma pauta con iguales dosis, o la mitad, a las 12 horas. Hay que administrar DOCA, a dosis de 5-10 mg. intramusculares, con intervalos de 6-12 horas.
Para la continuación adecuada del tratamiento es preciso guiarse por los niveles de sodio y potasio en el plasma, haciendo determinaciones frecuentes, por eso es conveniente, siempre que se pueda, hospitalizar a estos enfermos.
En el caso de que se emplee la prednisona, Ewen 63 recomienda dar 50 mg. diarios hasta que el enfermo esté fuera de peligro. A partir de este momento, debe reducirse lenta y progresivamente la dosis -2,5 mg. diarios hasta alcanzar los 25 mg. y luego cada tres días para proporcionar a la glándula la oportunidad de recuperarse.
Durante las crisis addisoniauas debe emplearse constantemente la infusión venosa, empezando con 50 mg. de hidrocortisona, y seguida esta dosis inicial de infusión continua inyectada a una velocidad aproximada de 10 mg. por hora. En estos casos, lo mismo que en el síndrome de Waterhouse-Friederischen, parece de especial valor la 9-alfa-fluorohidrocortisona poroue reune el efecto de retención de la DOCA con la acción de la cortisona y tiene la ventaja de poder administrarse por vía oral.
Hipercorticismos
En los hipercorticismos o síndromes adrenogenitales por hiperplasia, las dosis moderadas -25 a 50 mg.- son capaces de hacer desaparecer el hirsutismo, e in-
cluso reaparecer los signos de feminidad. La reducción de los 17 cetosteroides a cifras normales es uno de los test de la acción farmacológica ele la cortisona, pero a dosis fuertes puede provocar un aumento de los 17 cetosteroides y crear hipercorticismos terapéuticos.
Estas hormonas al neutralizar la secreción de ACTH, logran que este estímulo fisiológico suprarrenal deje ele actuar sobre las glándulas, consiguiendo de esta manera una especie de (<adrenalectomia fisiológica n al quedar neutralizado su principal estimulante endógeno y, como resultado, se inhibe la excesiva secreción cortical. Con este tratamiento disminuye enormemente la eliminación urinaria de 17 cetosteroides y ceden la mayoría ele los síntomas ele virilismo.
Síndrome de Sheehan o panhipopituitarismo anterior
Se obtienen resultados estupendos con dosis de prednisona que varían entre los 10 y 25 mg. diarios asociados a 3 inyecciones semanales de 1 O mg. de propianato ele te~to8terona y 1 mg. de tirosina, ó O'l gr. de glándula desecada, dos veces al día. Con esta pauta de sustitución plurihormonal mantenida, el cuadro clínico de adinamia, indiferencia mixedematosa, amenorrea, etc., suele ceder totalmente a los dos meses sin que sea necesario añadir DOCA ni ACTH.
En los casos de panhipopituitarismo la ACTH es el tratamiento de el~cción y la mayoría de los autores señalan la mejoría clínica obtenida en estos enfermos, pero Lichtwitz 152 advierte que no siempre esto es así. En dos enfermos tratados por él, la inyección intramuscular de ACTH fue ineficaz y mal tolerada cuando se dio por vía intravenosa. No creemos que el número de enfermos en los aue este autor ha comprobado el fracaso ele la ACTH, tenga valor suficiente como para rechazar de plano su empleo e instaurar desde el principio, otra terapéuti-
112 ANGELA MOURIZ Vol. ll
ca sin haber comprobado antes su fracaso o sus resultados insuficientes.
Este autor encuentra que la cortisona, en inyección o por vía oral, y más aún las implantaciones hormonales poliesteroides, con o sin cortisona, han hecho desaparecer todos los trastornos durante ocho meses en 4 enfermos de insuficiencia hipofisaria afectos respectivamente de enfermedad de Simmonds, adenoma cromófobo, meningitis de la base y síndrome regresivo. Cuando la implantación polihormonal (asociación de 200 mg. de testosterona; 200 mg. de progesterona; 100 miligramos de DOCA y 20 mg. de foliculina) empieza a producir sus efectos completos -aproximadamente a las 3 semanas- administra 5 mg. de cortisona du-rante una sen1ana, 10 mg. a la siguiente y 15 mg. a la otra, etc., manteniendo luego como dosis de sostenimiento, aquélla en la que se hayan obtenido mejores resultados.
Valor diagnóstico de la ACIB
La inyección de ACTH es muy útil, y tiene valor diagnóstico, para diferenciar las insuficiencias suprarrenales primarias, de las secundarias a déficit hipofisario inicial efecto de la excesiva inhibición iatrógena de la secreción de ACTH consecuencia de tratamientos cortisónicos prolongados. Conviene, para tener un juicio exacto, dosificar la eliminación urinaria de hidroxicorticosteroides, después de administrar dos días seguidos, una infusión intravenosa, gota a gota, de 25 mg. de ACTH disueltos en 500 ce. de solución glucosada al 5 por ciento durante ocho horas y valorando la respuesta producida en 48 horas.
Según Thorn, el criterio para el diagnóstico es un descenso de la cifra de eosinófilos, en sangre circulante, mayor de 50 por ciento; y una elevación en la eliminación de ácido úrico, también del 50 por ciento, en las cuatro horas siguientes a la administración de 25 mg. de ~A.CTH. Beck 12 toma como criterio más seguro la
respuesta metabólica de la misma dosis; determinando la eliminación urinaria de sodio, cloro, potasio, ácido úrico y 17 cetosteroides, a la vez que el recuento de eosinófilos, y considera más preciso el cambio en la eliminación de 17-cetosteroides y 17-hidroxicorticoides comparativamente, antes de la administración de ACTH y 48 horas después,
El addisoniano tiene una eHminación bajísima de cetosteroides, que no responden rápidamente con un aumento en la eliminación de oxicorticosteroides.
La determinación de 17-hidroxicorticosteroides (17-0H-CS) en el plasma tras infusión i. v. de ACTH, es el método más seguro de que disponemos para examinar el estado funcional de las glándulas suprarrenales según afirman Tamm y colaboradores 260• Las variaciones de concentración que experimentan estos· compuestos, lo mismo en plasma que en orina, tienen un gran valor diagnóstico, en distintas afecciones endocrinas, principalmente alteraciones suprarrenales primarias y secundarias. Tamm y colab. 26º estudian detenidamente las variaciones de estos compuestos, lo mismo libres que conjugados, en el plasma y orina de varios enfermos (14 infecciones crónicas banales que emplean como control, 5 con enfermedad de Cushing, 3 adrenalectomizados, y dos sospechosos de síndrome de Cushing) bajo la acción de inyecciones i. v. de ACTH. -50 u. i. en 500 ce. de suero fisiológico-, mantenida por espacio de 5 horas, sin ninguna restricción dietética. Las concentraciones de estos compuestos se determinaron en muestras sanguíneas extraídas antes de empezar, a las 2 horas y media, y al terminar la infusíón hormonal con arreglo al método de Tamm, Beckmann y Voigt 259 ligeramente variado.
En la orina se determinaron la víspera, el mismo día y al día siguiente de la inyección de ACTH por el método de Silber y Porter. En normales, se elevan Jos 17-0H-CS libres un promedio del 107 por ciento a las 23º horas y 1 19 por ciento
Junio 19.58 ACT!I Y GLUCOCORTICOIDES E;-! LA TERAPÉUTICA ACTUAL lB
a las 5 horas (valor normal: 6-15 y /100 ce.); los conjugados con el ácido glucurónico (valor normal: 6 y 32 y /100 ce.) se elevan a las 230 horas alrededor del 58 por ciento y permanecen aproximadamente igual a las 5 horas. En la orina (valores medios normales eliminados en 24 horas, 0'34 mg. libres y 82 mg. conjugados) aumentan el día de la inyección, respectivamente un 252 por ciento y 137 por ciento. Al día siguiente valores normales prácticamente recuperados.
Tiene enorme importancia diagnóstica la alteración que sufre la relación entre concentraciones plasmáticas y en orina.
En la actualidad el test de eosinófilos, -eosinopenia producida como resultado del estímulo suprarrenal- tiene un valor rl.o,-.1eo1uA r>Att-"n. -nl"na.l·vJ fnn,,~n.nn 1 rlo.1 "~nfo. ~VV.lU.l y V ••n.JJ.I_l\,.J j/.L UVUU ..LU-J..H.,J.V.llU.L U\,;J. ~hJLV-
ma adrenohipofisario. Kosenov y Schellong i.n han obtenido resultados de gran interés por observación microscópica de Ja fluorescencia empleando naranja de acridina, con el cual consiguen determinar, no sólo el número total de leucocitos, sino tambiéq el recuento diferencial entre mononucleares y granulocitos. En los 31 tests realízados comprueban un aumento evidente y constante de los granulocitos no eosinófilos que llegan a alcanzar valores hasta de un 200 por ciento sobre el normal. Los eosinófilos y mononucleares experimentan también constantemente una disminución marcada a la cual sucede, en lo mononucleares, un aumento que llega con frecuencia a superar la cifra inicial.
Los resultados observados con la prueba del cociente mononucleares/ granulocitos, la cual se obtiene por simple división, son francamente impresionantes. Este cociente responde a la inyección de ACTH con un descenso característico de manera análoga a como lo hacen las cifras de mononucleares y eosinófilos. La intensidad de esta reacción es mayor que la mononucleopenia y el curso comparable al que sigue la eosinopenia.
Estos autores creen que el resultado absoluto y diferencial de leucocitos, em-
pleando este método de fluorescencia microscópica, aumenta de manera valiosa las posibilidades diagnósticas del test de ACTH, el cual represenfa la reacción leucocitaria al stress.
Afecciones del tiroides
Tiroiditis subaguda no supurada.-Muchos autores han comunicado los buenos efectos que se obtienen con la administración de cortisona y ACTH en esta enfermedad.
Izak y Stein 115 publicaron 6 casos de los cuales 5 fueron tratados con ACTH y cortisona. La función tiroidea se determinó fundándose en el I2 marcado que era capaz de absorber la glándula, y por su eliminación durante la enfermedad y hasta 14 meses después.
Todos eran mujeres, entre 35 y 64 años, con sintomatología tan análoga que las historias clínicas pueden resumirse juntas: el síntoma más sobresaliente era un dolor agudo en la porción inferior del cuello con irradiación, a veces, a región retroauricular, que aumentaba al tragar. Fiebre intermitente. Las pacientes daban la impresión de hallarse gravemente enfermas, como asustadas, cubiertas de sudor y con 100-120 pulsaciones por minuto. Temblor fino de los dedos y glándula tiroides bastante hipertrofiada, dolorosa a la palpación y dura. Enrojecimiento, no constante, de la piel, e hipersensibilidad.
Datos biológicos: VSG, entre 70 y 120 mm. en la primera hora; leucocitosis de 11-20.000 con desviación izquierda; frotis faríngeo normal.
La radiografía no reveló compresión traqueal ni bocio subesternal. E. C. G. normal. M. B. entre + 13 y + 50 por 100.
La absorción de I, varió entre O y 13 por 100, con el correspondiente aumento en la eliminaCión urinaria.
Casi todas habían sido tratadas con antibióticos, sin resultado, antes de su ingreso. A 3 de ellas se les administró 50 mg. diarios de cortisona por vía oral; a las 24 horas la temperatura era normal, el dolor había cedido y se observaba una gran mejoría en su estado general. Se continuó el tratamiento durante cuatro semanas, sin que hubiera recaídas.
116 A:-IGELA MOURIZ Vol. JI
de sostenimiento suele oscilar entre los 50 y 75 mg. de cortisona, ó 25 a 40 mg. de hidrocortisona, ó 5-15 mg. de preclnisona, pudiendo ser menores y mayores, incluso más de 125 mg. En estos casos en que son necesarias dosis tan grandes, Lichtwitz 139 aconseja renunciar a este tratamiento, ya que tiene que ser prolongado y tales dosis entrañan graves peligros, sin contar con la carga económica que supone.
Este momento de instituir la dosis de sostenimiento es el más delicado del tra -tamiento. Cualquier dolor o molestia, por ligero que sea, debe volver a la dosis inmeditamente superior para evitar la recaída. · Si. las dosis 1 se reducen de n1ancrU de
masiado rápida, se observan frecuentes recaídas con reaparición de los dolores, impotencia motora e incluso otros factores presentes al comienzo de la enfermedad. A veces, incluso, la recaída puede ser más grave que la crisis inicial. De Seze y colab., en un estudio que comprende 112 casos, han observado la aparición de un verdadero reumatismo maligno, por este motivo.
Las recaídas pueden ser debidas: a) A una onda evolutiva de la enfermedad; b) A una infección intercurrente; c) A un traumatismo. En todos estos casos, la conducta correcta es aumentar la dosis, de manera considernble, Inmediatamente. Sin embargo, la única manera de evitarlas es reducir la dosificación de esteroides muy lentamente y volver a elevar a la menor agravación. Se ha dicho muy acertadamente, que en el tratamiento de ataque debemos guiarnos por la desaparición de los síntomas y en el de sostenimiento por su reaparición.
Dosis terapéutica,..:__No se puede establecer de manera rígida, y debemos guiarnos principalmente por la forma de la artritis reumatoide, teniendo en cuenta que las formas exudativas y sin signos radiológicos •responden mucho mejor que las
antiguas, en las que ya se haP establecido lesiones osteoarticulares.
Entre las primeras también habremos de distinguir dos grupos principales: variedades poco inflamatorias y las formas agudas evolutivas.
En las variedades poco inflamatorias suelen bastar cantidades pequeñas de cor~isona -50 miligramos- para que desaparezca completamente la sintomatología, pero en las formas muy inflamatorias es preciso continuar durante bastante tiempo el tratamiento con dosis altas y con frecuencia aparecen recaídas al intentar disminuir la dosis- por debajo de los 100 mg. Hay que tener en cuenta para el pronóstico, que los accidentes terapéuticos son especialmente frecuentes en estos casos.
En las formas antiguas los fracasos de la medicación se deben casi siempre a las lesiones osteoarticulares establecidas y ya difícilmente reversibles. Casi siempre, bajo control cortisónico hav one asociar el tratamiento ortopédico. Co~ n;u¿ha frecuencia estas formas resisten a la cortisona. La inyección intraarticular de hidrocortisona - 25 mg. cada 10 días- mejora, en cambio, con constancia y de modo espectacular estas artritis rebeldes.
Algunos autores llaman la atención, insistentemente, sobre la influencia de lo que ellos llaman el «terreno», puesto que parece comprobado que las hormonas glucocorticoides son más eficaces en el hombre que en la mujer, y en éstas, más antes de la menopausia.
Resultados.-Actualmente podemos decir que la mejoría de estos enfermos es regla general. pero no las curaciones. Hench afirma que los dos tercios de los enfermos correctamente tratados vuelven a la vida normal, siempre que la terapéutica sea proseguida sin interrupción.
En el otro tercio la mejoría es solo parcial: bastante atenuación de los dolores articulares, lo que permite la marcha, pero como los enfermos siguen sufriendo· por ellos, el trabajo y la vida normal no son posibles. Las remisiones totales muy prolongadas suelen observarse en un 10%.
De Seze y colab. señalan un porcentaje muy favorable, puesto que obtienen 18 curaciones que persisten después de 6 meses a un año, entre 80 enfermos de A. R.
En algunos casos, afortunadamente raros -5 a 6%-los glucocorticoides y ACTH se muestran totalmente ineficaces.
La mayoría de los fracasos se deben a tra-
Junio 1958 ACTH Y GLUCOCORTICO!DES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 117
!amientos, o dosis, insuficientes; a que los enfermos no siguen el tratamiento con la rigurosidad necesaria; a una disminución excesivamente rápida de la dosis de ataque o a que las lesiones son demasiado antiguas y avanzadas. Hench insiste en que hay que instruir bien al enfermo de los peligros que supone no observar con rigurosidad la pauta de tratamiento indicada.
Tratamiento combinado de esteroides 4'.Gll salicilatos y butazolidina.~En 1954 Fischel y Frank introdujeron por primera ·vez en el tratamiento de las artritis reumatoides una combinación de corticosteroides y salicilatos; a partir de entonces se han publicado, en gran número, los resultados obtenidos con estos preparados. En la mayoría de los casos se observa un elevado porcentaje de resultados excelentes, siendo mímmo eí de fracasos lo mismo que el de efectos secundarios.
Spies y colab. 251 , han conseguido reducir bastante la dosis de sostenimiento de la prednisona. sin alterar la respuesta deseada, al combinar este producto con salicilatos; otros investigadores añaden con el mismo objeto fenilbutazona. También Gsell y Rechenberg 93 han conseguido magníficos resultados antirreumáticos en una serie de 20 enfermos con una reducción apreciable en la dosis de sostenimiento de la cortisona, siempre que le añadían otros analgésicos y Kuzell y colab. u 4 en 4. En general, los autores que aceptan las ventajas de esta sombinación destacan la menor frecuencia o casi carencia de efectos secundarios. Sin embargo Steinbrocker y colab. observaron un intenso edema maleolar resistente a la terapéutica, en tres de los cuatro enfermos que trátaron con cortisona. No es extraño que se presente esta complicación ya que estos compuestos, lo mismo que la cortisona favorecen la retención de Na. Como la prednisona carece de estas propiedades de retención salina esta complicación es mucho menos frecuente empleando combinaciones de ésta con fenilbutazona.
Algo que no hay que perder nunca de vista es que lo mismo la fenilbutazona que la prednisona tienen una gran capacidad
de reactivar ulceras pépticas preexistentes, por lo tanto la vigilancia estrecha del enfermo resulta imprescindible durante el tratamiento siempre que se empleen estas combinaciones y el estudio radiológico, antes de iniciarlo, para excluir todos aquellos enfermos que presenten alteraciones de este tipo. Se han comprobado magníficos resultados administrando simultáneamente desde que se inicia el tratamiento alcalinos y anticolinérgicos.
Estos efectos ulcerosos de la butazolidina ya se habían observado en la clínica a lo largo de estos últimos años. Y las características de las ulceraciones anarecidas durante el cnrso de tratamiento con butazolidina, son análogas a las producidas experimentalmente con otras sustancias.
Nuevas experiencias han comprobado que Ja combmación de butazoíidina con prednisona y otros conticosteroides ejerce efectos sinérgicos antiinflamatorios en la inflamación exudativa experimental, efectos aditivos en el granuloma inflamatorio de la rata, y también acción antipirética y analgésica sinérgica (Wilhelmi 283).
Platt y colab. 189, con el fin de estudiar detenidamente la eficacia de esta combinación terapéutica, dividen la experiencia en dos partes. En la primera fase comprueban la eficacia antirreumática de la prednisona, dada exclusivamente; en la segunda añaden salicilatos, y al suspender éstos, fenilbutazona, además de reducir la dosis de prednisona a niveles subeficaces.
Mantenían la terapéutica con prednisona durante un período de tiempo que osciló entre 6 y 16 meses y en 14 de los casos -17 en total- se pudo realizar un estudio detallado de exámenes biológicos, antes y después del tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento llevaron a cabo exploraciones radiológicas del tórax y del tracto gastrointestinal con el fin de excluir todos aquellos enfermos afectos de tuberculosis pulmonar o úlcera péptica. Exámenes realizados: glicemia en ayunas, análisis de orina, recuentos globulares completos con valores hematocritos, test de células L. E. y determinaciones de la natremia y potasemia. Estos análisis se llevaron a cabo antes de iniciar el tratamiento y periódicamente todos los meses durante el tiempo que duró éste. Todas las semanas se determinaba la velocidad de sedimentación, globular y al iniciarse el tra-
118 ANGELA illOURIZ Vol. ll
!amiento con fenilbutazona, recuentos globulares semanales. Durante este tratamiento con prednisona se añadieron en la dieta 10 mgs. diarios de proteínas para evitar, en lo posible, el balance nitrogenado negativo.
La pauta del tratamiento fue la siguiente: dosis inicial de 30 mg. de prednisona diaria durante una semana, después de lo cual se empezó a reducir esta dosis de ataque lentamente, 2,5 a 5 mg. a intervalos semanales hasta alcanzar la dosis mínima eficaz, siempre ajustándose a las circunstancias especiales de cada enfermo. Aceptaban como dosis mínima eficaz, aquella que conseguía mantener la desaparición total de la sintomatología y como dosis subeficaz aquella con la cual ya reaparecía el dolor.
En la segunda fase, dando dosis subeficaces de prednisona, se alternó la administración de aspirina, 2,5 a 4 grs. diarios, con fenilbutazona, 400 mg. al día, esta última se fue r·educiendo hasta conseguir una dosis mínima capaz de mantener la misma eficacia terapéutica que la dosis inicial. Con esta pauta se pudo observar, en cada paciente, una respuesta sintomática a la iniciación y supresión de la aspirina y fenilbutazona.
El tratamiento con prednisona exclusivamente produjo una respuesta favorable en todos los pacientes.
Para valorar la respuesta los autores se atuvieron al criterio dado por la Asociación Americana de Reumatismo.
Durante la terapéutica inicial, la sintomatología que cedió primero al tratamiento fue el dolor y la tumefacción de las articulaciones, después el edema de los tejidos blandos, y las formaciones nodulares, que presentaba solamente uno de los pacientes, fueron regresando lentamente, pero de manera apreciable. El caso de lupus eritematoso diseminado respondió tan bien como los casos de A. R. sin tener que alterar la dosis.
Las dosis de sostenimiento de prednisona oscilaron entre 20 y 5 mg. diarios de acuerdo con las fluctuaciones evolutivas del proceso. Para ajustarlas correctamente los autores se guiaron por los valores de velocidad de sedimentación globular. Según ellos, cualquier aceleración de la velocidad de sedimentación globular hace esperar una recaída con exacerbación de los síntomas.
Para apreciar la eficacia de la terapéutica con prednisona se guiaron por los recuentos
celulares, el valor hematocrito y las determinaciones de hemoglobina, los cuales se elevan siempre en relación con los valores que tenían antes de iniciarse el tratamiento. Se hicieron tests de células L. E. en 14 enfermos y solamente en uno de ellos resultó positiva la prueba, positividad que se mantuvo a lo largo de todo el tratamiento. En los pacientes de artritis reumatoide resultaron negativos lo mismo antes que durante el tratamiento.
Al iniciar el tratamiento con aspirina, después de mantenidos durante 7 serna~ nas con dosis subeficaces de prednisona, 12 pacientes mostraron un alivio grande del dolor, en 7 de los cuales fué posible llegar a una dosis de sostenimiento de prednisona de 2'5 mg. o menos al día. En los períodos en que se administró fenílbutazona fué posible disminuir en 6 enfermos la dosis de predni ... sona. Durante los períodos en que se deba la fenilbutazona, apareció en un enfermo un ligerp edema maleolar, a pesar de haberse ordenado régimen dietético declorurado. Aunque el número de pacientes examinados es muy escaso puede asegurarse que se consiguen grandes ventajas empleando la combinación de fenilbutazona y prednisona, ambos, fármacos de gran valor antirreumático.
Las ventajas observadas en este ensayo son las siguientes: la cantidad de prednisona administrada puede ser reducida en casi todos los casos a dosis de sostenimiento mínimas, con una reducción proporcional de la frecuencia de efectos secundarios. La mejoría y la sensación de bienestar del paciente se puede regular de una manera más uniforme.
Recientemente se han publicado los resultados obtenidos por 49 clínicos en 400 enfermos tratados con un preparado comercial que contiene 0,75 mg. de prednisona, 375 mg. de ácido acetilsalicílico, 75 mg. de hidróxido de aluminio y 80 mg. de ácido ascórbico por ta-
, bleta. La dosis diaria de 8 tabletas contiene
6 mgs. de pronisona, dosis de sostenimiento suficiente en la mayoría de los caws, pero suelen bastar dosis menores, ya
Junio 195/i ACTH Y GLUCOCORTICOIDES EN LA TERAP~lJTICA ACTUAL ii0
que se suman los efectos antiflogísticos y antirreumáticos de la prednisona y aspirina y se consigue una reducción de los efectos secundarios.
Se cree, aunque no se ha demostrado exactamente, que sus mecanismos de acción se superpondrían, al actuar los salicilatos por intermedio del sistema adrenohipofisario. La asociación de ácido ascórbico resulta ventajosa porque parece influir sobre la actividad de la glándula adrenal y el metabolismo de las hormonas, adrenocorticales. Ershoff cree que las dosis grandes de ácido ascórbico favorecen la utilización de estas hormonas por el organismo, retardando sus procesos de destrucción y eliminación. El hidróxido de aluminio se añade para combatir la irritación gástrica que provoca la aspirina. El autor insiste en la necesidad de no descuidar las medidas generales coadyuvantes y de darles la importancia que requieren, dieta apropiada, reposo, terapéutica física, eiercicio graduado, etc.
Las dosis empleadas oscilan entre 1 a 2 tabletas, 3 ó 4 veces al día, y con ellas se alcanzó una reducción grande de las manifestaciones clínicas. Es necesario mantener todas las precauciones necesarias en toda terapéutica cortisónica y concretamente evitar la suspensión brusca del tratamiento; la reducción debe ser gradual como en cualquier otro tratamiento con hormonas esteroides.
Los mejores resultados los obtuvieron en casos de bursitis, ya que se obtiene un alivio más o menos intenso, en el 99 por 100 de los casos. Siguen los traumatismos de los tejidos blandos con un alivio grande en el 75 por 100; reumatismo de tejidos blandos, 71 por 100; osteoartritis 60 por 100 (aunque Hollander 101
cree que este tratamiento combinado no debe emplearse nunca en estos casos y lo proscribe en general); artritis reumatoide en el 66 por 100, dato que confirma el punto de vista de Levy, quien afirma que este tratamiento debe reservarse exclusivamente a las artritis reumatoides y que con él no se obtienen grandes ventajas sobre los esteroides solos.
Rotés 211 encuentra que los preparado~ que contienen asociaciones de salicilatos y deltacorticoides, resultan especialmente aptos en los casos de artritis y reumatitis ya estabilizados. Al añadir salicilatos a este tratamiento parece como si aumentara la acción antirreumática o por lo me-
nos la analgésica. Este autor sustituye, al día, una o dos tomas de esteroides por 0,6 a l gramo de aspirina o 0'2 ó 0'4 gramos de butazolina.
Settel emplea también el preparado que indicamos anteriormente en una serie de 30 enfermos para el tratamiento de las artralgias en los viejos. La edad oscila entre 56 y 77 años -de ellos 22 son mujeres y 8 hombres- y el período de observación entre 4 y 1 O semanas. Los dolores eran debidos en su mayoría a las exacerbaciones de una osteoartritis.
Ocho enfermos padecían artritis reumatoide; tres bursitis subdeltoidea; dos sinovitis traumática; uno lumbago o ciática; uno peritendinitis del biceps, y uno pericapsulitis. De los 30 enfermos, 26 tenían además otras enferme-..-J,..,. ,..-l .... ,.. ..... ,...~ ..... +:+.T ..... :..-..~.-.1.-.,.. ,., ...... ~ .... ,., ..-J .... _,,, .... T ........ 1,.. ........ A .... uaU\..;') 1,,,u11.:">utu1,..,1vuan ... ;') .:">1...11a..:"> uc:; 11atu1au . .L .. a. u1..-
generativa.
En los casos de dolores intensos emplearon como dosis media 2 tabletas, 4 veces al día y en casos de dolores más ligeros, una tableta, cuatro veces al día. Los dolores desaparecieron manteniendo durante 2-3 semanas dosis de sostenimiento mínima, la mitad de esta dosis durante una semana más y suspendiendo luego el tratamiento gradualmente. Los resultados, de ordinario aparecen a los pocos días, antes de la primera semana. En 26 enfermos fueron buenos o excelentes, quedando tan bien como antes de la exacerbación.
De los otros que no mejoraron, dos tenían sinovitis traumática y por intolerancia gástrica, al no apar·ecer mejoría apreciable, se suspendió el tratamiento. Otro fracaso en un hombre de 75 años con osteoartritis, en el que el tratamiento enérgico durante tres semanas apenas produjo efecto.
En este grupo había 12 enfermos cardiovasculares, los cuales no presentaron signos clínicos de retención de sodio; en los diabéticos tampoco se presentó ninguna descompensación ni necesidad de incrementar la dosis de insulina; en cuatro, afectos de neurosis de ansiedad, no se aumentó la excitación; tampoco se presentó ninguna alteración sanguínea, sólo dos intolerancias digestivas obligaron a suspender la medicación. Un caso de estreñimiento, probablemente debido al hidróxido de aluminio, regresó bien con laxantes.
120 A N G E L A MóU RI Z Vol. 11
Resultados comparativos de los diversos esteroides.--Boland 20 resume así las ventajas de emplear hidrocortisona sobre cortisona en las artritis reumatoides: l.º) Las mejorías obtenidas son muy análogas, pero se necesitan dosis de ataque tr].ás reducidas para obtener remisiones similares de la sintomatología. 2. 0
) Comparando la eficacia de las dosis orales de ambos compuestos, llega a la conclusión de que la actividad antirreumática de la hidrocortisona es más del 50 % mayor que. la de la cortisona, o sea que la dosis media en mg., necesaria para obtener la misma remisión, es aproximadamente la mitad que de cortisona. 3.º) Con dosis de sostenimiento mucho menores se consigue un control de la enfermedad igual o superior, siendo las complicaciones endocrinas menos frecuentes e intensas y sobre todo las alteraciones psíquicas, retención de agua y aumenta de apetito.
Al cambiar de · compuesto en 31 enfermos que ; presentaban efectos secundarios por exceso de hormona, muchos de ellos desaparecieron en 22, en la siguient.e proporción: efectos psíquico~· 13 de 15: edemas'. 9 de 15: aumento · de apetito: 9 de 16: síndromes Cushingoides.: 9 de 23; obesidad generalizada: 2 de 9. La hipertricosis y la glucosuria irregular no presentaron variación alguna. Las dosis de a taque de hidrocortisona oscilan entre 50 y 70 mg. para los casos graves ; 40 a 60 mg. en casos moderadamente graves y 40 a 50 mg. en casos moderados. La · reducción se hace de 5 en 5 mg. cada 7 ó 14 días, o aún más lentamente, según la evolución del cuadro clínico. La dosis de sostenimiento oscilan entre 45 y 65 mg. para los casos graves; 40-50 mg. para fos moderadamente graves y 25 a 40 mg. para los casos moderados.
Ofrece mayores, ventajas el empleo de prednisona, en relación con la cortisop.a e hidrocortisona. sobre todo como terapéutica de sostenimiento. Este compuesto puede éonsiderarse como el agente antirre11rriátic;o más· eficaz actualmente.
Cuando se sustituyen, en pacientes con artritis reumatoide tratados con cortisona o hidrocortisona. estas hormonas por los deltacorticoides, se produce . un aumento grande de los efectos terapéuticos,
que se evidencia por el incremento en la capacidad funcional y la reducción de las manifestaciones objetivas de inflamación articular. También se producen menos efectos secundarios que los que aparecen cuando se emplean cantidades equivalentes de cortisona e hidrocortisona, sobre todo los relativos a retención de sodio.
Bunin 29 en uno de los primeros trabajos publicados comunicando los resultados obtenidos con los delta-corticoides cita siete casos de artritis reumatoide en los que obtuvo una mejoría considerable dando prednisona, -2 a 25 mg.- como dosis de sostenimiento. Las molestias de estos enfermos varían mucho de un día a otro y por esta razón es lógico aceptar que no necesitan la misma dosis todos los días; por lo tanto la de sostenimiento no debe ser rígida , sino que debe variar de acuerdo con la sintomatología que presente el enfermo. Este sistema elástico evita aun la menor sobredosificación y así consiguió con estas dosis - de 2 a 25 mg.- una remisión total de las artralgias y de los signos objetivos de inflamación articular. Al mismo tiempo comprobó una disminución en la velocidad de sedimentación globular y de la infiltración celular confirmada en biopsias de la membrana sinovial. Como ocurre con las hormonas naturales, no producen la curación del proceso sino que tienen sobre él una acción puramente paliativa, lo atenúan temporalmente pero vuelve luego a aparecer la sintomatología con intensidad varia ble.
Basado principalmente en la experiencia adquirida durante el tratamiento de más de 250 pacientes de A. R . con es· teroides nuevos y antiguos durante más de 2 años, y en datos estadísticos obtenidos en 141 de estos enfermos estudiando con más detenimiento durante períodos de 6-9 meses, Boland 20 llega a la conclusión de que evidentemente la prednisona, comparada con la hidrocortisona , tiene ventajas e inconvenientes bien precisos.
]1111!0 1958 ACTB Y GLUCOCOHTICO!Dt'.S EN LA TEBAPÉUTlCA AC'I'UAL 121
Las ventajas consisten principalmente en su menor tendencia a provocar alteraciones electrolíticas y su capacidad de restablecer, en gran número de pacientes, la mejoría inicial, perdida a lo largo de un tratamiento prolongado con cortisona o hidrocortísona.
El principal inconveniente es la mayor tendencia a provocar episodios 11lcerosos, complicaciones digestivas y osteoporosis. En conjunto la ventaja de los delta corticoides es la multiplicación de su eficacia antiinflamatoria con disminución concomitante de efectos electrolíticos.
Por tanto la prednisona es la droga de elección en aquellas afecc10nes que cursan simultáneamente con procesos de retención salina (insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión. edemas de cualquier origen) y en aquellos pacientes cuya respuesta a los antiguos esteroides es inadecuada.
En general, se prefiere siempre que no haya una historia antigua de úlcera. gastritis. etc: en estos casos se preferirá la hidrocortisona.
La acción del tratamiento cortisónico (preferentemente delta corticoides) en las A R. es principalmente antiflogística: la inflamación disminuye a veces de manera espectacular. sobre todo si se inicia un brote agudo: retroceden la hinchazón y los derrames articulares, con lo que aumenta la movilidad de las articulaciones. si no hay deformaciones o alteraciones anatómicas graves e irreversibles, y los dolores ceden e incluso desaparecen. Estos efectos ¡;:e hacen notar a los pocos días, por lo tanto se comprende que ejercen una influencia psicológica favorable, sobre todo en aquellos enfermos refractarios a la terapéutica habitual y que llevan años arrastrando esta dolorosa enfermedad. la cual se refuerza por la acción euforizante directa de estas hormonas. Después de un tratamiento pro· longado también mejoran los datos bío· lógicos: se retarda la V.S.G .. las alteraciones de las proteínas (aumento muco·
proteínas, proteína e positiva y prueba de Waaler-Rose) de la sangre regresan poco a poco, se normaliza la temperatura etc.
Pero no influye la causa de la enfermedad. La acción beneficiosa cesa cuando se suspende el tratamiento a no ser que antes haya cedido la actividad del proceso, y en la A.R. esto no sucede casi nunca, y las pocas veces al cabo de mucho tiempo. Por eso se puede decir que el tratamiento con esteroides. ha de set indefinido.
Con el tiempo los resultados favorables van cediendo y reaparecen agravaciones.
Bickel, siguiendo la evolución que experimenta la velocidad de sedimentación globular, en sus enfermos de artritis reumatoide, durante el tratamiento con prednisona, pudo observar que. al principio se producía una normalización espectacular de la misma, pero que esta normaliza· ción no se mantenía a pesar de continuar el tratamiento. Por la' general, volvía a acelerarse a partir del décimo día -4 y 9 milímetros~ hasta llegar a 32 y 62 milímetros a los tres meses, pero esta aceleración no iba acompañada de la recrudescencia brusca de la sintomatología clínica subjetiva ni objetiva. Sin embargo, no deja de ser un dato de alarma importante que no hay. que desvalorizar. A la larga los problemas que se plantean en el tratamiento de la artritis reumatoide son idénticos durante el tratamiento con estos esteroides que con la cortisona. hidrocortisona y ACTH. Solo nos queda la ventaja de su mejor tolerancia.
Se ha creído que los deltacorticoides pierden a la larga algo o buena parte de su acción terapélíi:ica, sin embargo estas diferencias en las necesidades del m~dicamento en un mismo enfermo se deben a variaciones evolutivas de la' enfermedad, cuyo curso natural no se influye por la medicación, más que variaciones de la acción medicamentosa.
Su empleo está especialmente indicado
122 ANGt:LA lVIOUHIZ f!o/. jj
en las A.R. graves, refractarias a las t~rapéuticas usuales, y cuya evolución conduce foevitablemente a la invalidez d~l enfermo que las sufre.
En estos casos, estos medicamentos rnn la única esperanza, puesto que aunque no reporten una curación definitiva, producen al menos una mejoría transitoria y un gran consuelo moral.
Barceló y colab. 10 publican una serie de 129 casos de enfermos de A. R. de los cuales 111 son mujeres y 18 hombres; la edad oscila entre 20 y 75 años, tiempo de evolución entre 3 meses y 35 años, durante el cual fueron tratados con la terapéutica habitual, incluso cortisona e hidrocortisona con resultados variables e inconstantes.
Al iniciar el tratamiento con prednisona solamente 19 de ellos mantenían una mudez clínica de la afección. La pauta de tratamiento fue la siguiente: dosis de ataque que oscila entre 25 y 30 mg. diarios, repartida en 2-4 tomas, sin sobrepasar nunca esta dosis, inferior de la de Bunim y colab. so, la cual se fue disminuyendo lenta y progresivamente de 5 en 5 mg. hasta llegar la dosis de sostenimiento entre 5, 10 y 15 mg. Posteriormente, fundados en la experiencia obtenida, empiezan dando 20 mg. y aumentan o disminuyen esta dosis con arreglo al cuadro clínico. Es frecuente que en tratamientos prolongados se haga necesario aumentar la dosis de sostenimiento debido a enfermedades intercurrentes, para volver a la primitiva al cesar éstas.
Los resultados son muy semejantes a los de otros autores. La duración del tratamiento varió entre 1 y 9 meses y 73 casos presentaron una mejoría clínica inicial evidente, a veces casi espectacular, a las 48 horas de iniciar el tratamiento o antes.
De dios en 32 casos desapareció casi completamente la sintomatología, manteniendo dosis de 5-10 mg. diarios. Es interesante hacer constar que se trataba de enfermos con menos de dos años de evolución. Los tres restantes mejoraron mucho, pero persistieron, a pesar de las dosis de sostén de 15 mg. o superior, ciertas molestias.
En 13 de los 19 enfermos con mínimas molestias residuales, éstas desaparecieron --dolorimiento y entumecimiento matutino de las manos- en la primera semana del tratamiento. Los otros seis presentaron de vez en cuando alguna recaída sin desaparición completa de las molestias.
Efectos evidentes y apreciables en los otro~ 45 enfermos, pero la mejoría fue más lenta
y en menor proporc10n que en el primer grupo, a pesar de recibir dosis de sostenimiento demasiado altas (20 mg.).
En 9 fracasó totalmente la terapéutica: en todos ellos también habían fracasado los tratamientos anteriores y presentaban grandes deformaciones y anquilosis.
La V. S. G. acelerada en todos, disminuyó evidentemente en 84 casos. con oscilaciones posteriores que sirvieron de orientación terapéutica. En 16 casos permaneció invariable y en 5 presentó ligera elevación.
De 25 casos en que se investigó la proteína C, positiva en todos, se negativizó en 12 y en otros 12 disminuyó el grado de positividad.
A la larga, en todos los casos se observaron ligeras recaídas, que se suceden en mayor número según va pasando el tiempo.
El tratamiento tuvo que suspenderse definitivamente en 12 pacientes por efectos secundarios o motivos económicos.
Poal y colab 190 presentan una casuística de 10 enfermos de A. R., pero la escasa duración del tratamiento -10 a 70 días- no permite conclusiones definitivas.
Administrando dosis totales de 150-790 mg. con arreglo a la siguiente pauta: ataque 30-40 mg. durante 3-4 días, con disminución progresiva de 5 en 5 mg. a intervalo~ dependiente de evolución clínica y los datos biológicos, hasta dosis de mantenimiento entre 5 y 10 mg.
Cuando asocian butazolidina, disminuyen globalmente la dosis: empiezan con 20 mg. de prednisona y 30 centigramos de butazolidina y van disminuyendo progresivamente la prednisona manteniendo la misma dosis de butazolidina.
En todos mejoró el cuadro clínico y humoral entre las 24 y 72 horas de iniciado el tratamiento: disminución progresiva del dolor hasta total desaparición en algunos casos y la V. S. G. se normaliza entre 3 y 4 días.
Inyección intraarticular.-El empleo de prednisolona o acetato de hidrocortisona de este modo alivia gran número de artrosis de rodilla, epicondilitis, hombro congelado, e incluso pequeñas articulaciones inflamadas por la poliartritis reumática. Las dosis intraarticulares oscilan entre 10 y 50 mg cada 3 ó 20 días. (Beck 12 aunque a veces provocan reacc10n, sobre todo si no se hacen con cuidado de tomar las medidas precisas, en
126 ANGELA NiOlJBl2 tJ ol. 11
caso la terapéutica. 3.º En todos los pacientes se obtuvo una curación total de los síntomas y signos de la carditis aguda progresiva durante esta terapéutica. 4.º Todos los enfermos pudieron levantarse a las 2 ó 4 semanas después de suspendido el tratamiento. 5.º A los doce meses de suspendido el tratamiento, una exploración detenida de los enfermos reveló que con este tratamiento inicial de la carditis reumática yo no presentaban ningún residuo de la lesión cardíaca, dos de los enfermos del grupo de 5 que enfermaron por primera vez. En los otros tres no se podía asegurar con tanta certeza. El resto de los pacientes tratados con ACTH, eran enfermos que sufrían una recaíc:1a en su enfermerfacl y no se observó en ellos el menor aumento de la lesión.
Creen que la ACTH puede acortar el curso de la enfermedad, conseguir que la lesión cardíaca residual sea mínima y evitar la muerte debida a carditis progresiva. La diferencia de importancia trascendental, entre la fiebre reumática infantil y la de los adultos estriba en que en aquéllos las manifestaciones articulares suelen faltar por completo en el estado inicial de la enfermedad o, ser muy fugaces, por eso es de extraordinaria im -portancia el que la terapéutica se instale tan precozmente que sea capaz de evitar la carditis o por lo menos, si ya está establecida, de prevenir las recidivas. Wiesener 282, cree que la eficacia de la ACTH sobre la carditis se ha sobrevalorado en los primeros años de su aplicación en la clínica.
Este autor rdiere los resultados comparativos observados por él en 21 niños tratados con una combinación de ACTH y piramidón y considera que los resultados son mucho mejores que cuando se emplea éste o salicilatos exclusivamente. Este tratamiento combinado estaría indicado especialmente en los casos agudos de gran participación cardíaca, pero no en las recidivas. Son necesarias dosis de ACTH, por lo menos de 80-120 u. i. y aunque para ajustar correctamente la dosis se recomienda dar 2 u. i. por kilo de peso del
nmo, la dosis mm1ma diaria para iniciar el tratamiento debe ser de 80 u. i. El tratamiento intensivo de piramidón combinado con la hormonoterapia, y mantenido después de ésta, parece esencial para evitar las recidivas.
Corea.-La respuesta favorable a los delta-corticoides no es siempre constante aunque sí muy frecuente y por esto merece la pena ensayar siempre el tratamiento.
Las dosis que se suelen recomendar, en los niños, oscilan entre 1'2 a 2 mg. por kilogramo de peso y día, como dosis de ataque durante 3 días, al cabo de los cuales se instituve la dosis de sostenimiento que oscil~ entre 0'5 a 1 '5 mg. por kilo y día, la cual se suele mantener aproximadamente durante un mínimo de 1 5 días. Lanza y Morbideíh han obtenido ventajas importantes asociando a este tratamiento la cloropromacina, cuyo efecto sedante resulta beneficioso porque consigue la mejoría sintomática con mucha mayor rapidez.
ENFERMEDADES ALÉRGICAS
El tratamiento de las enfermedades alérgicas con esteroides y ACTH, se ha venido acreditando progresivamente a lo largo de estos últimos años (Appel 7).
La disposición alérgica es, para Jiménez Díaz 119, un estado disenzimático que vienen a alterar los sistemas fermentativos que intervienen en la reacción de defensa; sobre esta reacción, y modificándola de algún modo, actuarían estas hormonas. La mayoría de los autores admiten que la principal acción de estos compuestos es la de modificar la reacción constitucional del sujeto, sin afectar directamente las características de la sensibilización; Jiménez Díaz 11a ha atribuído el mecanismo de estas hormonas a su acción directa sobre el por él denominado, «nodulo disreactivo», base del proceso alérgico relacionado íntimamente con las características constitucionales y psicológicas del núcleo de la personalidad alérgica (Ortiz de Landázuri y col. IBI). Resulta muy difícil interpretar correctamente el mecanismo de acción de los esteroides en estos procesos, ya que su naturaleza misma, que es la que condiciona la disreacción, nos es casi desconocida.
Su eficacia terapéutica se ha atribuído a una
junio 195Íi ACTH Y GLUCOCOHTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 123
general se toleran bien y facilitan mucho la movilización.
Hollander 10' cree que por esta vía la prednisolona es de eficacia superior, por la mayor duración de los efectos que la prednisona, con lo que disminuye los peligros e inconvenientes de las punciones repetidas.
Este mismo autor, a través de 4 años de experiencia clínica, ha demostrado que la inyección intraarticular de acetato de hidrocortísona es un factor coadyuvante de enorme valor en el tratamiento local de las artrosis reumáticas; las dosis pueden variar entre 50 y 100 mg. por inyección.
Después de emplear 12 compuestos, ésteres o derivados de la hidrocortisona, llega a la conclusión que el butil acetato terciario es el más eficaz, ya que con él se consiguen efectos paliativos locales más prolongados y por consiguiente espaciar las punciones y disminuir los inconvenientes y peligros que derivan de ellas. El mecanismo de acción no se conoce con exactitud. Confirma aquí tambien la gran actividad antiinflamatoria cie la 9--a-fluorohidrocortisona, pero la producción de intenso edema en la pierna inyectada, que aparece en más del 50% de los casos, anula esta ventaja y lo hace inutilizable en la clínica. Empleando, en 171 casos, acetato de hidrocortisona y butilacetato terciario de hidrocortisona, obtiene con este último mejores resultados en el 60% de los casos, iguales en el 35% y peores en el 5% aproximadamente. La articulación que mejor responde a este tratamiento · local es la de la rodilla; pero empleando técnicas correctas se pueden tratar también las de la cadera y otras. El efecto sobre procesos refractarios o rebeldes es espectacular en muchas ocasiones, ya que ejerce una influencia directa sobre las alteraciones inflamatorias. Este efecto se manifiesta en muy poco tiempo sobre los síntomas subjetivos y objetivos. Las inyecciones se pueden repetir a in-
tervalos semanales o mayores, de acuerdo con el resultado obtenido.
Resumen.-Como hemos dicho, el tratamiento cortisónico no cura, se limita a hacer la enfermedad más llevadera, por eso a pesar de la mejoría clínica, suelen persistir las alteraciones en la eritrosedimentación, deformaciones articulares y peligros de anquilosis. En algunos casos, no los más frecuentes, se llegan a conseguir remisiones prácticamente totales, pero siempre que sea continuado, como tantos otros en la medicina actual: insulina en la diabetes, corticoides en el Addison o digitálicos en las insuficiencias cardíacas.
Por el momento no se vislumbra la posibilidad de ningún tratamiento curativo, por lo que debemos limitarnos a pefeccionar la técnica de este tratamiento continuo y sacar de él el mayor rendimiento posible.
Al tratamiento hormonal debe asociarse el habitual: crisoterapia, butazolidina, dieta, reposo, etc., y también hay que tener en cuenta que no sólo no excluye los cuidados y correcciones físicoortopédicas, sino que constituye un momento especialmente favorable para su aplicación. Cozen 37 pone de manifiesto el valor terapéutico en relación con los tratamientos quirúrgicos.
El tratamiento de ataque, con dosis fuertes, permite valorar la respuesta del enfermo a los glucocorticoides y apreciar la extensión de su acción. La dosis de sostenimiento hay que obtenerla por tanteo cuidadoso y consiste en hallar la cantidad mínima del compuesto capaz de mantener la mejoría alcanzada. La magnitud de estas dosis permite juzgar, hasta cierto punto, la gravedad de la A. R. En general, es mejor renunciar al tratamiento con esteroides cuando sean necesarias dosis diarias mayores de 100-125 miligramos como terapéutica de sostenimiento (o más de 20 mg. de prednisona). Considerar la importancia que pueda tener la edad y sexo del paciente y obser-
]1111io 1958 ACTH Y GLUCOCOl\TICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 127
acción antiflogística «Stii generis" considerando este efecto directo en la inflamación alérgica más importante que su influencia en las reacciones antígeno-anticuerpo (Dougherty 49). Las observaciones sobre asma histamínico, sin rechazar esta interpretación, inclinan a aceptar que los esteroides ejercen influencia decisiva en la reacción antígeno-anticuerpo (Prandi y Jiménez Vargas 191). Sin embargo, los recientes estudios sobre interferencias de estos compuestos con el metabolismo de los mucoproteidos (Schiller y Dorfman 224), como las observaciones histopa tológicas e histoquímicas de la mucosa bronquial en asmáticos (Grau, Urrutia y Ubilla 90) nos inclinan a aceptar que lo importante es la acción antiinflamatoria.
Ortiz de Landázuri y colab. 182 han realizado un detenido estudio sobre el tratamiento del asma con esteroides, y en esta publicación pueden consultarse los detalles de las alteraciones del equilibrio electrolítico y ácido-base bajo la influencia de la administración de hidrocortisona, prednisona y ACTH en el status asmaticus, enfisema pulmonar crónico y la utilidad que puede tener la acetazolamida en los casos complicados con acidosis respiratoria y retención hidrosalina, siempre que exista suficiente reserva funcional respiratoria.
Asma bronquial
El año 1949 emplean por primera vez Bordley y colab. 23 la ACTH en le tratamiento del asma bronquial a dosis de 100 a 200 mg. diarios repartidos en seis veces; en los tratamientos prolongados estas dosis las reducían a cantidades que oscilaban entre los 80 y 100 mg. diarios.
Al año siguiente se inicia el tratamiento con ACTH i. v. -10 a 12 mg.- y con cortisona Thorn y colab. 265 con dosis iniciales de 150 a 300 mg. por vía oral y de sostenimiento de 6 a 12 mg.
Jiménez Díaz 118 aconseja empezar por 300 mg. como tratamiento de ataque, durante 4-5 días, seguidos de 200 mg. durante 4-5 días y a continuación 50 mg. durante el tiempo necesario, ateniéndose a la evolución del proceso.
Para Wittch, la ACTH se debe emplear
en las fases agudas y la cortisona más bien como terapéutica de sostenimiento; ambos preparados tienen efectos terapéuticos semejantes y no curativos, sino simplemente paliativos e inconstantes. Pueden provocar complicaciones, bien diretas, malignizando estados asmáticos y otras secundarias, principalmente de tipo endocrino y psíquico.
Consideraciones generales.-Los resultados de los tratamientos modernos del asma con corticoides no pueden hacer· nos olvidar los aspectos básicos del tratamiento de estos enfermos. En primer lugar, se ha de poner _el máximo interés en llegar al diagnóstico etiológico exacto, puesto que desconocer el agente específico es condenar al enfermo a un tratamiento sintomático. Por otra parte, no se debe recurrir a los corticoides cuando sean suficientes otros tratamientos: adrenalina, efedrina, yoduros, aminofilina, etcétera.
Hay que tener en cuenta algunos principios generales que han sido resumidos, en lo fundamental, por Burrage e Irwin 32
:
l.º) El empleo de la hidrocortisona no debe sustituir los procedimientos de investigación clínica. 2.º) Debe preceder a la terapéutica con hidrocortisona el tratamiento con los antiguos compuestos, adrenalina, etc. 3.º) Es esencial la cuidadosa observación del enfermo y su cooperación. 4.º) La liidrocortisona no es una "droga mágica", su acción es lenta; si se ha de utilizar, no se debe esperar hasta que sea tarde, y debe hacerse junto con otros tratamientos. Aun cuando esto se refiere especialmente a la hidrocortisona es igualmente aplicable a tratamientos de corticoides.
Delta-corticoides.- - Brown y Seidcman 26 han realizado un estudio sistemático y detenido con miras a determinar la dosis óptima inicial de prednisona y prednisolona en el tratamiento de distintos tipos de alergia, y también la dosis más adecuada en el caso en que sea ne-
128 A N GELA MOURlZ V al. !/
cesario mantener el tratamiento durante largos períodos de tiempo o indefinidamente. Se ocupan también . de las reacciones st:cundarias con respecto a su frecuencia, tipo y gravedad, y de otras dificultades surgidas o que pueden surgir, en el curso del tratamiento de estas enfermedades con esteroides sintéticos. Han estudiado 190 enfermos de diversos procesos alérgicos tratándolos con prednisona o ·prednisolona, indistintamente, sirviéndose como control de un grupo de 78 enfermos de fiebre del heno.
En los primeros estudios clínicos efectuados se emplearon dosis algo más bajas, de las que se emplean en la actualidad.
En los 64 casos de asmáticos tratados por Brown y Seideman 26 la mejoría osciló entre el 90 a 100 por ciento. Teniendo en cuenta el tiempo que se necesita mantener el tratamiento, clasifican los enfermos en tres grupos: los que responden a un tratamiento corto, los que necesitan tratamiento repetido a determinados intervalos, y los que exigen un tratamiento continuo. Exponen algunos casos típicos de cada grupo.
En uno de los casos del primer grupo, de asma polínico, empiezan con dosis de prednisona de 40 rngs. diarios, observando marcada mejoría a las 48 horas, y quedando totalmente libre de síntomas cuatro días después, reduciendo entonces la dosis a 2,5 rng. diarios. En el otro caso empezando
Empiezan siempre el tratamiento en igual reducen gradualmente la dosis has ta 10 rng. a los siete días; en la segunda serna
los 64 enfermos que comunican -rebel- na 2,5 a 5 rng. diarios, y durante los 30 des a todo tratamiento anterior- con días siguientes, 2,5 rng. cada dos días. Al dosis de 1 o mg. de prednisona o predni- final de este período de tratamiento habían solona , cuatro veces al día, durante dos desaparecido totalmente los síntomas quedan -
do sólo secreción nasal que corregían con tradías para disminuir poco a poco hasta la !amiento sintomático. En los del segundo gru" dosis de sostenimiento de 5 mg. dos o po escogen · un caso con historia de asma de tres veces al día. Es de particular inte- 25 años, complicado con fibrosis pulmonar rés la observación de que -como d'.': - crónica y enfisema que mejoró francamente
al segundo día de dar 40 rngs., reduciendo muestran con historias clínicas- la razón entonces la dosis paulatinamente hasta supri-del fracaso de esta terapéutica es la insu- mirla a los ocho días. Ante una recaída grave, ficiente dosificación. 10 semanas más tarde, reanudan el tratamien-
to con 30 rngs. diarios, indefinidamente hasta Y así, por ejemplo, una enferma an- la desaparición de los síntomas, y disrninu
teriormente tratada sin resultado alguno yendo progresivamente después hasta los l O con 20 mg. diarios de prednisona, mei'oró - rng. ·diarios , con una duración total de
dos meses. El enfermo no podía pasar sin con notable rapidez al iniciar el trata- tratamiento más de 6 a 8 semanas. Otro caso , miento con 40 mg. diarios . Por ofra parte, era un enfermo con asma desde hacía 8 afias, si los enfermos no mejoran con esta do- totalmente incapacitado para 'el trabajo, que se
normalizó por completo con un tratamiento sis, tampoco mejoran, por lo general, aproximadamente corno el anterior. En el aunque se les den 60 a 100 m1.:r. diarios . tercer gruJ?O incluyen los enfer¡nos que no También refieren el caso de una enferma pueden interrumpir el tratamiento durante más tratada sin resultado con 2') mg. de pred- de una o dos semanas. a !"os cuales adminis-
tran dosis de sostenimiento de 5 rngs. dos . o nisona además de efedrina, para aliviar tres veces al día. los accesos, que, según pudieron comprobar, mejoraba fácilmente sólo con darle la dosis adecuada de antiespasmódico. Teniendo en cuenta observaciones como ésta, afirman que los esteroides no reemplazan la acción de los broncodilatadores, y que sólo cuando estos fracasan está indicada la terapéutica con esteroides.
Otros estudios clínicos ·confirman la necesidad de iniciar el tratamiento con dosis altas. Según Loveless las dosis iniciales más corrientes varían entre 40 y 60 mg. diarios, disminuyendo gradualmente hasta un nivel de 15 a 20 mg.
Unger y Johnson m a· través de una extensa revisión crítica de toda la lite-
Junio l'JSB ACTH Y GLUCOCORTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 129
ratura publicada sobre el tratamiento del asma bronquial y fundándose también en experiencias propias, llegan a la conclusión de que la introducción de los esteroides y especialmente de la prednisona y prednisolona es el factor principal al cual se deben los avances espectaculares que se han producido en el campo de la terapéutica de los procesos alérgicos y, en especial del asma bronquial. Aunque hay muchos autores que no juzgan necesario intercalar curas con ACTH en el tratamiento prolongado del asma bronquial con prednisona, Unger y Johnson inyectan gel de ACTH a intervalos regulares y a dosis que dependen de la prednisona empleada.
Brockbanc y Pengellv 25 . ensavan. en afmáticos crónicos. -el · tratamie~to con inhalaciones de prednisolona, pero sin llegar a conclusiones claras por la escasez de enfermos estudiados. Encuentran resultado'> muy favorables con hidrocortisona, la cual han ensayado en mayor número de enformos.
Thursky y Kennedy 268 , en un estudio comparativo del efecto terapéutico alcanzado con cortisona y prednisona en 12 niños con asma crónico, y basándose en la medida de la velocidad del aire espirado, llegan a la conclusión de que los resultados son muy semejantes, aun cuando es mayor el porcentaje de enfermos que quedan libres de síntomas con prednisona.
Las dosis necesarias para conseguir efectos similares son de 15 mg. para la prednisona y de 75 mg. para lo cortisona, alcanzándose el máximo a las 2 ó 3 semanas de iniciado el tratamiento En esta serie de enfermos se obtuvieron mejores resultados con prednisona en 7 niños y en dos durante el empleo de cortisona.
Criep 38 resalta la importancia que tiene la edad en la respuesta favorable al tratamiento en varios tipos de procesos alérgicos, fundado en la revisión de 972 enfermos. Encuentra que los · enfermos
antes de los 20 años, responden con una mejoría mayor y más precoz (asma bronquial, alergia nasal y dermatitis atópica) que los de edad más avanzada.
También Thursky y Kennedy 268 aseguran que, lo mismo la cortisona que la prednisona, inhiben en un principio la respuesta del enfermo a la adrenalina, para después aumentarla en una segunda fase.
Muchos asmáticos se muestran rebeldes al tratamiento con esteroides y, con frecuencia, suele ser debido al componente bronquítico infeccioso que acompaña, o desencadena, este proceso alérgico. En estos casos, debe asociarse a los esteroides un antibiótico eficaz contra el germen responsable que casi siempre es el H. influenzae (Farreras 65).
Resultados terapéuticos comparativos entre cortisona e hidrocortisona en el asma bronquial.--Para valorar la eficacia terapéutica de la hidrocortisona, hemos de considerar en primer término, los estudios comparativos de este esteroide con la cortisona y ACTH. Bickerman y Barach 15 en observaciones de asma bronquial intratable y enfisema pulmonar con broncoespasmo, en un total de 163 enfermos, obtienen los siguientes resultados: l.º Tratamiento con ACTH, remisión parcial o completa en 82'3 por ciento; 2. 0 Tratamiento con cortisona 86'2 por ciento, y 3.º Tratamiento con hidrocortisona 96 por ciento. Comprueban que la hidrocortisona difiere de la cortisona en las siguientes ventajas: l.º Con la hidrocortisona se consigue un efecto terapéutico más rápido, en 18 a 36 horas, mientras que la cortisona, en condiciones comparables y a dosis equivalentes, sólo produce el mismo resultado a los 4 ó 5 días. 2.º Para obtener efectos comparables, la dosis necesaria de hidrocortisona siempre es más baja que la de cortisona. Y 3.º, la proporción de reacciones secundarias es mucho más baja en la hidrocortisona, lo que atribuyen a que la dosis necesaria es menor.
I::lO ANGELA MOURlZ Val. 11
Comunicaciones posteriores confirman estas ventájas de la hidrocortisona (Wang y Burrage, 27s; Martini y Gentschy, 161).
Burrage y Irwin,33 han realizado estudios durante un año en asmáticos del Mass1chusetts General Hospital, clasificándolos en dos amplios grupos: a) casos en los cuales se ha logrado demostrar alguna reacción específica antígeno-anticuerpo; y b) enfermos en los que no ha sido posible apreciar claramente la existencia de estas reacciones.
Determinan la dosis adecuada de hidrocortisona por tanteo cuidadoso y aconsesejan dar una dosis inicial suficiente para suprimir completamente los síntomas Una vez conseguido el efecto terapéutico, van reduciendo progresivamente la dosis diaria hasta la supresión totai, y en caso de que reaparezcan los síntomas, antes de llegar a suprimir la droga se debe volver a la dosis inmediatamente superior hasta alcanzar de nuevo la mejoría.
Observan efectos muy favorables en el tratamiento del status asmaticus con hidrocortisona, la cual logra la mejoría de enfermos que no habían respondido a ningún otro tratamiento. Cuando el estado del enfermo no tolera la administración oral, aconsejan la vía intravenosa, con dosis óptima de 200 mg. de ·hidrocortisona, disueltos en suero glucosado al 5 por ciento administrados gota a gota durante ocho horas. Y esta dosis debe ir seguida de 40 a 50 mgs. de la droga por vía oral cada seis horas. Una vez desaparecidos los síntomas, la dosis diaria se va reduciendo en 20 mgs. por día hasta suprimir el tratamiento. Si reaparecen los síntomas, al disminuir la dosificación, se debe volver a la dosis inmedi1tamente por encima de este nivel.
Aconsejan suprimir el tratamiento en cuanto se encuentre el enfermo libre de síntomas durante cierto tiempo porque en el asma extrínseco no es conveniente el tratamiento prolongado. En aquellos casos de asma polínico, en los cuales ha fracasado la terapéutica desensibilizante,
encuentran justificado el tratamiento con hidrocortisona a la dosis mínima capaz de suprimir los síntomas durante la correspondiente época del año.
El tratamiento mantenido puede estar indicado, según estos mismos autores, en aquellos enfermos de asma grave con accesos diarios que llegan a una situación de invalidez. Aconsejan una dosis inicial. como en el status asmáticus, de unos 300 mg. diarios pasando a la dosis de sostenimiento sólo cuando el enfermo se encuentre libre de síntomas. La dosis adecuada es sólo unos mg. más alta que aquélla, con la cual reaparecen los síntomas.
En cuanto a la dosificación, en un trabajo más reciente Loveless 157 aconseja ei empleo de cortisona o hidroc01iisona, en aquellos casos en los cuales ha fracasado todo tratamiento, a la dosis inicial de 150 a 300 mg. diarios en varias tomas repartidas a lo largo del día, con intervalos regulares de 6 a 8 horas. Aunque en general esta dosis suele ser suficiente, en determinados casos agudos será preciso llegar a los 500 mg. diarios, repetidos hasta conseguir una mejoría evidente de los síntomas; y una vez logrado esto. reducen la dosis a un ritmo de 10 a 12'5 mg. diarios hasta un nivel de 75 a 100 miligramos.
Considera que el tratamiento por vía parenteral sólo es necesario en raras oca -siones, pero en cuadros de urgencia. en los cuales es preciso un efecto rápido. e intenso, se hace imprescindible la terapéutica intravenosa con dosis que oscilan, por lo general, alrededor de los l 00 mg. de hidrocortisona.
Sherwood y Cooke 237 comprueban, en procesos de asma bronquial y rinitis alérgica, que el acetato de 9-c!-fluoro-16-LLhidroxiperdnisolona es aproximadamente 2 veces más eficaz, desde el punto de vista terapéutico, que la prednisona o prednisolona a igualdad de dosis y que presentaba efectos secundarios más ligeros.
Estos autores administraron el pro<lucto en 4 dosis diarias. La dosis inicial má-
]u.nio 1958 ACTJ! Y GLUCOCORTICOJDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 131
xima fue de 22 mg. y la de sostenimiento necesaria para mantener un control com -pleto de los síntomas varió entre 4 y 16 mg. diarios.
Ortiz de Landázuri y colab. 182 resumen así su experiencia clínica de los efectos terapéuticos de los esteroides en el asma bronquial: «El empleo de ACTH y esteroides corticales supone un avance muy estimable en el tratamiento del asma bronquial. Sin embargo, deben considerarse en cada caso las circunstancias individuales y administrarlos con una vigilancia cuidadosa. teniendo en cuenta sus posibles complicaciones y la aparición de fenómenos de rebote al suspenderlos».
Son más satisfactorios los resultados que se obtienen en los c:;isos ele asma de etiología conocida y en sus brotes agudos. En estos casos puede ser muy útil la asociación de antibióticos y otras terapéuticas específicas y sintomáticas.
En el status asmáticus complicad0, su efecto puede ser muy favorable, pero no podemos prever la brillantez del resultado. Debe vigilarse la respuesta mineralcorticoide, que en algunas ocasiones perjudicaría el cuadro electrolítico.
Los preparados de síntesis -prednisona y prednisolona- son definitivamente más utiles que el ACTH y la hidrocortisona, puesto que en tratamientos breves presentan menor tendencia a efectos colaterales desagradables y en los casos con retención hidrosalina tienden a aliviar ésta.
Rinitis alérgica.
Brown y Seideman 26 estudian 157 enfermos de rinitis alérgica estacional que dividen en dos grupos: uno de 79, tratados sólo con prednisona y prednisolona; y otro de 78, sin esteroides y con antihistamínicos. De los setenta y nueve enfermos que forman el primer grupo, el 75 por ciento presenta una franca mejoría a las dos dos o tres semanas de tratamiento, con dosis de 15 a 20 mg. diarios y sólo
5
19 del segundo grupo presentan una mejoría comparable.
Los mismos autores obtienen en 9 enfermos de rinitis alérgica persistente una franca mejoría con dosis iniciales de 40 mg. diarios que mantienen durante 4 días y reducen rápidamente sin que se altere la mejoría alcanzada por el enfermo.
Lake y colab. m emplea cortisona en polvo, por vía intranasal, seleccionando previamente los enfermos y aplica este tratamiento sólo a los que no responden al desensibilizante o a los antihistamínicos. Cuando da hidrocortisona la emplea a dosis de 15 mg. diarios en tres veces y llega a la conclusión de que esta terapéutica es eficaz en estos enfern1os, fácil de administrar y constituye un buen tratamiento de la rinitis alérgica estacional que no se puede controlar por otros medios.
Las suspensiones de hidrocortisona, conteniendo 15 mg. de la hormona por 1 ce. de suero fisiológico o citrato sódico isotónico para mezclar luego con un medio isotónico, tienen un intenso efecto ántiinflamatorio y producen una mejoría sintomática muy apreciable en el 76 al 86 por ciento de los enfermos afectos de rinitis vasomotora. Empleando la hidrocortisona alcohólica pura en solución, a una concentración de 0'2 mg. de hormona por ce. se obtiene un efecto menos intenso, por lo general sólo el 64 por ciento de mejoría.
Este método de administración tiene la ventaja de que apenas se absorbe y los efectos indeseables, alteraciones del exudado nasal. o alteraciones del aspecto histológico de los pólipos nasales, observados después de la terapéutica, son mínimos. A pesar de estos magníficos resultados, es imprescindible la combinación del tratamiento antialérgico específico. En la fiebre del heno, la prednisona, combinada a la terapéutica desensibilizante con antígeno polínico, proporciona casi siempre grandes mejorías.
B2 ANGELA MOURIZ Vol. JI
Dermatitis alérgicas.
Robinson 200 es uno ele los primeros autores que han publicado los r~sultados terapéuticos obtenidos con el emplee' de prednisona en el tratamiento de 11 enfermos afectos de dermatosis diwrsas, 5 de los cuales habían sido tratados previamente con cortisona, hidrocortisona y ACTH, sin que en ninguno de ellos se hubiera podido observar una evolución satisfactoria de las lesiones antes de instnuar el tratamiento con prednisona
Dos enfermos presentaban lupus eritematoso diseminado agudo y en ambos había sido confirmado el diagnóstico con la biopsia al comprobar la positividad de la prueba de células L. E.
Uno de estos casos era un hombre de 40 años, que venía tratándose con cortisona desde cinco meses antes, con dosis de sostenimiento que oscilaban alrededor de 150 mg. diarios, a pesar de lo cual permanecían activas las lesiones cutáneas y persistía un ligero dolor articular. Se inició el tratamiento con prednisona a dosis de 60 mg. diarios, la cual pudo ser reducida a los pocos días a una dosis de sostenimiento de 20 mg. diarios. Al cabo de una semana se había conseguido que las lesiones cutáneas disminuyeran intensamente, desaparecieran los dolores articulares y el enfermo experimentara una gran sensación de bienestar general. A partir de entonces se empezó a establecer la dosis de sostenimiento, la cual se mantuvo durante ocho semanas sin que se volviera a presentar ningún sínt~ma.
En otra enferma, de 48 años, que había sido tratada con cortisona y ACTH durante año y medio, sin que se pudiera controlar totalmente la enfermedad, el tratamiento de ataque con prednisona se empezó con una dosis de 60 m?. dividida en cuatro tomas diarias, cada seis horas, y al cabo de una semana ya se notó una gran mejoría de sus lesiones c1.itáneas, las cuales desaparecieron a las tres semanas. A partir de entonces se pudo establecer la dosis de sostenimiento que se alcanzó con 20 mg. diarios y a las seis semanas, momento en que se publicaron las observaciones, no se había producido ningún recrudecimiento de las lesiones y persistía el bienestar total de la enferma.
En dos casos de pénfigo vulgar, tratado~ ambos con cortisona y ACTH durante ocho meses, sólo se había conseguido una mejoría parcial, continuaban apareciendo vesículas y un prurito intenso. El tratamiento con prednisona se inició en los dos casos con 80 mg.
diarios, a la semana de iniciado el tratamiento con este compuesto habían desaparecido totalmente las lesiones cutáneas y calmado el prurito. En estos dos enfermos tampoco se intentó establecer la dosis de sostenimiento hasta que se consiguió que regresara completamente la sintomatología; osciló entre 15 y 20 mg. diarios y estas cantidades bastaron para obtener un control perfecto del proceso.
El último enfermo de este grupo era una mujer de 40 años, afecta de dermatitis exfoliativa, de origen desconocido, no controlada durante un tratamiento de seis semanas en que se le dieron 80 mg. de hidrocortisona diarios. Al iniciar el tratamiento con prednisona, 60 mg. diarios como dosis de ataque, aún persistía el edema de las extremidades, no se había alcanzado ningún alivio del prurito, ni involución de las lesiones.
En cambio, a las 48 horas ya se pudo observar una franca mejoría de las lesiones cutáneas, la sintomatología desapareció totalmente a los 14 días y a partir de entonces fue posible reducir la dosis, 5 mg. cada cuatro días hasta establecer a la dosis de sostenimiento, 20 mg. al día.
El otro grupo estaba formado por enfermos que no habían sido tratados nunca con esteroides, cuatro dermatitis atópicas y dos exfoliativas, todos ellos resistentes a la terapéutica habitual. A los enfermos de dermatitis exfoliativa, también de origen desconocido, se les trató con una dosis inicial de 60 mg. de prednisona diaria, apreciándose clara mejoría a los cinco y ocho días y control completo del proceso a los 14 y 21 días, respectivamente. Se inició la dosis de sostenimiento de la misma manera que anteriormente bastando en ambos enfermos con 15 mg. diarios.
De los cuatro enfermos de dermatitis atópica, uno de ellos era un niño de tres años, al cual se le dio, como dosis inicial, 30 mg. de prednisona. Mejoría evidente a los cinco días y control total de las lesiones a los 14; dosis de sostenimiento de 7,5 mg. La dosis inicial de los otros tres, adultos, fue de 60 mg. de prednisona, franca mejoría, en todos, a los siete días e involución total de las lesiones a los 14 ó 21 días; dosis de sostenimiento en todos de 20 mg. diarios.
Las dosis de prednisona, como es de rigor, se administraron siempre divididas en cuatro tomas al día. -
No se apreciaron efectos secundarios graves, sin restricción dietética de sodio; todos notaron aumento del apetito, pero ninguno ganó peso. En el enfermo de lupus eritematoso se presentaron ligeras molestias gástricas transitorias durante los 3 primeros días del tratamiento.
Junio 1958 ACTH Y GLUCOCOHTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 133
En el momento de publicar las experiencias no se había podido suspender radicalmente el tratamiento en ninguno de los enfermos.
Cuadro hemático normal, a parte de la eosinopenia propia del trata~iento, y ninguna alteración importante del balance electrolítico ni de los valores de nitrógeno sanguíneo, relación albumino-globulina y glicemia.
Estas experiencias, indican que este compuesto tiene un valor terapét!tico positivo en la. evolución del pénfigo vulgal, dermatitis atópica, lupus eritematmo diseminado y dermatitis exfoliativa.
No se ha publicado ningún caso de sensibilización a la prednisona, en aplicaciones tópicas, solamente una ligera sensación de quemadura, al aplicarla, perfectamente tolerable (Witten y colab. 29º).
Lowenfish 158 también comprueba el gran valor terapéutico de los delta corticoides en una gran número de dermatosis refractarias a la terapéutica sencilla.
Establecen tres grupos. El primero fue tratado con acetato de preduisolona en suspensión acuosa, inyectado i. m. (1 ce. diario que contiene 25 mg. de prednisolona,) durante tres días y a continuación alterno. La dosis infantil es de 0'25 ce. En alguna ocasión bastó una invección semanal e incluso más espaciada.' El segundo grupo fue tratado con pomada de prednisoiona o prednisolona y neomicina, aplicada localmente en las áreas afectadas dos veces al día. El tercer grupo fue tratado con prednisona por vía oral, 5 mg. tres veces al día.
La pomada de prednisolona y neomicina está indicada principalmente cuando aparecen infecciones secundarias, con ella se consiguen excelentes resultados en casos de neurodermatitis, cloasma, folículitis, y paroniquia y resulta superior a la de prednisolona sola en úlceras varicosas radiodermatitis y dermatitis atópicas infantiles. También se obtienen magníficos resultados con la aplicación local de pomada en casos de herpes simple, dermati-
tis seborreica, prurito anal lo mismo que en las dermatitis por contacto, pero en este último caso se prefiere la vía parenteral.
Las aplicaciones tópicas resultaron ineficaces en la dermatitis hipostásica, queratitis senil y liguen plano. Los resultados obtenidos en el psoriasis son inconstantes. Se ha podido comprobar que la aplicación tópica del producto acelera la curación de las lesiones locales en aquellos enfermos tratados con prednisolona por vía intramuscular o digestiva.
Los efectos secundarios son muy escasos. En un enfermo grave, de edad avanzada, con herpes zoster las inyecciones resultaron totalmente ineficaces y el enfermo murió de neumonitis y descompensación cardíaca. Hay que tener en cuenta que, como afirman Haggerty y Eley 95 con otros muchos autores, la terapéutica esteroide puede provocar una diseminación de las infecciones a virus y, por lo tanto, la prednisolona ha sido, con toda seguridad, la responsable de la difusión del virus en este caso.
Vilanova 274 afirma que los deltacorticoides, a pesar de poseer una actividad terapéutica tres veces mayor que la de la hidrocortisona, tienen el inconveniente de poseer una acción antiinflamatoria menos regular y acusada. Cree que hoy día la hidrocortisona conserva aun su primacía, sobre todo asociada a los antibióticos.
Welsh y Ede 281 emplean una crema de esteroides (Tarcortin) que contiene 0'5 por ciento de hidrocortisona alcohólica pura, en combinación con alquitrán, lanolina y mentol, y observan que la hidrocortisona, en los casos en que resulta ineficaz cuando se emplea aislada, es, en cambio, de gran eficacia antiprurítica, antieczematosa y antiinflamatoria, en un gran número de dermatosis (dermatitis atópicas, incluso eczema infantil, dermatitis eczematoides, dermatitis de contacto, liquen plano, neurodermatitis localizadas, rrurito senil vulvar o anal, psoriasis, dermatitis seborreicas, etc.) cuando se emplea formando parte de esta combinación.
Lackenbacher 146 había observado, en su práctica clínica, que en el 75 por cien-
ANCELA MOUJ\IZ V al. JI
to de los enfermos afectos de dermatosis pruriginosas alérgicas, se calmaba mejor el prurito cuando se les trntaba con maleato de clorfenilamina que cuando empleaba otros antihistamínicos. Basado en esto, probó el efecto de un compuesto comercial que contiene 2 mg. de maleato de clorfenilamina, 2'5 mg. de prednisona y 75 mg. de ácido ascórbico por tableta, en 87 enfermos de dermatosis pruriginosas ( neurodermatitis circunscri-. tas, neurodermatitis atópicas o diseminadas, dermatitis de contacto, prurito general o anogenital, urticaria, liquen plano, herpex zoster, eritema multiforme, y dermatosis pruriginosas inespecíficas) consiguiendo un resultado superior al que se obtiene aisladamente con estos productos. Comprueban que las acciones de la dorfenilamina y prednisona se suman y complementan.
Emplearon, como dosis inicial, 4 tabletas al día en dos tomas, con 12 horas de intervalo. Conviene señalar que son necesarias ciertas restricciones dietéticas: café, té, alcohol, condimentos y especias, pero no del sodio.
El alivio del prurito se observa rápidamente y se mantiene durante 8 ó 12 horas, desapareciendo totalmente a los pocos días o semanas en el 85 por cie~to. La mejoría continúa gradualmente y es posible llegar a dosis menores de sostenimiento. En la tabla siguiente resume los resultados obtenidos.
Vilanova m al exponer, en una rev1s1011 muy completa, sus experiencias nersonales, afirma también que sus resultados coinciden con el promedio de los publicados hasta la fecha.
Rein y colab. 197, emplean el diacetato de 9-alfa-fluoro-16-alfa-hidroxiprednisolona (Diacetato de Aristocort) y comprueban que tiene propiedades antiinflamatorias y antipruriticas superiores a los demás esteroides en el tratamiento de dermatosis graves.
Los efectos secundarios son muy poco frecuentes y en ningún caso fue necesario interrumpir la terapéutica. Tres enfermos presentaron síndrome cushingoide pero probablemente debido a la terapéutica anterior, prolongada, con prednisolona. A 1 iniciarse el tratamiento con Aristocort no aumentó este síntoma y en muchos casos se observó una disminución de su intensidad. No se sabe si como resultado de que las dosis necesarias son mucho menores o de que este nuevo esteroide tiene un efecto cushingoide menor, debido a su diferente acción metabólica. En algunos enfermos se presentó una disminución del apetito acompañada de pérdida de peso --en 11 de los 26 enfermos- !a cual se explican por la disminución de apetito o por la reducción de la retención hídrica subclínica. No se preducen alteraciones de importancia en la presión alterial. En dos enfermos se produjeron alteraciones gastrointestinales, náuseas transitorias y es-
Diagnóstico N. 0 de pacientes Excelente Bueno Moderado Nulo
Dermatitis de contacto 30 Eritema multiforme 1 Herpes zoster ... ... ... 1 Liquen plano ... ... ... ... 1 Neurodermatitis cinrcunscrita 22 Neurodermatitis a tópica ... 9 Prurito general o anogenital . 13 Urticaria, aguda o crónica ... 8 Otras dermatosis pruriginosas 2
En una revisión muy reciente, Fromer 76
hace constar que los resultados obtenidos por él están de acuerdo con los de todos los demás dermatólogos y entre nosotros
-------·
18 9 2 1 1
12 8 2 4 4 1 9 2 1 3 4 1 1 1
pasmos abdominales poco intensos que cedieron bien al tratamiento con alcalinos. En dos enfermos aparec10 una erupc10n acneiforme de. la cara después de 2 se-
Junio 19513 Ar.J'H Y GLUCOCORTlCOIDES E:\' LA TERAPÉUTICA ACTUAL
manas de tratamiento. Se observaron cefaleas y temblores en una mujer, pero esta había presentado los mismos síntomas al ser tratada con prednisolona. Un caso de glucosuria producida por tratamiento prolongado previo con prednisona perS'ic:tió al ser tratada con Aristocort.
Calkins y colab. 31 publican recientemente el efecto alcanzado con el empleo de delta-corticoides en un caso de acrodermatitis, probablemente para comparar en un enfermo sin manifestaciones constitucionales, los efectos metabólicos y antiinflamatorios de estos esteróides. Por los resultados obtenidos resulta evidente que la prednisona y prednisolona tienen marcados efectos antianabólicos, como lo de-n1uestran !os balances negativos de nitrógeno y fósforo; en cambio, las alteraciones en el balance del calcio resultan difícilmente apreciables.
La cortisona, a dosis de 300 mg. diarios, no produce pérdida importante de nitrógeno y si un aumento de la secreción de calcio. Con prednisona y prednisolona se producen alteraciones en el balance de nitrógeno, calcio y fósforo iguales a los que se obtienen con una dosis d~ cortisona cuatro veces mayor. Los cambios en el peso corporal, balance de sodio y concentraciones sanguíneas de sodio indican claramente que, a las dosis emplea -das, ---75 mg. diarios-, lo mismo la prednisona que la prednisolona producen importantes pérdidas de sodio. Estas son mayores y aparecen mucho antes de lo que se puede explicar por las pérdidas de líquido extracelular, secundarias a la eliminación de nitrógeno. Este marcado descenso en el balance de sodio durante los tratamientos con delta-corticoides persiste a pesar de que se aumente la in-gestión con la dieta, resultando que concuerda con las observaciones de otros autores (Dordick y colab. 16). Por otra parte, a lo largo del tratamiento prolongado durante tres meses, se llegó a producir edema maleolar, cardiomegalia, y elevación de la presión arterial.
La acrodermatitis contínua es una dermatósis crónica de etiología desconocida, para la cual no hay tratamiento eficaz. En este caso la prednisolona, a dosis de 75 mg. diarios fue capaz de suprimir las manifestaciones clínicas mientras que la prednisona, a dosis iguales, y la cortisona, 300 mg. al día, fracasaron.
Al suprimir la medicación se produjo una diseminación del proceso, apareciendo eritema generalizado, con pústulas numerosas por todo el tronco y extremidades que obligó a mantener el tratamiento con grandes dosis de prednisona durante 16 meses, por lo cual se cree que en esta enfennedad no está jus.tificado el tratamiento con esteroides. Tiene, en este sentido, ciertas analogías con el psoriasis, en el cual, al cesar esta terapéutica, se produce una grave exacerbación de los síntomas.
Reacciones anafilácticas medicamentosas.-En realidad todas estas reacciones son procesos patológicos cuyo tratamiento está descrito con más detalle en otro lugar, pero justifica este apartado el hecho de que todas son tributarias, y responden perfectamente, incluso las más severas, al tratamiento con esteroides. con~tituyendo este, en cualquier caso grave, una ayuda muy valiosa.
Aunque afortunadamente raro, estas reacciones pueden ser, en ocasiones, lo suficientemente intensas como para provocar la muerte del enfermo en pocos minutos, por shock anafiláctico. En estos casos hay que instaurar inmediatamente la te· rapéutico antishock, sin esperar que los esteroides, por sí solos, produzcan tJ alivio esperado en el tiempo útil. Sin embargo, se consiguen recuperaciones rápidas simultaneando el tratamiento con adrenalina o noradre:ialina, o inyección i. v. de amital sódico si 2e traca de una reación producida por drogas clel grupo cocaínico, y la infusión i. v., gota a gota, de ACTH -10 a 20 u. i.- durante un período de 8 horas o hidrocortisona, 200 mg., durante un período de tres.
bi ÁNGELA MOURIZ ¡i o!. IÍ
Otras reacciones medi<.:amentosa~ graves, las cuales se presentan con cierta frecuencia en tratamientos más o menos prolongados con quimioterápicos -agranuloscitosis, anemias hemolíticas y aplásticas, púrpuras trombocitopénicas, etc-, responden, casi constantemente, muy bien a un tratamiento intenso con corticosteroides, al que debe ser sometido el enfermo hasta alejar el peligroso efecto del farmaco, y el cual viene descrito en otro lugar. Y lo mismo ocurre con la urticarh y otras dermatosis medicamento¡<;as, que con tan gran frecuencia complican gran número de tratamientos.
Steinberg y R.oodenburg 254 han comentado los magníficos resultados obtenidos por la ACTH i. m. en un caso de dermatitis extensa aparecida durante un curso de crisoterapia, la cual resultó mucho más eficaz, y más agradable para el ~nfermo que el BAL.
En casos de neuritis provocada por administración de suero antitetánico, que se considera como una reacció'1 alérgica, se han obtenido resultados espectaculares con cortisona por vía oral, a dosis iniciales de 300 mg. el primer día, seguidas de 20(1 mg. diarios. (Smith. 244).
El mecanismo fisiopotológico de la polineuritis aguda aún no está defínitivamente aclarado. Este proceso se presenta, con frecuencia, después de una enfermedad febril inespecífica, y también como complicación de infecciones específicas, especialmente difteria y mononucleosis.
También se ha considerado como una manifestación alérgica, ya que los estudios histológicos han demostrado, como única alteración en los primeros días, edema en las raíces de los nervios, seguido de una destrucción de las vainas de mielina. Solamente en la segunda semana de la enfermedad aparece la infiltración celular; como única alteración en el líquido céfalorraquídeo, se señala un aumento en la concentración de proteínas.
La posibilidad de que la polineuritis sea una enfermedad alérgica, justifica su tra-
tamiento con esteroides y ACTH, los cuales se deben usar tan pronto como sea posible, antes de que se produzcan las lesiones estructurales que siguen al edema.
Graveson 91 ha tratado, en dos años, siete enfermos con cortisona, empleando, en los cinco primeros que trató 100 mg. diarios durante dos días, 75 mg. durante los dos días siguientes y 50 mg. durante diez días más. La experiencia obtenida en el 6. 0 caso, que presentó ciertas complicaciones después del tratamiento, puso de manifiesto que la dosis empleada resultaba insuficiente en casos más severos, por lo cual el último caso fue tratado con 300 mg. en los dos primeros días, 200 mg. en los días siguientes y 100 mg. al día a continuación. La recuperación fue completa o casi completa en los cuatro primeros casos menos graves, ya a las dos semanas de iniciado el tratamiento con cortisona. En los casos más graves se alcanzó franca mejoría ai aumentar ia dosis, pero la curación no fue completa; el último caso presentó una recaída, después de suspendida la cortisona, que fue corregida al reinstaurar el tratamiento.
En siete casos no tratados con cortisona, el período de recuperación de los supervivientes fue de uno a cuatro meses, o sea, que en el mejor de los casos se tarda dos veces más que cuando se trata a estos enfermos con cortisona.
La recuperación de la atrofia muscular, en aquellos músculos no afectados gravemente, fue muy rápida, en un período de dos semanas. La mejoría guarda una relación directa con la debilidad muscular al empezar el tratamiento, por lo que el diagnóstico precoz se hace imprescindible para el éxito de la terapéutica.
Los infiltrados eosinófilos ceden prontamente a los esteroides, pero, dado la benignidad de su evolución, no deben emplearse de manera sistemática, sino reservarlo únicamente para casos de evolución grave.
Complicaciones más frecuentes durante el tratamiento con esteroides, en las
enfermedades alérgicas
Bukantz y Aubuchon 28 clasifican las complicaciones en dos amplios grupos: complicaciones por exceso de hormonas; y efectos facilitadores de la infección y antiinflamatorios. En los siguientes cua-
ACTH y CLUCOCO RT! CO!DES ÉN LA TERAPtun c A ACT UÁi. Í37
dros resumen estos dos tipos de trastornos.
Consideran que se puede administrar prednisona y prednisolona con mucho éxito en la clínica, siempre que se té'.nga muy presente en todo momento la posibilidad de complicaciones y su mecanismo. Confirman que los enfermos alérgicos responden de ordinario al tratamiento de una manera espectacular, mejorando el 85 % la sintomatología, siempre que la dosificación sea adecuada. Tanto que cuando fracasa el tratamiento, con dosis correctas, hay que sospechar que se ha hecho un diagnóstico falso.
Clínicamente no parece haber diferencias entre íos resultados obtenidos con prednisona y prednisolona, las cuales se suelen emplear indistintarµente. Recogen el comentario de Kern; «primum non nocerei>, e insisten en la importancia de valorar debidamente los peligros para el enfermo. Resumen las complicaciones en los cuadros 1 y 2.
Bookman y Hills 22 insisten mucho en los peligros que derivan del empleo de los esteroides los cuales reservan umcamente para los casos rebeldes a otros tratamientos, y entonces usan la corticotropina como droga de elección para el comienzo que suele suprimir la sintomatología en cuatro a ocho horas, a la dosis de 40 unidades en el nifío y 80 en el ~ rJulto, repitiendo a las doce horas , dosis ae 20 a 40 unidades.
Prefieren iniciar el tratamiento con delta-corticoides a con cortisona o hidrocortisona, basándose en que estas últimas tienden a favorecer la retención hídrica.
CüLAGENOSIS
El valor de estas hormonas en el trata· miento del lupus eritematoso generalizado, poliarteritis nodosa y dermatomiositis, ha sido ampliamente demostrado en numerosas experiencias clínicas; solamente en el escleroderma dif\uso parecen tener
estos compuestos una eficacia relativa mente escasa.
Lupus eritematoso.- Estos compuestos están siempre indicados en esta enfermedad, pero especialmente aquellos episodios fulminantes que aparecen en el curso del lupus eritematoso generalizado y que pueden terminar con la muerte del enfermo en muy pocos días, si no se instituye un tratamiento rápido y eficaz.
Las dosis que hay que administrar son enormes, no hay que tener miedo de dar 100 a 150 mg., al día de delta-corticoides, y aún dosis más altas, si es necesario. Se han visto enfermos a los cuales ha sido preciso administrarles 180 a 200 mg., de prednisona al día, durante dos a cuatro meses, antes de que se consiguiera la remisión de la enfermedad, pero por Jo general estas dosis tan altas se pueden reducir gradualmente al cabo de pocos días o semanas. Haesrick y colab. 97 ha dado durante una crisis dosis masivas de 2.500 mg. de cortisona en 24 horas, con resultados magníficos.
Siempre que se utilicen estas dosis tan altas de deltacorticoides, conviene restringi.r la ingestión de sodio en la dieta para evitar la aparición de edema e insuficiencia cardíaca. Hay que ordenar simultáneamente un régimen dietético adecuado para evitar la producción de úlcera péptica, junto con un tratamiento con alcalinos y anticolinérgicos. Beck 12 aconseja el empleo riguroso de antibióticos, ya que en el origen de esta enfermedad puede desempeñar papel decisivo la infección.
Dubois 53 entre 31 enfermos de lupus eritematoso tratados con dosis elevadas de prednisona, observó en dos de ellos la aparición brusca de glucosuria intensa que desapareció en un caso al cambiar el fármaco· por hidrocortisona y en el otro administrándole insulina.
El diagnóstico fue confirmado en 25 casos por el hallazgo de células L. E. en la biopsia. Tres de los enfermos no habían sido tratados previamente con nad a, 7 con fármacos antipalúdicos y los restantes con ACTH, cortísona e hidrocortisona, sin que se alcanzara una remisión satisfactoria d·e la enfermedad. La
Cuadro 1
Complicaciones debidas al exceso de hormonas observadas en el tratamiento de la alergia con esteroides.
Complicaciones Mecanismo
Síndrome de Cushing Exceso de hormonas
Prevención
Evitar sobredosificación
Tratamiento Pronóstico
Reducir la dosis o su- Excelente primir esteroides.
Diabetes Inhibición de la hipó- Evitar dosificación (menos de 7-8 Reducir la dosis Excelente fisis mg. por metro de superficie
corporal)
Retardo del crecimiento Anti-insulina; acelera-ción de la gluconeogénesis
Osteoporosis (fracturas Antianabólico óseas)
Test de glucemia; si es familiár prueba de tolerancia de glucosa
Dieta rica en proteínas; hormonas anabólicas; prevenir inmovilización; test de Sulkowitch;
Aumento de insulina, reducir la dosis de esteroides
Suprimir esteroides; hormonas anabólicas; dieta rica en proteí-
exámenes radiográficos periódi- nas cos
Excelente (temporalmente reversible)
Bueno
Psicosis Desconocido Prevenir los pacientes pre-psicó- S u p r i mir esteroides; Bueno (reversible) ticos dectroshock si es ne
cesario
>-" w co
>·
" 0
t:::'j,
'"' >
:::: o e: ;;:;
"'
~·
i'::::
Cuadro 2
Complicaciones debidas a los efectos favorecedores de la infección y efectos anti-inflamatcrios en el tratamiento de la alergia con esteroides.
Complicaciones
Tuberculosis activa
Mecanismo
Inhibición de defensas orgánicas
Prevención
Prueba de tuberculina; examen radiológico de torax
Tratamiento
Drogas antituberculo-sas; suspender los esteroides
Histoplasmosis Inhibición de defensas Prueba de histoplasmina; examen Suspender esteroides orgánicas radiológico de torax; pruebas
serológicas?
Infección vírica Inhibi:::ión de defensas No emplear esteroides si la histo- Suspender esteroídes orgánicas; aumento ria es negativa de virulencia.
Infección bacteriana Inhibición de defensas orgánicas; aumento de virulencia (shock)
Ulceras gastrointestina- Anti-inflamatorio; aci-les y complicaciones dez aumentada; pep
sinógeno aumentado
Diagnóstico precoz de Ja infección; examen de frotis; empleo precoz de antibióticos
Medicación alcalina; medidas dietéticas
Aumentar la dosis de esteroides; reforzarlo aumentando dosis de un antibiótico de espectro amplio; hospitalizar
Reducir Ja dosis o incluso suspender los esteroides; tratamiento apropiado de las complicaciones
Pronóstico
Excelente
Desconocido (general-mente bueno)
Reservado (generalmente bueno)
Bueno
Bueno
Periarteritis Desconocido Desconocida Probablemente suspen- Res.ervado der ·~steroides
;-~-,_
"" V,
"°
>
~ -< 0 ,... e: (')
o (')
o "' ,.., :=; 2 o ~
~
> ~ > .,, ~~
j (')
> > (') ,.., :;:
...... w e>
ilii ANGÉLA MütiRiZ Vol. 11
intensidad de los procesos oscilaban entre artritis ligeras y graves pericarditis con artritis. Con dosis de 120 mg. diarios de prednisona se consiguió controlar satisfactoriamente el proceso de un enfermo que había sido tratado antes con 480 mg. diarios de hidrocortisona sin respuesta &decuada; lo mismo ocurrió en otro enfermo con 160 mg. de prednisona que no había respondido a 400 mg. de cortisona. En algunos casos hubo que mantener estas dosis elevadas durante un mes. Gran número de autores han comprobado que en este proceso los delta corticoides resultan cinco veces más eficaces terapéuticamente que los esteroides antiguos; las dosis medias de sostenimiento fueron de 22 mg. diarios.
Los resultados son muy semejantes a ]os obtenidos por este mismo autor en una serie de 64 pacientes tratados con ACTH y o/ cortisona. En general, se nota un rápido y marcado aumento de la sensación de bienestar por parte del enfermo y a las 24 horas la temperatura alcanza niveles normales, si no hay mfección intercurrente. Las membranas serosas afectadas responden con precocidad; el dolor articular, pleural y pericárdico desaparece entre uno y tres días, los derrames pleurales entre una y tres semanas y los dolores abdominales, tan frecuentes en esta enfermedad y generalmente asociados a perihepatitis y periesplenitis, se calman entre las 24 y 72 horas. Estos efectos clínicos los relaciona el autor con la acción antiinflamatoria de las hormonas, ya que éstas no tienen acción analgésica. Las lesiones cutáneas se aclaran más lentamente por lo general entre las 2 a 4 semanas siguientes al tratamiento. En algunos enfermos la extensa erupción eritematosa se convierte en una pigmentación melanodérmica moteada, la cual va desapareciendo con lentitud. Las lesiones de las mucosas experimentan una evolución parecida.
En 3 pacientes con fenómenos de Raynaud, estos desaparecieron con rapidez pero se reprodujeron en cuanto se redujo la dosis excesivamente. También se observó una mejoría evidente del síndrome mental que acompaña a esta enfermedad.
La principal ventaja de la prednisona con respecto a los esteroides antiguos, se basa en el hecho de que son necesarias dosis 5 veces menores y por lo tanto los efec .. tos secundarios son menos frecuentes e intensos, sobre todo en lo que se refiere a retención salina.
La administración de delta corticoides hay que valorarla en estos casos contrastando la capacidad de respuesta del enfermo con la gran actividad ulcerogénica y
potencia diabetógena de las grandes dosis necesarias.
Periarteritis nodosas.-Hasta el comienzo de la era cortisónica el estado del tratamiento de las periarteritis nodosas era bastante desesperado. Se habían ensayado la atebrina y compuestos relacionados con ella, pero con éxito muy escaso; el ácido paraminobenzoico había resultado eficaz en algún caso aislado.
Fundándose en los éxitos obtenidos por estos esteroides en otros procesos alérgicos, se intentó el tratamiento de la periarteritis nodosa con estos compuestos y Sl'.
obtuvieron mejorías espectaculares, seguidas de una gran sensación de bienestar por parte del enfermo, disminución de la fiebre y, en bastantes casos, de la leucocitosis. En cambio no se afectaron en caso de exirtir, ni la hipertensión, ni la neuritis periférica (Simón 240). Este antes cita una serie de observaciones de Malkinson y Wells en 37 casos de periarteritis nodosa tratados con ACTH y cortisona consiguieron franca curación en tres, después de tres meses de tratamiento, y mejoría en 14. El resto no presentó ningún alivio y algunos empeoraron o murieron.
Aunque actualmente el tratamiento no es totalmente satisfactorio, pueden considerarse los glucocorticoides y la ACTH como el más específico, siendo precisos más de 300 mg. diarios de cortisona y como dosis de sostenimiento 150 mgs. de cortisona y 80 unidades de ACTH o más. Por lo general se necesita mantener este tratamiento más de 6 meses, o menos si se obtiene antes una remisión satisfactoria de los síntomas.
Es evidente que estos compuestos pueden, en algunos casos, conseguir una remisión de las manifestaciones que componen el cuadro clínico, pero las lesiones ya establecidas se afectan muy poco.
Dermatomiositis.--En este proceso varía mucho el grado de mejoría que se alcanza. La remisión clínica complet:=t hay que confirmarla por 1,a desaparición de la
Íunio Í95B ACTH Y GLUCOCÓHTICOJDES EN LA TEHAPfUTICA ACTUAL i41
infiltración celulc¡r en los espacios intracelulares y la recjucción del edema intersticial. Beck 12 cree que sólo se pued0 obtener una remisión satisfactoria en las fases iniciales del proce~0 ant~s de que produzcan alteraciones tiführcs estabies.
Esclerodema düuso.-Rodnan y colaboradores 2º6 emplean prednis::mc1 en 6 enfermos, a dosis de 20 a 30 mg. diarios, durante un período de uno y mt>dio a 4 meses. Observan importante mejoría del proceso evidente por la disminución de la hiperpigmentación, la cual comienza aproximadamente una semana después del comienzo del tratamiento, y no encuentran efectos secundarios apreciables.
Sin embargo estos resultados no coinciden con los de la mayoría de los autores (Beck 12), que aseguran que es el tipo de colagenosis que menos y más inc0nstantemente se influye por este tratamiento.
INFECCIONES
A pesar del peligro inherente a la administración de corticoides en presencia de una infección microbiana. comorobado con tanta frecuencia, estos . agentes terapéuticos forman parte actualmente del tratamiento habitual en muchos casos y son una ayuda muy valiosa en procesos inflamatorios agudos e hipertóxicos. Resulta natural que se pensara en completar la acción directamente antimicrobiana de quimioterápicos y antibióticos, en los procesos infecciosos, con estas hormonas, capaces de suprimir, o al menos de moderar, los fenómenos de la inflamación.
Sala Ginabreda 217 establece las siguientes indicaciones fundamentales de los esteroides en las infecciones agudas de la infancia:
a) Una hiperpirexia exagerada y sostenida.
b) La aparición en el curso de una infección de síntomas más o menos gra-
ves de insuficiencia suprarrenal aguda (cortisona).
e) La aparición de síndromes malignos con tendencia a diátesis hemorrágica, por baja acentuada de plaquetas.
d) En las infecciones agudas del aparato respiratorio, la presencia de ~íntomas reaccionales con tendencia al estad-:> asmático.
e) En el lactante especialmente, la presencia de un síndrome tóxico (deshidratación aguda y toxicosis).
f) Desde el punto de vista etiológico. las meningococemias constituyen para algunos autores una indicación especial.
La experiencia ha demostrado su extraordinario valor en casos muy concretos y siempre que se combinen con antibióticos. Entre estos se encuentran:
La fiebre tifoidea.-Cuando la cloromicetina, dada a dosis correctas, no logra la apirexia al sexto día o bien cuando, desde un principio, la tifoidea se presenta con el cuadro encefalítico de la ataxoadinamina, es imprescindible recurrir a la terapia mixta a base de esteroídes y cloromicetina. A las 24 ó 48 horas de iniciada esta asociación medicamentosa se produce la declinación crítica del cuadro febril y tóxico en forma espectacular. Las dosis suelen oscilar alrededor de los 200 mg. de cortisona, 100 mg. de hidrocortisona o 50 mg. de prednisona los dos primeros días; 100 mg. de cortisona ó 30 mg. de prednisona el tercero y cuarto día y luego, durante 4 ó 5 días más, 75 mg. de cortisona ó 15 de prednisona.
También se han conseguido buenos resultados en la recuperación del colapso y se han mostrado muy eficaces para prevenirlo y abortar la fase febril y tóxica de la enfermedad (Smadel y colab. 243
;
Woodward y colab. 292 y Wissman y colab. 289), lo mismo que el cuadro de anemia hemolítica que, a veces, aparece complicando el proceso.
J 12 ANGELA MOUHIZ Vol. 11
Bmcelosis.- En esta infección la corti· sonoterapia, asociada a la terramicina y estreptomicina, reduce rápida mente los síntomas tóxicos de las formas agudas. Esta es la única ventaja, ya que el número de recidivas es sensiblemente el mismo que cuando los enfermos son tratados exclusivamente con antibióticos. En los casos de brucelosis graves con localizaciones inflamatorias subagudas y crónicas vertebrales, esplénicas, hepáticas- esplenohepatitis de evolución cirrógena- encefalitis, etc. se obtienen rápidas remisiones de la sintomatología infundiendo intravenosamente gota a gota, 20 unidades de ACTH junto con 500 mgs. de terramicina. La distrofia hepática que evoluciona hacia el coma también puede llegar a ser ddeuida con esie iraiamiento.
Endocarditis bacteriana.-Se ha aconsejado el empleo de glucocorticoides o corticotropina, pero, según Finland, 67 no hay pruebas de que se obtengan efectos beneficiosos, excepto la mejoría de las manifestaciones que acompañan a la fiebre reumática aguda, y no pueden recomendarse en esta enfermedad por los perjuicios del uso prolongado de estas hormonas a las dosis necesarias para mantener efecto antiinflamatorio. Este autor las considera, además, contraindicadas por el peligro de superinfecciones por otros gérmenes resistentes. Por todo esto insiste en que no se pueden recomendar en los casos de endocarditis bacterianas activas.
Según trabajos recientes, parece que la ACTH tiene utilidad en la tos ferina. La dosis media es de 3 a 3'5 u. i. en inyección intradérmica. Con frecuencia, ya dentro de las 24 horas, disminuye la frecuencia e intensidad de los ataques y desaparece la leucocitosis (Fiegel, y Kelling).
Workman y colab. 293 , tratan 9 enfermos afectos de fiebre de las montañas rocosas con cortisona y cloromicetina obteniendo francas mejorías, sobre todo en las manifestaciones febriles v tóxicas.
Se necesita mucha más experiencia clí-
nica para poder fijar con exactitud la intensidad y constancia del efecto que ejerce el tratamiento coadyuvante con esteroides en diferentes tipos de Rickettsiosis
Tétanos.-La revisión de la bibliografía, bastante escasa, sobre los resultados obtenidos en esta enfermédad mediante la asociación de estas hormonas al tratamiento específico, no permite formar un juicio exacto sobre su eficacia, sin embargo hay autores que aseguran que la asociación de hidrocortisona es de gran valor. (Lewis y colab. 1so).
Peritonitis.-Por lo general, en estos procesos se consigue siempre acortar la duración y hacer que 1a evolución sea mucho más benigna. En los cuadros hipertóxicos, lo mismo que en los de otra infección cualquiera -neumonía, difteria, fiebre tifoidea, etc., resultan de un valor extraordinario para superar los momentos críticos en los que el colapso y deshidratación fáciles pueden acabar con la vida del enfermo, antes de que les antibióticos hayan tenido tiempo de actuar.
Infeciones por virus.--El mayor inconveniente que se opone al empleo ~istemático de estas hormonas en las infecciones víricas, es el hecho de que los antibióticos y quimioterápicos no actúan, en muchos de estos procesos, de manera lo suficientemente eficaz y constante para permitirnos asociarlos con la seguridad de que no se va a provocar la diseminación del virus y exacerbación del proceso, hecho suficientemente comprobado por diversos autores. Hill, Cheatham '12 ; Haggerty 95;
Shee 236, han publicado, o comunicado, casos de reactivaciones de varicela al iniciar el tratamiento con cortisona e incluso varias muertes de niños que contra -jeron esta enfermedad cuando estaban sometidos a un tratamiento prolongado con cortisona. Las tres muertes citadas por Hill, en una conferencia dada en el Instituto de postgraduados de Filadelfia, reve-
Junio 11)58 ACT!l Y GLUCOCOHTICOllJES EN LA TEHAPÉUTICA ACTUAL H.'l
!aron en la necropsia lesiones de varicela en todos los órganos.
Thygeson 269 había señalado ya, que se producía regularmente una extensión de las lesiones oculares de herpes simple, cuando se sometía a estos enfermos a un tratamiento cortisónico. Ormsby y colaboradores 180 también observaron sistemáticamente la extensión de queratitis herpéticas, provocadas experimentalmente en conejos, consecutiva a la administración de cortisona.
Olansky y colab. 178 publican, junto con una historia clínica muy detenida, el caso de una enferma de leucemia linfoide crónica, sometida a un tratamiento prolongado con cortisona, la cual murió a consecuencia de una diseminación del virus vacuna!. Como esta enferma presentaba valores muy bajos de gamma globulina en sangre, y teniendo en cuenta que Kozinn y colab. 142 habían señalado el grave peligro que supone vacunar a niños afectos de gammaglobulina se inició precozmente este tratamiento. Pero la .~nhrma murió a pesar de ello, lo que confirma la hipotesis de que fuera la cortisona la responsable del éxitus.
Por lo tanto parece totalmente contraindicada la vacunación con virus vi\ os en todo enfermo sometido a tratamiento cortisónico y también parece íógic~; emplear con ellos todas las medidas nJcesarias para evitar cualquier contagio por estas infecciones.
La epidídimo-orquitis es una complica -ción frecuente -18-35 por ciento- en enfermos afecos de parotiditis epidémica y que puede dejar graves secuelas si no se trata oportunamente. Siempre asociados al tratamiento antibiótico adecuado, los corticosteroides han producido en estos procesos beneficios inmensos.
Solem 248 observó en 5 ó 6 casos que la administración de 100 unidades de corticotropina producía un alivio espectacular de los síntomas y signos biológicos. si al mismo tiempo se tenían en cuenta las otras medidas terapéuticas habituales. reposo en cama, dieta apropiada, antibió-
ticos, aspirina y sedación con barbitúricos en caso necesario.
También Risman 202 obtuvo mejoría evidente de los 5 enfermos en los que empleó esta terapéutica coadyuvante, ateniéndose a la pauta siguiente: 300 mg de cortisona el primer día; 100 mg. durante 3 días, o más si era necesario, seguida de la reducción gradual comunmente empleada. El gran alivio sintomático se hace evidente a las 24 horas por la gran disminución del dolor y de la inflamación, pero la duración de la infección y de h respuesta febril no se influye apenas.
En 3 de los 5 casos, se presentó una orquitis contralateral, pero los síntomas de ésta fueron mucho más ligeros y de duración más corta. No se ab~ervó ning1ín efecto secundario que se pudiera atribuir a la cortisona. El curso de la parotiditis originaria tampoco se efectó en lo más mínimo por la administración de la hormona.
Risman 202 aconseja añadir siempre cortisona al tratamiento de todas aquellas epidídimo-orquitis que sean complicación de parotiditis epidémica.
En el herpes considerado en general como una infección por virus, ya señaló Gelfand 79 que basta una corta terapéutica con cortisona para acortar la duración de la fase aguda, disminuir el dolor y reducir el porcentaje de complicaciones en casos graves y extensos. Otros autores confirman más recie.ntemente estos resultados favorables (Scheie y Alper 222
). También se aplicaron en el síndrome de Ramsay Hunt -paráfüis facial y herpes zoster en el área cutánea del ganglio funiculado-, con resultado dudoso (Taverner 261 y McNicol 169).
La mononucleosis infecciosa seguramente es una de las infecciones que más constante y rápidamente responden al tratamiento cortisónico o ACTH. Frenkel y colaboradores 7'1 publican el caso de un enfermo de mononucleosis infecciosa, la cual no fue diagnosticada hasta los diez días de su comienzo.
144 ANGELA MOURIZ Vol. JI
Ingresó en el hospital, etiquetado de fiebre de etiología desconocida, con un cuadro de astenia intensa, fiebre de 39,4. º C y escalofríos, disfagia y gran anorexia. Al establecerse el diagnóstico de mononucleosis infecciosa, con gran componente hepático, se le ordenó dieta adecuada a su hepatitis, suplementos vitamínicos, reposo en cama y cuidados generales. El enfermo continuaba con fiebre persistente que oscilaba entre 37,7 a 38,8.° C y a los 7 días de ingresar en el hospital se le empezó a dar cortisona por espacio de una semana. El enfermo mejoró rápidamente, se encontraba muy bien, afebril y la convalecencia transcurrió sin ningún accidente hasta que se presentó una brusca recaída a los 19 días de ·ingresado, o sea, cinco después de suspender la cortisona. Aunque siempre se sospechó una menigoencefa!itis de la misma etiología, se le dio penicilina y sulfadiazina por miedo a un hemocultivo sospechoso de positividad; pero con este tratamiento mantenido por espacio de una semana, el enfermo no mejoró nada, y eu cambio foeron apareciendo signos neurológicos evidentes. Al comprobarse que la positividad del hemocultivo era debida a contaminación en el laboratorio, se suspendieron los bacteriostáticos y se inició el tratamiento con cortisona, dosis inicial de 300 mg. al día. La recuperación del enfermo fue rápida y total, a las 36 horas había desaparecido la fiebre y a las 72 casi todos los síntomas neurológicos.
Mandel y colab. 162, y Fordham 70 entre otros, comunican resultados análogos obtenidos en casos de formas graves o complicaciones de esta enfermedad, anemia hemolítica, angina monocítica, miocarditis, etc., tratadas con hormonas esteroides o ACTH. En el ho"pital de la Universidad de Minnesota, se trata la mononucleosis sistemáticamente con esteroides, oero sól0 enfermos graves y que responde.n al tratamiento en una semana. Spink 253 aconseja que se haga todo lo posible para que el tratamiento con esteroides, en estos casos, no pase del período de tiempo citado.
Las encefalitis en la mayoría de los casos que se presentan complicando el cúrso clínico de otras enfermedades infecciosas. se benefician enormemente con estos compuestos, incluso Ja que aparece en el curso del sarampión, infección que en casos no complicados, apenas se influye por los esteroides. Appelbaum y Abler 8 tratan
con ACTH 17 casos durante períodos de tiempo que oscilan entre uno y 14 días y comprueban la favorable evolución que adopta esta gravísima complicación.
Las publicaciones que confirman el enorme valor de estas hormonas en el tratramiento de las encefalitis postvacunales, principalmente contra la viruela y rabia, son numerosísimas.
La mayoría de los autores han comprobado que el curso de la poliomielitis no se influye en absoluto por estos esteroides y que incluso más bien empeora.
Triquinosis.-Antes de la era cortisónica no disponíamos de ningún fármaco capaz de influir directamente la evolución clínica de esta enfermedad, pero en estos últimos años se han publicado numerosos casos que atestiguan el positivo valor de e s t o s esteroides en las triquinosis. (Roehn 2º8). Spink 252 cita el caso de un paciente de Wise, gravemente enfermo, en el cual se pudo observar una respuesta espectacular al tratamiento iniciado con 100 miligramos de hidrocortisona i. v. continuado con dosis diarias por vía oral, de 200 mg. de cortisona durante 16 días a dosis progresivamente menores. LuarnJ:o y colab. 159 publican, aparte de los resultados obtenidos experimentalmente, la gran mejoría sintomática producida en 3 casos clínicos especialmente del alivio del dolor muscular.
Tuberculosis.-Si se tiene en cuenta el aspecto crónico y debilitante de esta infeción y, sobre todo, su respuesta lenta y nunca segura a Jos quimioterápicos y antibióticos, parece muy lógico que se intentara estudiar el efecto que sobre su evolución pudieran ejercer la ACTH y hormonas glucocorticoides. El número d~ publicaciones sobre el asunto es enorme, lo mismo desde el punto de vista experimental que clínico.
Gran número de autores han hecho resaltar los peligros inherentes a la terapéutica con esteroides en casos de tuberculosis activa, pero también la experiencia ha
Junio 1958 ACTII Y GLUCOCORTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL
demostrado que combinada con los compuestos antituberculosos puede ser de positivo valor.
Experimentalmente, los resultados obtenidos resultan a veces contradictorios y dependen en gran parte de la especie animal empleada en la experiencia. Por lo tanto sólo se puede dar valor, en lo referente a su utilidad terapéutica, a los resultados obtenidos en la clínica, aunque probablemente es también en esta infección donde menos unanimidad de criterio se observa, pero sin llegar nunca a los resultados contradictorios experimentales.
La principal indicación de la cortisonotera pia en tuberculosis, es la meningitis (Johnson y colab. 120 ; Wasz-Hockert 277 ;
Shane y Riley 215, etc.) habiéndose obtenido buenos resultados io mismo con ACTH, cortisona, hidrocortisona que con los derivados sintéticos. Cuando un enfermo de este tipo empeora después de instaurada la terapéutica antimicrobiana, se debe probablemente (Johnson y colab. 12º) no a la infección en sí, sino a la reacción inflamatoria del cerebro y meninges. Por eso parece muy útil intentar suprimir el exudado inflamatorio y evitar así grandes secuelas -hidrocéfalo, necrosis isquémicas, etc.--. con la administración de hormonas suprarrenales o derivados sintéticos o corticotrofina. En la bibliografía se citan tratamientos breves de una a cinco semanas y otros más prolongados, de tres a cinco meses.
Se aconseja, por lo general, dar dosis completas hasta que desaparezcan los síntomas, y luego reducir la dosis a la mitad.
Como dosis completa se aceptan 25 u. i. de ACTH intramuscular cada seis ho~
ras; 300 mg. de cortisona o 2 mg. de hidrocortisona diarias, por vía oral y divididas en 4 tomas fraccionadas. Observan mejoría sintomática, de signos patológicos y análisis de l. c. r. Un enfermo que no había experimentado ninguna mejoría durante un mes de tratamiento exclusivo con quimioterápicos, empezó a mejorar francamente a las 24 horas de iniciado t>1
tratamiento con corticotrofina. En otro caso se comprobaron en la necropsia lesiones irreversibles del cerebro, pero también la curación del proceso infeccioso.
Shane y Riley 233 , tratan 7 casos de meningitis tuberculosa añadiendo cortisona a la terapéuetica antimicrobiana y consiguen la recuperación de 5 de ellos con evidentes regresiones de las lesiones inflamatorias establecidas. Cree que los resultados obtenidos en este proceso son tanto mayores cuanto más precoz sea el di.aQnóstico y la institución del tratamiento. No parece que se hayan obtenido grandes ventajas al recurrir a la administración intratecal.
Wasz-Hi.ickert 277 , en un estudio comparativo de los resultados terapéuticos obtenidos en dos grupos, compuestos por igual número de enfermos, de meningitis tuberculosa, uno tratado con esteroides y bacteriostáticos, etc., y el otro con la misma terapéutica con excepción de los esteroides, tomado como control, obtiene los resultados consignados en el cuadro siguiente:
Tiempo medio de
Grupos Casos Recuperados }'allecidos tratamiento
Esteroides 37 31 6 ( 6 ?{,) 5 meses
Control ... 37 26 11 (26 %) 6 meses
116 ANGELA MOUHIZ Vol. 11
El autor concluye que, tanto los trabajos experimentales como la experiencia clínica a largo plazo, hablan con suficiente claridad en favor del empleo de los corticosteroides como coadyuvantes en el tratamiento de la meningitis tuberci.ilosa, medida aceptada generalmente, como se deduce de los trabajos presentados en e1
VIII Congreso Internacional de Pediatría celebrado en Copenhague.
La mayoría de los tisiólogos recomiendan combinar sistemática mente las hormonas glucocorticoides, con preferencia la hidrocortisona y deltacorticoides, a los antibióticos y quimioterápicos, en todo enfermo tuberculoso grave con procesos pulmonares de evolución rápida, tubercu!Osis miliar que no ·responda satisfactoriamente después de una semana al tratamiento antituberculoso correcto y en toda meningitis tuberculosa , en los cuales no esté contraindicada por otro motivo. Coriviene tratar de limitar el tratamiento, en lo posible, a 2 ó 3 semanas. En general, son tributarios de esta terapéutica que noo ocupa, todos los procesos tuberculosos exudativos evolutivos. Elsbach y Edsall s1
en una revisión reciente dicen que todos los enfermos con lesiones pulmonares de curso fulminante han respondido satisfactoriamente al tratamiento esteroide y que cada vez es mayor el número de tisiólogos que se rinden ante la evidencia de que estas hormonas no producen diseminación del proceso siempre que se asocien a dosis adecuadas antibióticos.
En esta misma revisión presentan tres experiencias propias, todos ellos alcohólicos crónicos graves, con poca resistencia a la infección, y T. P. avanzada, de evolución rápida, refractaria a la quimioterapia usual. Las dosis de hidrocortisona no excedieron los 200 mg. dianas. Se obtuvo franca mejoría con el tratamiento, la cual continuó una vez cesado esta. Es necesario mantener Ja terapéutica esteroide de uno a cuatro meses para obtener una mejoría aceptable.
Se ha intentado aclarar el mecanismo de acción de estas hormonas en las lesiones tuberculosas, fundándose en que disminuyen la resistencia de los bacilos, consecuencia de reacciones inflamatorias que aislan el foco in-
factante al ataque de los tuberculostáticos. Los es teroi des, al reducir esfas reacciones inflamatorias favorecerían la acción de los antibióticos y quimioterápicos.
Geyer 80 ha determinado la concentración de 17-hidrocorticosteroides en los derrames serosos, comprobando que es la misma que se encuentra, en condiciones fisiológicas en el plasma. Sin embargo. en cada enfermo estudiado por él resultaba menor que la plasmática. Esta diferencia entre la concentración plasmática y la del derrame, no sólo persiste con la administración de hidrocortisona, sino que incluso aumenta, dato que permite suponer, con toda probabilidad, que los esteroides no pasan, o lo hacen en cantidades mínimas, a las colecciones cavitarias y por lo tanto que ~n todos aquellos procesos en que estén afectadas las serosas y no se influyan por el tratamiento oral, debe intentarse la inyección intracavitaria simultánea de esteroides.
En la clínica, la inyección intrapleural de esteroides, cortisona e hidrocortisona, ha dado magníficos resultados en procesos pleuríticos y en el tratamiento postoperatorio de graves T. P. (Edge 56 . Ferrer Pi 67). También se han empleado con ventaja en el tratamiento de· pericarditis tuberculosas, consiguiéndose evitar en la mayoría de los casos graves la evolución hacia una pericarditis constrictiva (Boubrain y colab. 21) .
Las adenitis cervícales tuberculosas , tan refactarias a la terapia antituberculosa habitual, suelen responder satisfactoriamente ·a la inyección local de hidrocortisona, solas o combinadas con administración general de esteroides. Se han producido evoluciones satisfactorias con este tratamiento, combinándolo o no al tratamiento antiberculoso (Bernard y colaboradores 1ª.
Según Raleigh y Steele 19 1• siempre que se empleen esteroides combinados con quimioterápicos en el trafamiento de la tuberculosis, las dosis de ambos tienen que ser muy amplias y no la dosis mínima eficaz que suele emplearse en el promedio
Junio 1958 ACTH Y GLUCOCORTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 147
de los procesos no complicados, de tal manera que una dosis inicial de menos de 60 mg. de prednisona suele ser insuficiente.
Lepra.-Basándose en las mismas razones que en la infección tuberculosa, se inició el tratamiento hormonal como coadyuvante del quimioterápico en la lepra. La ACTH y las hormonas suprarrenales se han empleado con éxito en la terapéutica, y como profilaxis, de las reacciones inflamatorias agudas que con frecuencia complican el curso de esta infección (Doull so). Las dosis de ACTH empleadas oscilan en cantidades mínimas, durante algunos días, y las máximas que pueden darse con seguridad. Los tratamientos con cortisona e hidrocortisona suelen ser largos, unos diez meses, para poder controlar la fiebre, eritema nodoso. neuritis, etc. Se obtienen con frecuencia mejorías transitorias, aunque en varios casos estas lesiones han persistido a pesar de las grandes dosis administradas.
En algunos enfermos tratados con prednisona se han observado frecuentes reacciones tóxicas (Doull y Wolcott so).
Los mejores resultados se han obtenido en las lesiones oculares, queratitis, ulceraciones, iritis, iridociclitis, etc., bastando la mayoría de las veces la aplicación local de pomadas oftálmicas o la instalación de soluciones, en concentraciones de 5 mg. por 100 ce.
ÁL TERACIONES HEMÁTICAS
En hematología, como en la mayoría de las especialidades, se prefiere actualmente el empleo de prednisona al de la cortisona, pero aquí la ACTH sigue manteniendo su lugar preeminente.
Anemias
Anemias hemolíticas adquiridas.-Dichos esteroides no están indicados en las anemias hemolíticas congénitas o eritro-
6
páticas sino sólo en las adquiridas, y en especial en las que cursan con presencia, en el suero de los enfermos, de anticuerpos antieritrocitarios incompletos (prueba de Coombs positiva). Se cree que los glucocorticoides inhiben la formación de dichos anticuerpos en el sistema retículo histiocitario.
En la anemia hemolítica del recién nacido, se intentó el tratamiento con ACTP como medida profilática, creyendo que así se podría inhibir la formación de anticuerpos maternos, pero los resultados obtenidos no son nada concluyentes, y si contradictorios, lo que demuestra la poca eficacia del tratamiento.
En las anemias hemolíticas adquiridas lo más correcto sería empezar el tratamiento con dosis fuertes de ACTH por vía intravenosa, gota a gota, para continuar con dosis de sostenimiento de gel de ACTH o prednisona. Si con esto no se consigue yugular el brote hemolítico en tres semanas como máximo. se hace necesario recurrir a la esplenectomia.
La administración de ACTH o cortisona puede influir el curso de la anemia hemolítica adquirida, y púrpura trombocitopénica, produciendo alteraciones análogas a las que se observan cuando aparecen remisiones espontáneas. En todo caso de recaída hay que ser escéptico en lo que es refiere a poder obtener una curación total y se debe intentar, como ya hemos dicho, la esplenectomía. También en estos casos, la ACTH y cortisona son medidas de un gran valor para preparar a los enfermos. para la intervención Si la remisión es incompleta después de la esplenectomía, también se pueden obtener ventajas administrando ACTH o cortisona (Meyers y co1ab. 173).
Lo mismo que otros muchos autores Sacks y colab. 216 creen que esta terapéutica ha supuesto un gran avance en el tratamiento de esta enfermedad ya que parece debida a una reacción antigenoanticuerpo anormal.
Damesheck y co1ab. 43 comentan 5 casos de anemia hemolítica sintomática
148 ANGELA MOUl\IZ Vol. II
aparecida en el curso de linfosarcomas, leucemias linfoides, y dos de ellas idiopáticas, tratadas con ACTH y todos con prueba de Coombs positiva. En todos se obtuvo una desaparición total del proceso, aunque en 2 se produjo una recaínc que volvió a ceder al instaurar la terapéutica hormonal. Creen que el eco favorable que produce la ACTH en este tipc º" hemolisis depende de la inhibición de la producción de aglutininas, inhibición que se debe probablemente a la regresión del tejido linfoide donde se producen. También influiría el efecto estimulante de la ACTH sobre la actividad de la médula ósea.
Reproducimos un esquema de Best y colaboradores 14 que explica el probable mecanismo de la hemolísis en ia anemia hemolítica adquirida. Le estímulos anor-
><OUTl(S co~ tLOWl•~~ •HYO¡ fJIAClllO•O
Fig 3
males, toxinas de cualquier origen, etcétera, provocan la formación, por parte de las células retículoendoteliales, de globulinas anormales que se adhieren a la superficie de los eritrocitos aumentando su fragilidad y favoreciendo su destrucción.
Estos autores creen que la ACTH aumenta la resistencia de estos hematíes a los que se han fijado las globulinas anormales protegiéndolas frente a esta destrucción prematUra (fig. 3).
Para conseguir un control más rápido y seguro del proceso, se emplea sistemá-
ticamente, además de las medidas terapéuticas específicas encaminadas a combatir directamente la enfermedad causal, la ACTH o glucoc01iicoides.
Lichtman y colab. 151 presentan los resultados obtenidos en 9 enfermos tratados con prednisona, a dosis iniciales que oscilaron entre 30 a 80 mgs. diarios; en ocho de los enfermos se comprobó que las transfusiones sanguineas fueron mucho menos necesarias que en los enfermos que no siguen este tratamiento. Se consiguió controlar el proceso de manera satisfactoria en ocho enfermos, aunque dos de ellos murieron, uno de bronconeumonía y otro de septicemia. En alguno de ellos el tratamiento con cortisona había fracasado previamente.
Farreras 65 recomienda emplear en estos casos la ACTH, por lo menos inicialmente, los cuatro primeros días a dosis altas, 150 u. i. intramusculares, 80 a 100 miligramos de gel de ACTH ó 50 mg. i. v. Luego se pasa a la dosis de sostenimiento, 20 a 40 mg. de gel, durante otros 3 ;.. 4 días y finalmente se sigue con cortisona, 50-75 mg., y mejor aún con prednisona, 20-30 mg. al día. Si al cabo de tres semanas no cede la hemolisis y existe esplenomegalia, también indica la esplenectomía. Cita un caso propio en que persistió la prueba de Coombs años después de la cortisonoterapia y esplenectomía.
Anemias aplásticas primitivas.-Una de las acciones farmacológicas más intensas, y que más caracterizan a los delta corticoides, es la hematopoyética global, por eso ante cualquier panmielopatía aplástica deben asociarse a la terapéutica estimulante de la hematopoyesis (transfusiones, vitamina B1,, vitamina Bü, hierro oral. o intravenoso, ácido fólico, hormonas se .. xuales, etc.) a dosis de 10 a 20 mg. diarios¡ sin olvidar intercalar las curas con gel dej1 ACTH para evitar la atrofia suprarrenal Con esta pauta se consigue la remisión dci'i casi todos los cuadros clínicos al caból de meses de tratamiento continuado
Agranulocitosis.-En las agranulocitc ..
}1111io 1958 ACTH Y GLUCOCORTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 149
sis estos agentes terapéuticos estimulan la producción de los leucocitos, con excepción de las agranulocitosis idiopáticas de tipo aplástico cuyo pronóstico es siempre en un principio desfavorable, aunque no por eso se debe dejar de intentar esta terapéutica.
La administración de ACTH o prednisona es fundamental en el tratamiento dr estos procesos sobre todo en aquéllos que son consecuencia de sensibilización alérgica frente a determinados medicame11tos y que cursan con médula ósea hipernlástica y detenida en la fase de promielocitos.
La asociación de prednisona con antibióticos produce, casi sistemáticamente, una rápida curación.
Púrpura trombocitopénica idiopática.El efecto terapéutico que eiercen la ACTH, hormonas glucocorticoides v sus derivados en la púrpura trombocitopénica idiopática, se basa también con toda probabilidad, sobre todo en casos agudos, en la acción que ejercen sobre los factores alérgicos e inmunológicos responsables de este proceso. A parte, claro está, del efecto estimulante sobre médula ósea que incluye los megacariocitos.
Indudablemente, como atestiguan las experiencias de muchos autores -Robson y Duthie 205 , los cuales observaron una rápida mejoría de la fragilidad capilar, Meyer y colab. 172 , Faloon y colab. 64_ Jacobson y Sohier ll6, Stefanini y colab. 255 entre muchos otros-, estas hormonas tienen un valor real en el tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática. Lo mismo que en la anemia hemolítica secundaria, siempre que aparezcan recaídas se debe recurrir a la esplenectomía. Aun en los casos en que no se produce una remisión permanente, por lo menos se llega a reducir la tendencia hemorrágica espontánea, a mejorar la fragilidad capilar, a acortar el tiempo de hemorragia y a prolongar el tiempo de vasoconstricción ·inicial que sigue a las incisiones de la piel. Por lo tanto se aconseja emplearla
siempre para controlar las hemorragias graves en estos enfermos, sobre todo en las formas agudas de la enfermedad, corno preparación para la esplenectomía y cuando esta intervención ha fracasado y continúan las hemorragias espontáneas.
Jacobson y Sohier ll 6 publican los efectos espectaculares obtenidos por ellos en tres enfermos de púrpura trombopénica idiopática, a los cuales trataron con ACTH y cortisona. La administración de hormonas fue seguida de un aumento rápido de plaquetas hasta alcanzar nivel normal e incluso superior a éste. También creen que estas hormonas pueden resultar de gran valor en la preparación preoperatoria para la esplenectomía y en Jos episodios hemorrágicos debidos a plaquetotemia.
La hipersensibilidad capilar propia de la púrpura de Schonlein-Henoch cede rápidamente con ACTH y cortisona, a dosis usuales, lo mismo que las artralgias y erupciones cutáneas que acompañan con frecuencia a este proceso. En cambio las lesiones renales suelen ser más rebeldes.
Deutsch y colab. 45, publican el caso de una mujer de 33 años, con hemorragias intestinales masivas y repetidas. Estas hemorragias persistieron después de ligado el lecho ulceroso y de la resección gástrica subtotal. Se Je hicieron dos gastrostomías en las que se comprobó la curación de Ja úlcera duodenal, pero que Ja mucosa presentaba una fácil tendencia a sangrar y gran frfabilidad. Como las hemorragias continuaban se empezó el tratamiento con ACTH intramuscular. El primer día 40 u. i. de gel de ACTH cada 12 horas y la mitad de Ja dosis a partir del segundo día. Después de una seniana se inició el tratamiento con cortisona oral 25 mg. 4 a 6 veces al día y al cabo de 5 semanas Ja enferma pudo ser dada de alta completamente curada.
Por gastroscopia se pudo observar, ya a las 3 semanas, una curación de las erosiones mucosas. En este caso resultó más eficaz Ja ACTH que Ja cortisona para inhibir esta hemorragia incontrolable. Estos autores creen que las úlceras preexistentes o que coinciden con el tratamiento esteroide no parecen constituir una contraindicación, siempre que estas hemorragias masivas no respondan a Ja ligadura de Ja arteria gastroduodenal, resección subtotal y múltiples transfusiones.
Liü ANGELA MOUHIZ Vol. 11
NEOPLASIAS
Se ha demostrado que la cortisona y ACTH provocan una inhibición del crecimiento y una regresión de diver5os tipos de neoplasias. Es evidente que los efectos paliativos obtenidos con estas hormonas en el tratamiento de las leucemias linfáticas crónicas, leucemias agudas, carcinomas mamarios, linfosarcomas, mielomas múltiples, carcinoma prostático y enfermedad de Hodgkin, son bastante satisfactorios, pero las remisiones producidas son transitorias y la recaída, inevitable al suspender el tratamiento hormonal. Los tratamientos han de ser continuados para conseguir remisiones más sostenidas, pero también a la larga resultan ineficaces.
Las hormona s esteroides, cortisona, prednisona y ACTH son poderosos estimulantes de la médula ósea y además, por mecanismo no bien conocido, aceleran la maduración de las células sanguíneas, base de su efecto ventajoso en las leucemias, ya que es aun más intensa sobre los linfoblastos. Las leucemias mieloblásticas y monoblásticas no se influyen por estos fármacos y a la larga empeoran, aunque los pacientes puedan presentar una mejoría clínica aparente (Reisner, 198).
Con dosis generales de 200 mg. de hidrocortisona o 300 mg. de cortisona aparece una mejoría rápida demostrable por el descenso de temperatura, desaparición de las hemorragias y alivio del dolor, seguido, en algunos casos, de un cuadro sanguíneo (sangre periférica y médula ósea) normal.
Las dosis heróicas, incluso de medio a un gramo diario, de prednisona parece que provocan remisiones aceptables de los procesos agudos, en casos en que todos los otros agentes antileucémicos han fracasado. Estas remisiones se observan en los tres tipos de leucemias, linfoblástica, mieloblástica y monoblástica. El gran inconveniente que limita esta pauta de tratamiento es la gran incidencia de efectos tóxicos y pelígros consecutivos a :;et1s l' ltas dosis de esteroides.
En leucemias linfáticas crónicas y linfomas, la cortisona con&igue con frecuencia una reducción satisfactoria de las masas tumorales y el control de las manifestaciones cutáneas, tan dolorosas y molestas para el enfermo.
En enfermos afectos de linfogranulomatosis maligna, con fiebre intensa, se ha conseguido una desaparición total de la fiebre y en muchos casos la mejoría fue tan grande que permitió levantarse al enfermo. La duración del tratamiento esteroide es muy variable y no pueden darse normas generales. En muchos casos sólo se obtiene una mejoría relativa, con paso a otra forma más crónica de la enfermedad.
El tratamiento nunca es exclusivo, hav que combinarlo con otras medidas antiIeucémicas, radiación, mostazas nitrogenadas, TEM, etc., pero tendría la ventaja de favorecer la tolerancia del enfermo frente al mefano, mostazas nitrogenadas y otros citostáticos (Beck 12).
Leucemia linfoide cróuica.-Es el tipo de leucemia que mejor responde a este tratamiento, siempre que se combinen con los otros agentes terapéuticos. La reducción de las masas tumorales es evidente, pero, sin embargo, se ha demostrado que vuelven a crecer a las pocas semanas de suspendido el tratamiento. Pearson y colab. 185 aseguran que no se observan casos refractarios a los efectos cortisónicos, aun después de períodos de tiempo que pasen de los cuatro año5, y que es necesaria la administración continua de cortisona, a dosis diarias que oscilan entre los 100 y 200 mg., para mantener esta inhibición del crecimiento de las masas tumorales linfoides. Al mismo tiempo la mayoría de los enfermos presentan una mejoría evidente del cuadro hematológico, aumento del recuento de reticulocitos, contenido de hemoglobina, la cual, a veces, llega a alcanzar niveles normales. Resulta importante señalar que la leucocitosis aumenta inicialmente llegando a un máximo dos semanas
fnnio 1958 ACTI! Y GLlJC:OC:OHTIC:OIDES EN LA TEHAPÉUTICA ACTUAL 151
después de iniciado el tratamiento, a partir de las cuales regresa gradualmente y en la mayoría de los casos alcanza niveles normales. En muchos casos desaparece también la infiltración linfoide de la médula ósea, sin que este efecto sea constante, ni mucho menos. Uno d ~ los signos que se influyen con más rapidez, son las manifestaciones hemorrágicas, a pesar de que el número de plaquetas no aumenta proporcionalmente. En orden cronológico le sigue la mejoría subjetiva del paciente, sensación de bienestar general, aumento de la fuerza corporal y mejoría de Ta capacidad de trabajo mental y psíquico.
Hay que vigilar constantemente la posible aparición de infecciones intercurrentes, que en la mayoría de los casos son la causa de la muerte de estos enfermos, por insuficiencia suprarrenal aguda. Los efectos secundarios son los mismos que en cualquier tratamiento prolongado y Pearson rns señala una cierta disminución en su frecuencia e intensidad si se administran 100 mg. de propionato de testosterona, 3 veces por semana, durante el tratamiento cortisónico.
Como en todos los demás procesos, los esteroides no curan la enfermedad y por lo tanto es necesario mantener el tratamiento con otras medidas antileucémicas, rayos X, melamina trietilénica. mostazas nitrogenadas, etc.
Las leucmis crónicas sólo son tributarias del tratamiento prednisónico cuando en su curso evolutivo aparece un brote de agudización (brotes mieloblásticos de las mielosis crónicas) o para tratar los accidentes agranulocitósicos producicfos por las terapéuticas intempestivas.
Leucemias agudas.-Son mucho más eficaces en los niños, en los cuales se pueede obtener hasta un 50 por ciento de remisiones completas, que en los adultos. Estas remisiones son solamente transitorias y se producen sistemáticamente recaídas a pesar de continuar el trata·· miento, pero son más prolongada¡, si
se añade al tratamiento antimetabolitos -alfa-metofterina y 6-marcaptopurina- alternando con los esteroides.
Cada vez crece más la tendencia a emplear en estas formas agudas los deltacorticoides. Con esta terapéutica. casi exenta de complicaciones y efectos secundarios, si se relacionan con los citostáticos anteriormente empleados, se obtienen con frecuencia remisiones o mejorías transitorias, sobre todo en las leucosis agudas de tipo linfoide pero también en mielo y parablastosis. Gran número de autores recomiendan asociarla a los antibióticos para evitar infecciones secundarias muy temibles porque suelen llevar consigo disminución de leucocitos neutrófilos normales que tan importantes son en el mecanismo defensivo.
Mieloma múltiple.--En estos caso5 se obtienen remisiones sintomáticas y objetivas en más del 50 por ciento de los enfermos con reducción de las masas tumorales, hepatomegalia y esplenomegalia y de la infiltración de células mielomatosas de la médula ósea, las cuales duran más de 18 meses.
Linfogranulomafosis maligna.-En este proceso los resultados satisfactorios son mínimos y de muy corta duración (Pearson, 185).
Las fases agudas y febriles de la enfermedad de Hodgkin, del reticulosarcoma de Roessle-Roulet y de otros linfomas malignos responde bien, aunque siempre de manera transitoria, especialmente cuando se asocia TEM, prednisona y butazolidina.
La única contraindicación que posee la prednisona en los linfomas la representan las formas digestivas de la enfermedad de Hodgkin, en la que existe el peligro de perforación.
Dubois-Ferriere 53 en 11 casos de linfoma maligno tratados con dosis masivas de prednisona -200 mg. a 1 gr. diario, durante cinco a siete días- consigue remisión de todos los síntomas y reducción
152 AN G E tÁ iVÍ O U Ri Z f! ol. 1 i
espectacular de la linfadenopatia y de los signos físicos de la enfermedad, persistiendo de varias semanas a tres meses para reaparecer de nuevo . En algunas recaídas se consiguen nuevas remisiones con dosis masivas de prednisona. Pára mantener la mejoría aconsejan el empleo de mostazas nitrogenadas una vez terri1inada la cura con prednisona.
Linfosarcoma.-También estos casos las recaídas sob la regla, a pesar de que la cortisona produce inicialmente una retracción de las masas tumorales linfoides en enfermos con linfosarcoma folicular o bien sarcoma de células reticulares. En Jos primeros casos se pueden ' obtener remisiones de más de un año, siempre que el tratamiento sea continuo. No hay que olvidar que, como siempre, este tratamiento no puede ser exclusivo y que hay que simultanearlo con las otras medidas antineoplásicas, radioterapia, TEM, etcétera.
Sarcomi.i de Boeck.-Todas las formas, pulmonar y de otros tejidos, se han beneficiado con esta terapéutica sobre todo cuando las lesiones son de tipo exudatlvo precoz, y en cambio fallan casi sistemáticamente las lesiones avanzadas.
La prednisona asociada a los tuberculostáticos (que por si solos no consiguen efectos terapéuticos notables), logra remisiones verdaderamente espectaculares en esta enfermedad.
Cáncer de mama.-Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido francamente poco satisfactorios, inconstantes y siempre transitorios. Para Pearson 185 son necesarias dosis elevadas, de 200 a 300 mg. diarios de cortisona para obtener una . mejoría sintomática, subjetiva y objetiva, en una proporción de enfermas con cán~er mamario metastásico que alcanza del 30 al 50 por ciento. En un 20 a 30 por ciento se obtiene una mejoría sintomática sin alteraciones · evidentes de la neoplasia y en estos casos las regre-
siones también son de duración más corta , alrededor de los fres meses.
Las reca ídas se _producen siempre, a pesar del tratamiento continuado. Por eso la cortisona no debe usarse en las fases iniciales del tratamiento antineoplásico, a no ser que se trate de enfermas graves.
Lemon 149 ha realizado un estudio detenido para poder valorar la eficacia del empleo de la cortisona e hidrocortisona como medida paliativa en casos de cáncer de mama metastásicos, con observaciones clínicas anatomopatológi9as, y bioquímicas en 30 enfermas diferentes. En esta investigación ha comprobado que la cortisona sólo es eficaz en enfermas que han pasado de los 60 años y en las que toda actividad ovárica ha cesado, o en
. enfermas jóvenes a las que se había hecho una ovariectomia.
Observan que la ooferectomia es mucho más eficaz que la castración por radiación. Los resultados parecen indicar que la eficacia de la cortisona se basa en su efecto inhibi.dor sobre las suprarre
.nales - eliminada la producción de estrógenos por el ovario-, y en los casos en que no se da cortisona, el efecto de esta operación ha sido inutilizado por el aumento de producción de estrógeno en las suprarrenales.
La dosis de la cortisona tiene gran importancia. La administración de1 cantidades excesivas, de 100 mg. ·diarios, puede aumentar los compuestos androgénicos y esos andrógenos son también transforma bles en estrógenos. La dosis eficaz oral es de 50 a l 00 mg. diarios después de una dosis inicial de 200 a 300 mg. durante dos o tres días.
La administración de pequeñas dosis de un preparado de tiroides desecado, 15 a 120 mg. diarios, después de 4 a 8 semanas de cortisona, parece dar algún resultado pero no se sabe si por efecto inhibidor sobre la hipófisis o por prevenir cambios desfavorables, tales como el mixedema producido por la cortisona.
Siguiendo criterios objetivos de remisión -aumento de peso, disminución del
Junio 19.5/j ACTH Y GLUCOCOHTICOIDES 1''.~I LA TEHAPEUTlCA ACTUAL
calcio urinario, en caso de metástasis óseas, etc.-han encontrado mejoría durante 18 a 37 meses en 62 de los casos, con curación ósea en 24 por ciento.
La revisión hecha por Gooddall 87 nos hace escépticos de toda estadística, aunque cita también algunos casos de regresiones espectaculares con prednisona.
En casos avanzados, con gran número de metástasis, en los que la radioterapia y el cirujano no tienen ya nada que hacer, conviene ensayar sistemáticamente la administración de dosis medias de prednisona o gel de ACTH, junto con andrógenos corticoides y tiroidina, con el fin de frenar la somatotrofina hipofisaria y conseguir en un buen porcentaje cierta detención del proceso, aumento del apetito, disminución de dolores y de la fiebre, e incluso del edema inflamatorio que puede coexistir.
Carcinoma de próstata.-En este tipo de neoplasia se obtienen mejorías mucho menores y mucho más transitorias ya que apenas duran unos pocos meses. Se debe intentar siempre combinarla con adrenalectomía y quizá hipofisectomia.
Su suceden constantemente los trabajos experimentales que tienden a concretar y delimitar el influjo y mecanismo de acción de estas hormonas sobre el crecimiento de células neoplási<,;as.
Love y colab. 156 estudian el crecimiento de imulantaciones de células HeLa, obtenidas de cultivos de tejidos e inoculadas en la cavidad peritoneal de Ja rata irradiada y tratada con cortisona. La regresión espontánea del tumor inoculado, empieza dos a tres días después de Ja implantación. Se produce un aumento de Ja necrosis periférica y central, seguida de fagocitosis y sustitución por tejido fibroso.
Selye 231 estudia el mecanismo de acción antitumoral del acetato de cortisol, inyectándolo en una de las dos «bolsas de granuloma» provocadas simultáneamente en la misma rata. Se produjo un marcado efecto antitumoral, sólo en la bolsa en Ja cual se inyectó la hormona, de lo que deduce que el acetato de cortisol, COL-Ac, inhibe el crecimiento del tejido neoplásico directamente, por acción local y no a través de sistem&s metabólicos intermediarios.
La cortisona inhibe el crecimiento del tumor
de Ehrlich en proporción a Ja cantidad de cortisona inyectada y también se ha comprobado que Ja velocidad de crecimiento del tumor aumenta en animales adrenalectomizados (Watson 278),
AFECCIONES DEL APARATO DIGESTIVO
McHardy y colab. 168 en una revisión sobre el empleo terapéutico de los adrenocorticosteroides en patología digestiva, ponen de manifiesto su utilidad terapéutica en un número considerable de enfermedades del aparato digestivo e insisten en que tampoco aquí son agentes curativos, aunque pueden contribuir a resolver todo un conjunto de enfermedades y estados disfuncionales, como consecuencia de sus efectos antiinflamatorios, antitóxicos, euforizantes, estimulantes del apetito, facilitadores de la absorción intestinal y posiblemente activadores de fermentos digestivos. Consideran que, en general, sus resultados favorables representan efectos indirectos más que acciones específicas sobre la causa ·de la enfermedad.
Hepatitis aguda vírica.-Cierto número de experiencias clínicas hicieron esperar que estos compuestos podrían acort~r el curso de la enfermedad y prevenir las evoluciones tardías. Sin embargo, las recaídas frecuentes, complicaciones, e ineficacia en bastantes casos, redujeron mucho el empleo sistemático de estas hormonas en la fase aguda, creyendo, algunos autores, que están contraindicadas durante este período y que, en cambio, están perfectamente indicadas en casos de intensa postración y anorexia, ictericia prolongada, recaídas espontáneas y en enfermos estabilizados en la fase subaguda que evoluciona hacia la caquexia (Sborov y colab. 219).
Por el contrario, la forma crónica, muy rebelde al tratamiento· y fácil de acabar en cirrosis, se influye de manera favorable por la ACTH y glucocorticoides. Sobre todo, la falta de otras medidas conservadoras justifica el ensayo de estos
154 ANGELA MóúRiZ VoL. /!
compuestos. Como en las hepatopatías crónicas es muy frecuente la hipocalemia , y ésta puede aumentar con la administración de ACTH y cortisona, se recomienda en estos casos dar supleme.ntos de potasio en la dieta, para evitar la retención consecutiva de sodio.
Ducci si, Evans 61 • 62 , Hubert llo, Nelrnn 176 , Havens 99, Me Hardy 168 , Hanger 96 , y recientemente Haubrich 98 , en .. tre otros muchos, han estudiado los resultados obtenidos a lo largo de estos últimos diez años en la hepatitis aguda a virus, comprobando que la cortisona no produce siempre, ni de manera uniforme, buenos resultados. Nelson 176 observa francas mejorías sólo en un 2.0 por ciento aproximadamente, de los enfermos tratados, incluso cuando añade al tratamiento gamma globulina. Comprueba durante el tratamiento cortisónico. un descenso rápido de la bilirrubinemia, aumento del apetito, desaparición del intenso malestar que presentan estos enfermos, una evolución histológica más rápida del proceso hacia la curación y disminución del tiempo que dura la enfermedad.
Aunque este tratamiento no debe emplearse de manera sistemática en el tratamiento de las hepatitis víricas, los autores antes citados han comprobado que las dosis masivas pueden salvar la vida del enfermo en casos fulminantes que evolucionan rápidamente hacia el , coma. Para Nelson el criterio que denota una gravedad del proceso suficiente para justificar el empleo de la cortisona, es el siguiente: l.º bilirrubinemia de 15 mg. por Ciento o mayor; 2.º imposibilidad de controlar la anorexia, náuseas y vómitos después de un tratamiento glucosado intravenosamente durante 3 días; 3.º necrosis hepática marcada, la cual se hace evidente pur la gran afectación del sensorio, rápida disminución del tamaño del hígado, fetor hepaticus o incluso coma.
De los cinco casos con hepatitis a virus grave publicados, uno de ellos en estado comatoso, curaron todos sin dejar
secuela. Se pueden presentar recaídas (20 por ciento) las cuales obligan a instaurar de nuevo el tratamiento.
Los resultados obtenidos por Webster y Davidson 2i9, no resultan tan alentadores.
Hanger 96, cree que además existe el peligro, que es preciso tener en cuenta, de una diseminación del virus antes de que se haya desarrollado la inmunidad, dato en que se basa su opinión de que no deben emplearse en la fase inicial del proceso. Este mismo autor ha comprobado estupendos resultados, en casos crónicos, con dosis de 5 a 10 mg. diarios de prednisona que deben mantenerse durante semanas y meses, y que -enfermos con hepatitis crónica progresiva quedan libres de síntomas con dosis de cortisona de 50 a 70 mg. diarios.
Havens 99 cree que a pesar de los buenos resultados obtenidos con el empleo de estos esteroides en las hepatitis agudas víricas, debe reservarse su uso para casos graves de evolución progresiva, enfermos en coma hepático o hepatitis colangíticas y que, en tales casos, hay que prolongar el tratamiento más de un mes o hasta que haya desaparecido totalmente la ictericia. Haubrich 92 considera que los mejores resultados se obtienen en la fase colostática del proceso.
En procesos crónicos los resultados satisfactorios son, para este autor, más inconstantes, pero a pesar de todo considera que debe ensayarse su empleo, sobre todo en cirrosis biliares primarias, hepatítis víricas crónicas o en el síndrome de enfermedad de Cushing asociada a cirrosis.
En las cirrosis portales poco se puede esperar de este tratamiento; sólo resulta recomendable probar su eficacia en casos que han evolucionado hacia el coma hepático (Havens 99).
Otras afecciones hepáticas.-La experiencia de algunos autores nos demuestra que la hepatitis aguda ictérica y las cirrosis hepáticas biliares mejoran mucho
Junio 1958 ACTH Y GLliCOCORTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 153
con curas intravenosas, gota a gota, de suero glucosado -500 ce.- al 5 por ciento al que se añaden 20 mg. de ACTH. La infusión debe durar las ocho horas de rigor, y el tratamiento de 5 a 1 O días.
Se ha podido comprobar en bastantes casos tratados con cortisona oral, -dosis medias durante diez a doce díasun descenso marcado de la bilirrubinemia y un mejor drenaje biliar, siempre que no haya obstáculos mecánicos en vías biliares. Esta respuesta puede servir como prueba diagnóstica para distinguir las ictericias obstructivas por obstáculo extrahepático (neoplasia, cálculo, etcétera) de las debidas a obstáculo hepatítico ( colangitis, etc.).
Spellberg 250, consigue la recuperación de 3 enfermos, en una serie de 10, en coma hepático. Comprueban que en estos casos, la hidrocortisona se absorbe normalmente en el tracto intestinal incluso en ausencia de bilis.
En estos comas se ha conseguido alguna vez la recuperación del enkrmo, pero no de manera constante, ni siquiera con una frecuencia que merezca la pena que fundemos en este tratamiento demasiadas esperanzas. Sobre todo los comas, en que terminan ciertas enfermedades hepáticas crónicas, responden muy mal o no responden a este tratamiento. Sin embargo la gravedad y el fatal pronóstico de esta complicación justifica ensayar su efecto en la mayoría de los casos.
Pancreatifü: a g u d a hemorrágica.También se ha utilizado la cortisona como medicamento coadyuvante que favorece la recuperación del enfermo. Eskwith y colab. 60 comunican un caso en el que obtuvieron resultados muy favorables empleando cortisona a la dosis inicial diaria de 300 mg. a los 5 días del comienzo de la enfermedad, cuando no parecían obtenerse resultados con otros tratamientos, y empleando las dosis adecuadas de antibióticos.
Además del efecto favorable en la supresión del colapso de la pancreatitis aguda, Kaplan 126 ha sugerido su empleo en la pancreatitis crónica, pero según Me Hardy y colab. 168 los efectos favorables por influencias indirectas, no deben
enmascarar los peligros y las contraindicaciones posibles, derivadas del efecto estimulante de la secreción de fermentos y el peligro de acentuar la hipercoagulabilidad de la sangre.
Por lo cual consideran que deben guardar las máximas precauciones antes de establecer la indicación de una terapéutica que pudiera ser de resultados fatales en estos casos.
Probablemente el hecho de que estos esteroides produzcan una hipercoagulación de la sangre, que con frecuencia es un síntoma que acompaña a las enfermedades pancreáticas, puede ser un inconveniente evidente para emplearlos en las pancrcatitis.
Necrosis pancreática.-Ilurke 31 co1nunica los resultados obtenidos en 61 niños con síndrome necrótico, empleando esteroides durante un período de tiempo que oscila entre 7 a 55 meses. Encuentra 21 por ciento de casos mortales, 71 por ciento remisión clínica y 8 por ciento exacerbación. Hace notar que -aunque los datos no pueden tener valor estadístico, si no es en un período de observación de 20 años, para comprobar si realmente el porcentaje de supervivencia es más elevado en los tratados con esteroides- el tratamiento intensivo y prolongado con esteroides y antibióticos parece ser de elección para el síndrome necrótico.
En los adenomas de los islotes pancreáticos también se obtienen ciertas mejorías transitorias, nunca constantes y menos aún curativas; sólo se consigue aliviar la sintomatología y deben usarse durante el período preoperatorio con el fin de controlar las crisis hipoglucémicas.
Dreiling y colab. 51 demuestran que la administración de ACTH, hidrocortisona y prednisolona provocan una evidente disminución de la secreción de bicarbonato y amilasa con el jugo pancreático, lo mismo en enfermos con procesos pancreáticos inflamatorios que en Jos que no los presentan. Atribuyen estas variaciones observadas a las lesiones histológicas que estas hormonas producen en los acinis pancreáticos, ·comprobadas experimental-
ANGÉLA MOVll.!Z Vol. l!
mente después de su administración, y confirmadas en necropsias humanas. Aconsejan reservar este tratamiento sólo para casos de pancreatitis agudas acompañadas de deficiencias adrenales.
Colitis ulcerosa.-Los efectos obtenidos en este proceso, recogidos en la bibliografía y que denotan la acción de estas drogas en la colitis ulcerosa, son bastante discordantes. De todos modos la mayoría de los autores coinciden en que en las fases agudas o iniciales graves, los corticosteroides y la ACTH ejercen efectos notablemente eficaces, habiéndose comprobado que la ACTH es más eficaz y da lugar a respuestas más espectaculares que la cortisbna e hidrocortisona; la hidrocortisona por vía oral, y quizá aún mejor la prednisona, es el producto preferido para el tratamiento mantenido por períodos de tiempo prolongados. En los casos medianos y leves, que con frecuencia remiten espontáneamente, los enfermos mejoran aun con mayor rapidez cuando se añaden al régimen usual estos esteroides. Es curioso el hecho, que señala McHardy 168, que cuando falla una de estas hormonas no se puede esperar que haga efecto cualquiera de las otras.
Beck 12 ha observado una rápida remisión de los síntomas, caracterizada por una marcada inhibición de la diarrea, desaparicíón o gran disminución de sangre en las heces, mejoría del aspecto de la mucosa, alivio del dolor abdominal, descenso de la temperatura y aumento del apetito. Esto se observa con mucha más frecuencia en casos precoces, en los cuales se han conseguido remisiones de duración superior a 5 años. Para obtener resultados óptimos la terapéutica tiene que ser de larga duración y en casos de extensas fibrosis y cicatrización hay que ser muy cautos en el pronóstico.
Aunque la ACTH no reemplaza ninguna de las medidas terapéuticas médicas o quirúrgicas establecidas para el tratamiento, representa una ayuda terapéutica poderosa, con indicaciones pre-
cisas y definidas, y tiene un lugar importante en el tratamiento de casos seleccionados oportunamente.
Sklar, M., y colab. 242 comunican 6 casos de colitis ulcerosa tratados con ACTH y corticosteroides. La ACTH i. v. parece ser producto de elección en este proceso; la hidrocortisona y sus derivados son útiles empleándolos inicialmente, y de mayor valor en la terepéutica de mantenimiento prolongada, con sustitutos de la ACTH cuando esta droga provoca edema, hipertensión y trastorno del equilibrio de electrolitos.
Es difícil indicar la cuantía de la dosis necesaria, ya que en la mayoría de los casos son necesarios tratamientos continuos y prolongados durante meses y años.
Kirsner y colab. 136, también creen que la hidrocortisona no es capaz de curar la colitis ulcerosa, pero que, s¡n embargo, tiene valor como terapéutica coadyuvante más eficaz que la cortisona y menos que la ACTH. Las ventajas que tiene sobre la corticotropina es que puede ser administrada por vía oral y produce efectos secundarios mucho menores.
Consideran como principales indicaciones de la hidrocortisona en la colitis ulcerosa los casos moderadamente graves, como tratamiento coadyuvante, y para prolongar o mantener el tratamiento a continuación de la mejoría inicial conseguida con corticotropina.
Síndrome de mala absorción.-El tratamiento habitual es fundamentalmente empírico, basándose principalmente en una dieta pobre en grasas e biperproteíca, con cantidades moderadas de carbohidratos, preferentemente en forma de monosacáridos.
Fanconi (1928) notó una mejoría clínica rápida del síndrome con solo ordenar una dieta casi exclusivamente de vegetales y frutas; más recientemente se han empleado dietas carent·es de gluten. Ruffin y colab. 21s publican el caso de una mujer, en la cual con sólo excluir totalmente el trigo de su alimentación, se produjo una remisión clínica de su sprue. Aunque no es posible aceptar que se debiera exclusi-
Junio 1958 ACTH Y GLUCOCÓHTÍCülDES EN LA TERAPiUTICA ACTUAL i57
vamente a esta medida, ya que se instituyeron al mismo tiempo otras medidas terapéuticas, especialmente con agentes hematopoyéticos, sin embargo haciendo estudios comparativos, hay que aceptar que esto dió lugar a una mejoría evidente del síndrome clínico, bioquímico y radiológico. Especialmente en los niños con síndrome de Hirschprung la supresión del glllten de trigo en la dieta da lugar a mejorías rápidas y siempre que se vuelve a permitir su ingestión se produce un recrudecimiento del síndrome. Sin embargo, nunca se han obtenido resultados constantes y la respuesta a esta terapéutica en el sprue idiopático varía con cada enfermo.
Cinco enfermos tratados con ACTH y o/ cortisona por Adlersberg y colab. 2, cuatro de los cuales se habian mostrado resistentes a la terapéutica habitual, mostraron una mejoría evidente, con aumento de bienestar general, apetito y desaparición de la diarrea. En tratamientos prolongados el aumento de peso es considerable.
Estas hormonas parecen tener un efecto directo e indirecto sobre la absorción intestinal de grasas, como lo demuestran las variaciones de la prueba de tolerancia a la vitamina A, valores de la carotinemia y descenso del contenido graso en las heces. Esta mejoría sintomática la comprueban en experiencias posteriores en otra serie de 8 enfermos.
También T¡¡ylor y colab. 262 emplean, en el tratamiento de esta misma enfermedad, cortisona por vía oral o intramuscular, indistintamente, a dosis que oscilan entre 25 y 100 mg. diarios y en todos los casos, serie de 6 enfermos, observan una mejoría objetiva y subjetiva evidente: disminución de la diarrea, aumento de apetito y fuerza, desaparición total de espasmos abdominales, disminución del contenido de grasa y nitrógeno en las heces, coincidiendo con la recuperación de los valores normales del tiemoo de protrombina. Estos c.utores también atribuyen la mejoría a una mayor eficacia de la absorción intestinal y del metabolismo.
Colcher publica los resultados satisfactorios obtenidos con esta terapéutica en 33 pacientes de sprue rebelde. En 30 de ellos se siguió el curso evolutivo por períodos de 6 .meses a 6 años y medio.
Durante la fase aguda de la enfermedad la adinjnistración de ACTH i. v. -20 a 30 unidades-o hidrocortisona-50 a 120 mg. -producen una rápida mejoría en pocas horas. Después se puede mstituir por la administración oral de dosis relativamente grandes de cortisona, hidrocortisona o delta corticoides, las cuales se van reduciendo gradualmen-
te, de acuerdo con la mejoría. Las dosis iniciales fueron por lo general de 100 mg. de cortisona, 80 mg. de hidrocortisona alcohólica pura, y 50 a 60 mg., de cteltacorticoides, todos ellos en tomas fraccionadas, además de 80 a l 00 mg. de gel de ACTH dados en 2 veces, con 12 horas de intervalo. Esta dosis se mantiene durante 8 ó 10 horas y después se empieza a reducir semanalmente 1 O a 20 mg. hasta alcanzar la dosis de sostenimiento que suele ser de 15 mgs. diarios ele cortisona ó 5 mg. de prednisona. Se observó remisión de la sintomatología clínica en 28 enfermos, aumento del bienestar general y del apetito que condujo a un aumento considerable del peso, gran moderación de la diarrea y reducción de ía esteatorrea. La evolución de las pruebas biológicas coinciden fundamentalmente con las de otros autores citados.
Las complicaciones, atribuíbles a los esteroides, en este grupo de pacientes no han sido frecuentes, probablemente porque las dosis de sostenimiento que se necesitan durante el tratamiento, aunque prolongado son muy reducidas.
Es evidente que el síndrome de mala absorción, resistente a la terapéutica habitua1, puede beneficiarse enormemente por el empleo del ACTH y esteroides, con la enorme ventaja de la gran seguridad que ofrece, aun en tratamientos muy prolongados, por las dosis tan escasas necesarias.
Según McHardy y colab. 166, de acuerdo con los demás autores, el síndrome de mala absorción o sprue idiopático que responde a estas hormonas, se refleja por un momento en las concentraciones de vitamina A, de tolerancia a la glucosa, elevación de la calcemia y proteínas plasmáticas, normalización del tiempo de protrombina, disminución del contenido graso en las heces y de la pérdida de nitrógeno lo mismo que por la mejoría clel cuadro hematológico. Las crisis que persisten a pesar de la administracion i. v. de ACTH y los casos refractarios a
ANGELA MOURIZ f! al. Íl
la terapéutica habitual parecen responder a la prednisona. Este autor también insiste mucho en que en gran número de casos refractarios a la terapéutica esteroide, este fracaso se debe al descuido de las otras medidas terapéuticas habituales dietéticas, suplementos de vitaminas, electrolitos y proteínas y otras medidas relativamente específicas.
Enfermedad de Whipple o lipodistrofia intestinal.-Tan refractaria a la terapéutica, se ha considerado consecuencia de una cierta insuficiencia suprarrenal. Oren y colab.179 creen que puede ser una enfermedad del colágeno y también Schaffner y colab. 220 • Peterson y colab. 186• Por eso se ha considerado una indicación evidente dei tratamiento con ACTH y cortisona habiéndose obtenido resultados favorables en una serie de casos, aunque no en número suficiente como para que sean bastante demostrativos. Radding y colab. 193.
Enteritis regional.-Esta terapéutica, por lo general, produce una mejoría transitoria y en algunos casos puede obtenerse una remisión casi total del proceso, sin que deba darse demasiado valor a tales remisiones, ya que la enfermedad se reactiva de modo característico después de períodos de remisiones espontáneas.
Sin embargo, es conveniente administrar estos esteroídes durante el período preoperatorio, porque indudablemente benefician el estado general del enfermo permitiendo que la intervención se llt>ve a cabo sin complicaciones y contribuyendo a una mejor evolución del período postoperatorio.
Almy 5 observa resultados clínicos apreciables en varios casos de enteritis regional grave tratados con ACTH. Kirsner y colab. rns confirman estos resultados, y Adlersberg y colab. '1 comprueban que la ACTH y cortisona favorecen enormemente la absorción intestinal en 11 enfermos en los que se habían practicado extensas resecciones de intestino delgado, 5 por
ileítis regional y el resto por procesos vasculares agudos.
Uno de los cuadros clínicos que cursan con deshidratación fácil y grnn tend,~ncia al colapso y que resulta una de las Íl'dicaciones más precisas de esta terapéutica es la toxicosis del lactante. La dosis inicial usual es de 0'5 a 1 mg. de predni~.ona.
Demirag y colab. 1-i observan que los casos que presentan un cuadro en que dominan los vómitos, responden muy bien a la ACTH. De cinco casos graves de síndrome 11euro-tóxico tratados con cortisona y perfusiones de suero glucosado, cuatro curaron y el otro también se restableció de su estado tóxico, pero faíleció por desnutrición crónica.
ÜTRAS AFECCIONES
Síndrome nefrótico.-Es la enfermedad renal que más claramente responde al tratamiento con ACTH y corticoides, y la respuesta diurética inmediata suele ser espectacular. Pero no es muy segura la persistencia de la remisión y hay discordias entre los resultados de los distintos autores, sobre todo en adultos, los cuales, en general, sólo mejoran transitoriamente. En los niños la diuresis coincide con la desaparición de la albuminuria, junto con la normalización de colesterina del suero y proteínas plasmáticas.
Riley 201 fundándose en estadísticas evidentes, asegura que la diferencia del tiempo de supervivencia en nefróticos tratados y no tratados con cortisónicos es insignificante.
Fornara 71 en su clínica universitaria de Pediatría, consigue curar con ACTH 6 enfermos, 2 con cortisona y 3 con prednisona, observando, en uno de los casos tratados con ACTH al tercer día de iniciada la terapéutica, una notable hematuria que hizo suspender la administración del fármaco a pesar de que Hymann y l colab, afirman reiteradamente que la
Junio 1958 ACTH Y GLUCOCOHTICOIDES EN LA TEHAPÉUTICA ACTUAL 159
ACTH no aumenta jamás la hematuria. A pesar de todo, la ACTH es induda
blemente la terapéutica que actualmente consigue mejores resultados en el síndrome nefrótico, a pesar de su inconstancia, ya que en ellos, con los fracasos y recidivas, se mezclan los casos de remisión total y curación definitiva.
Varían mucho las pautas recomendadas por los divers0s autores, unos propugnan tratamientos discontinuos con ACTH y otros los tratamientos continuos prolongados.
Aunque muchos autores no encuentran relación entre el tiempo de evolución previo de la nefrosis y los resultados obtenidos en el tratamiento con ACTH, otros, como Me Call y colab., obtienen mejores resultados cuanto más corto ha sido el tiempo de evolución del proceso.
Las diferencias entre los resultados obtenidos en la desaparición de los edemas por los diferentes autores es enorme, oscilando las cifras publicadas entre el 36'3 y el 82 por ciento y hay algunos que observan que la diuresis aparece después de suspendido el tratamiento. Es frecuente que en los primeros días del tratamiento se observe una agravación de las manifestaciones clínicas de la nefrosis y casi siempre la crisis diurética suele producirse en los 2 ó 3 últimos días del tratamiento, creyéndose que los resultados definitivos son tanto mejores cuanto más pronto se produzca la diuresis.
Al iniciarse la poliuria disminuye la cantidad de albúmina en la orina, llegando en algunos casos a desaparecer por completo, aumenta la proteinemia y sobre todo la cifra de serinas, pudiendo llegar a normalizarse completamente la proteinemia. Ferrer Pi 66 asegura que no se observa jamás la desaparición de la albuminuria ni la restauración de la proteinemia sin que les preceda la crisis diurética y cree que la mejor garantía de la duración de la desedematización viene dada por la normalización de la proteinemia.
Probablemente la normalización de las constantes sanguíneas más difícil de con-
seguir es la colesterinemia y lipidemia y estas suelen ser un dato de buen pronóstico que nos puede hacer esperar la evolución hacia la curación.
Muchos autores prefieren iniciar el tratamiento con ACTH durante 10 días, observando al mismo tiempo las otras medidas terapéuticas habituales, dietética, antitibióticos etc., y a continuación instaurar la terapéutica de mantenimiento con cortisona, hidrocortisona o prednisona.
Aunque no faltan científicos que afirman que esta terapéutica ha producido una verdadera revolución en el capítulo de la nefrosis lipoidea, de la revisión de la literatura se saca la impresión que resulta arriesgado afirmar que se hayan logrado resultados definitivos. Riley y Davis 201 basados en los obtenidos en 534 casos en diversas clínicas de los EE.UU. sólo afirman que esta terapéutica hormonal alarga la supervivencia de los nefrósicos. Hymann y colab. consiguen 64 curaciones en 5 años con ACTH i. m. o i. v. y cortisona y un desenlace fatal (26'5 por ciento), pero hacen resaltar que la muerte se debió a una descompensación renal no provocada por la terapéutica hormonal, la cual no tiene porqué agravar la lesión glomerular.
Sin embargo en las nefrosis infantiles, se recomienda la administración de ACTH durante 1 O días con lo que se consiguen remisiones del proceso que pueden ser definitivas, aunque casi siempre transitorias, pero que pasan del año. El mecanismo de acción se realiza a través de la secreción de esteroides suprarrenales, los cuales son capaces de alterar la permeabilidad y modo de reaccionar de la membrana basal del glomérulo provocando una mejoría funcional de sus células y de las de los túbulos renales, con lo que mejora la :fütración glomerular, disminuye la proteinuria y colesteronemia con inversión del recambio Na+ /K + en el túbulo.
Las contraindicaciones en el tratamiento hormonal en el síndrome nefrótico son
l1jO ANGEL A MOUHIZ Vol . 11
las de todos los tratamientos llevados a cabo con estos esteroides o ACTH, pero hay algunas específicas de las nefrosis que son la hiperazotemia y la hipertensión, las cuales, aunque no forman parte del cuadro sindrómico de las nefrosis , pueden aparecer sobre todo en fases avanzadas del proceso. La mayoría de los accidentes mortales que se han producido en . el curso del tratamiento de este síndrome con ACTH han sido en enfermos con hiperazotemia o hipertensión. Por eso todo aumento de nitrógeno residual que pase de los 40 mg. por ciento o una cifra de tensión arterial por encima de 16 cms. de mercurio obliga a suspender el tratamiento.
Nefritis aguda.-Aunque la experiencia de la cortisonoterapia en este proceso no permite afirmaciones definitivas, Torres Marty y colab. 27º resumen las ventajas del ·tratamiento con prednisona en nefritís agudas de la infancia como sigue: aumento de la diuresis, desaparición más precoz de edemas y hematuria macroscópica y conservación de las constantes electrolíticas, sin alteraciones de retención · de los mismos. Persiste la hipertensión, si bien de tipo moderado.
Furey 77 intenta tratar con prednisona e hidrocortisona 13 casos de enfermedad de Peyronie como tratamiento coadyuvante pero sin obtener resultados claros.
Estenosis ureteral.-Lyons y Bonner 16º consiguen la regresión total, en una serie de estenosis ureterale§ en 5 l enfermos, mediante la inyección local de hidrocortisona en la túnica propia, bajo anestesia local intrauretral (solución de nupercaina al 1 por 500) y mejor aún bajo anestesia espinal baja o general.
Cada inyección contiene 25 mgs. de hidrocortisona, dadas la mayoría con dos días de intervalo. En casi todos los casos son necesarias de 3 a 8 inyecciones para obtener la remisión total del proceso. En cada tratamiento producen primero una dilatación máxima de la estenosis.
Otras afecciónes renales. - Los res ultados obtenidos experimentalmente sobre las ventajas que pueda tener el empleo de los distintos esteroides en otras alteraciones patológicas del riñón , tampoco son demasiado conclu-yentes. ·
Guze y Beeson 9.¡ observan eJ efecto que produce la inyección de acetato de cortisona rn ratas , a las cuales se produce hidronefrosis experimental al ligarles el uréter, y llegan a la conclusión de que la cortisona protege al riñón frente a los efectos agudos producidos por la ligadura ureteral fundándose en que se produ_ce una menor acumulación de líquido hidronefrótico, menor dilatación tubular y en las lesiones microscópicas. Aunque· la hipertrofia compensadora es menor en el riñón no obstru(do de los animales de control que . en el de_ los c¡ue se trata con cortisona ,_ parece que estas diferencias no ,tienen importancia si se relacionan estos cambios con el peso corporal.
Magoss y colab. 161 han realizado una serie de trabajos experimentales con el fin de estudiar el efecto de la cortisona sobre vasovasostomías, realizadas en. perros, sin conseguir demostrar ninguna inhibición sobre la reacción fibroplástica local. ·
Trabajos experimentales (Selye y Bois 230)
en rafas sensibilizadas a la acción de las hormonas mineralocorticoides, por nefrectomía unilateral y elevada ingestión de sodio ," demuestran que las acciones nefrotóxicas y vasotóxicas producidas por altas dosis de hormona somatotrófica dependen directamente de las suprarrenales, las cuales no influyen en otras acciones de esta hormona, por ejemplo en su capacidad de estimular el crecimiento corporal y en el desarrollo del sistema timolinfático. Por lo tanto, la adrenálectomía da lugar a variaciones cualitativas en la sintomatología producida por sobredosificación de la STH: inhibe específicamente los .efectos cardiovascu!ares y renales, sin interferir de manera apreciable la mayoría de las otras manifestaciones.
La administración de grandes dosis de DOCA, s·oJa . o en unión con acetato . de cortisol, intensifica de manera apreéiable las acciones nefrotóxicas · de la STH en animales con glándulas adrenales intactas· pero no en adrenalectomizados. Los efectos riefrotóxicos de los corticoides no se intensifican por administra,ción simultánea de STH.
Creen que las acciones de la STH dependientes de las suprarrenales púeden ser debidas a la activación de los compuestos tipo !;>OCA en la glándula suprarrenal bajo la influencia de la hormona somatotrófica .
Afecciones circulatorias.- Schemm, Camara y Heidorn han tratado con ACTH y glucocorticoides a gran número de enfermos con edemas . renales y cardiacos,
Junio 1958 ACTI! Y GLUCOCOHT!Cü!DES EN LA TEHAPÉUTICA ACTUAL 161
refractarios a toda otra terapéutica, comprobando que en la mayoría de los casos se consigue provocar la diuresis bien durante el tratamiento o al suspenderlo. Page 183 alcanza magníficos resultados con el empleo, en estos casos rebeldes, de hidrocortisona y prednisona. En un enfermo observó un franco desplazamiento del líquido intracelular a los espacios extra· celulares durante la administración de fuertes dosis de hidrocortisona por espacio de varios días, y una diuresis intensa al suspender el tratamiento el cual, advierte, no debe ser llevado a cabo si no se puede tener, al enfermo bajo estrecha vigilancia médica. (Page, m).
Se están realizando numerosas experiencias con el fin de aclarar el mecanismo de acción exacto de esta diuresis. Algunas hipótesis se· basan sobre la acción directa de estas hormonas sobre las células de los túbulos renales, inhibición de la secreción de aldosterona y mejoría de la función hepática bajo la influencia de estos compuestos, con lo que se produciría un aumento en la destrucción en este órgano de hormona antidiurética y aldosterona y por tanto disminución de su concentración en la sangre del enfermo. Se sospecha que estas hormonas puedan reforzar la acción de los diuréticos mercuriales ya que enfermos refractarios a ellos han recuperado la sensibilidad a estos compuestos después del empleo de ACTH.
Los esteroides no afectan en absoluto el estado del miocardio (Riemer zoob), Beck 12 previene contra el empleo de estos esteroides en enfermos enfisematosos y con cor pulmonale, ya que la retención de sodio puede acentuar las manifestaciones circulatorias y respiratorias de estos enfermos.
Fundados en la hipótesis de que las alteraciones de la conductibilidad atrioventricular, que culminan en bloque total. pueden ser debidas a la inflamación del nódulo atrioventricular y del tejido conductor en el septum, Phelps y Lindsay 188
ensayaron la acción de las hormonas an-
tiinflamatorias suprarrenales. consiguiendo la inversión de un s:índrome de Stoke¡;Adams, secundario a infarto de miocardio, a ritmo normal, varias horas después de administrar ACTH. También han comprobado que el tiempo de conducción atrioventricular puede disminuir por efecto de la cortisona. En el caso publicado, los autores creen que el restablecimiento de la conducción atrioventticular normal -lo cual salvó la vida del enfermo- es efecto, al menos en parte, de la administración de la cortisona. La condición del enfermo había ido empeorando durante diez horas y la administración de la cortisona produjo mejoría rápida.
La cortisona tiene aplicación, sobre todo, en aquellos casos en que la conducción está alterada más por inflamación que por destrucción. Se está comprobando que la cortisona, por lo menos en el animal de experimentación, no retrasa el proceso de curacíón del infarto. Merece la pena probar su eficacia sobre todo si han fracasado ya otras terapéuticas.
La arteritis temporal es, por lo general, un proceso benigno y que evoluciona hacia la curación espontánea, con la única excepción de sus manifestaciones oculares (Birkhead y colab. 16). Por eso las medidas terapéuticas que se ponen en práctica no tienen otro fin que prevenir la nérdida de visión que este proceso puede dejar como secuela. Esta afección es relativamente rara como lo prueba el hecho aue desde que se delimitó por primera vez como entidad clínica, por Horton y colab. 1º8 en 1932, hasta la fecha sólo se han publicado unos 250 casos en la literaturq con gran número de excelentes revisiones, pero a pesar de la benignidad de su evolución clínica se han registrado algunos casos de muerte y sobre todo existe el positivo peligro de ceguera uni o bilateral.
Se cree que la cortisona y sus derivados, estos autores presentan 52 casos diagnosticados por biopsia, pueden obtener alivios inmediatos en los síntomas locales
162 A NG ELA MOUHIZ Vol. 11
y generales en la mayoría de los pacientes. El 56 por ciento (31 enfermos) ya presentaban alteraciones visuales en el mortiento de iniciarse el tratamiento, -36 por ciento cierta pérdida de visión, 5 con ceguera bilateral y 5 con ceguera unilateral-, y ninguno de ellos mejoró nada con la cortisonoterapia. Pero, sin embargo, tampoco en ninguno de los otros en fermos sometidos a este tratamiento. se presentó durante éste ceguera bilateral ni ninguna otra alteración visual. Esto tiene cierta importancia porque antes de la era cortisónica el número de ceguera: que aparecían a lo largo del tratamiento era considerable. Estos autores creen que la cortisona y sus derivados tienen actualmente una de sus indicaciones más precisas en el tratamiento de la arteritis temporal y que deben ser administrados a todos los enfermos afectos de ella. El efecto de más valor es el de prevenir la ceguera , aunque no se ha comprobado que estas hormonas produzcan una curación histológica de las lesiones.
. Afecciones oculares.- La bibliografía acumulada durante estos últimos diez años que refiere la experiencia adquirida en el uso clínico de la cortisona e hidrocortisona en oftalmología por los diversos especialistas es vastísima y prácticamente imposible de detallar aquí. También fue la cortisona el primer esteroide adrenal de positiva eficacia en el clínica oftalmológica, superando los efectos obtenidos con la hidrocortisona. Gordon y colab. en una revisión detallada del asunto, resume así sus conclusiones.
l. º Los efectos perfectamente conocidos que tiene la hidrocortisona y que son los de reducir la ·actividad del estroma cornea}, proliferación fibroplástica, formación de tejido de granulación, infiltración linfocítica y neovascularización, le concede un valor extraordinario en el tratamiento de las ulceraciones corneales, quemaduras y queratoplastias.
2.º Los efectos beneficiosos de la hidrocortisona en el dolor ocular e inflama-
ción - lo mismo que en los procesos alérgicos de este órgano-, hacen que su uso esté perfectamente indicado en el tratamiento postoperatorio de gran número de intervenciones.
3.º La hidrocortisona ha revolucionado totalmente el tratamiento de las uveítis. Su indicación más importante en la terapéutica tópica es probablemente el tratamiento de las uveítis agudas anteriores. En casos muy graves y crónicos puede obtener una gran eficacia paliativa.
4.º La 9 alfa-fluorohidrocortisona se ha mostrado verdaderamente eficaz, en todos aquellos casos en que la hidrocortisona tfene efectos ventajosos.
En las lesiones oculares inflamatorias las dosis de corticosteroides necesarias para obtener un efecto terapéutico satisfactorio, tienen que ser tanto mayores cuanto más grave es la lesión , como lo demuestra el hecho de que las escleritis granuloma-tosas, las cuales responden escasamen~ te a la terapéutica local, debido al limitado poder de penetración del producto en la esclerótica, . lo hacen rápidamente después de la administración parenteral del fármaco . Lo mismo ocurre en graves lesiones corneales en las que Steffensen 256
ha observado constantemente un rápido aliVio del dolor y de la fotofobia , incluso en enfermos que n0 llegaron a demostrar una mejoría objetiva y definitiva , aunque muchas veces para obtener esta rriis,ma respuesta basta con la administración tópica .
Las suspensiones y pomadas 9-alfa fluorohidrocortisona, aunque tienen una mayor eficacia terapéutica , y por tanto bastan concentraciones menores, tienen el inconveniente de provocar cierta sensación subjetiva de irradiación local.
En el síndrome de Sjogren y Gougerot en el que el resultado de la terapéutica es siempre muy incierto, se han obtenido buenos resultados con el tratamiento hormonal, cortisona y ACTH, especialmente en la regresión de las lesiones oculares que forman parte de este síndrome, des-
Junio 1958 ACTH Y GLUCOCORT!COIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 163
pués de aplicaciones locales de cortisona (Gamp 78).
. Senturia y colab. 212 resaltan los magníficos resultados terapéuticos obtenidos con los preparados acuosos de hidrocortisona en procesos del oído localizados en áreas inaccesibles o difícilmente accesibles a los otros preparados tópicos.
Entre las dermatosis del oído externo, en las cua!es, c~n enorme frecuencia, hay procesos mfecc1osos sobreañadidos, dan excelentes resultados las pomadas de hidrocortisona a las que se añaden antibióticos, principalmente neomicina.
A pesar de los resultados negativos, no sólo ineficaces sino agravantes del procern, obte~idos en las primeras experiencias realizadas con el fin de estudiar la influencia que la cortisona pudiera teuer en la evolución y curación de las quemaduras producidas experimentalmente en animales (Shulman y colab. 238), los glucocorticoides tienen un gran valor en casos de quemaduras extensas y graves, para prevenir las reacciones inflamatorias Y las retracciones cicatriciales y evitar la presentación del shock, por insuficiencia suprarrenal aguda, que con tanta frecuencia complica estos procesos.
La experiencia de todos los autores coincide en que la prednisona y prednisolona, al igual que la ACTH, co-rtisona e hidrocortisona, además de mejorar el estado general y local, aumentan la diuresis, descienden la temperatura, <lisminu" yen el dolor y la prednisona favorece extraordinariamente la rapidez y calidad de la epitelización.
Kamen 12s ha empleado la hidrocortisona por vía intratecal en un caso de esclerosis lateral amiotrófica por el único motivo de tratars~ de una enfermedad de etiología paco conocida y no responder a otros tratamientos, esperando obtener con ello una mejoría del sustrato patológico del sistema nervioso ya qu·e creen que la lesión tisular local va asociada a alteraciones metabólicas y electrolíticas que afectan a la utilización normal de carbohidratos, proteínas, sodio y potasio principalmente. Por eso instituyen simultáneamente medidas dietéticas que consisten principalmente ·en una a.limentación pobre en sal y abundante en ahmentos frescos y suplementos de
7
vitaminas y aminoácidos. Durante la semana q.ue estuvo .hospitalizado el enfermo se le pusieron tres myecc10nes de acetato de hidroco1'tisor.ia por vía subaracnoidea, con arreglo a la s1!5mente pauta: 32 mg. la primera,. a 1os dos dias otros 32 mg., y 15 mg. a los cuatro días. A los cuatro días de la última inyección fue dado de alta.
Volvió a recaer ráoidamente y entonces se ~e empezó a in)'.ectar la hidrocortisona por vía mtratecal .ª dos~~ que oscilaron entre 40 y 75 mg. por. 1.n_yecc10n, con lo que se consiguió una rem1s10n del proceso sin r·ecaídas, a los seis meses de dado de alta.
CONTRAINDICACIONES
Y EFECTOS SECUNDARIOS
Antes de establecer la indicación del tratamiento con cortiroir1,>o oP r1PhPn
lorar primero la~ - ·¿;~t~;i~cti~¿aci;;~~: , i'.o tuberculosis; 2.º infecciones agudas; 3.º enfermedades grastrointestinales, úlcera o colitis ulcerosa; 4. psicosis; 5.º osteoporosis y, 6.º fenómertos tromboembólicos (Burragc e Irwing 33). Además es sabido que debe evitarse en absoluto en los diabéticos. El empleo simultáneo de antibióticos es imprescindible en aquellos enfermos que tienen una infección concomitante y hay. que renunciar a ella en infecciones que no respondan a los antibióticos. Brown y Seideman 2ó en los 190 enfermos tratados, sólo ·observan 67 reacciones en 33 enfermos.
Sistema nervioso: insomnio en 9 casos· cefaleas en 3; euforia en 6 y fatiga en 3. Aparato digestivo: espasmos intestinales en 3; molestias epigástricas en 3 y aumento de apetito en 1 O. Aparato genitourinario: polaquiuria en 11 y nicturia en 7. Piel: erupción acneiforme en uno y equimosis, l. Alteraciones metabólicas: retención de agua en 3 y glucosuria en 2. Solamente tuvieron que suspender la administración del esteroide en una ocasión en un enfermo con espasmos intestinales ~uy fuertes.
De todas las reacciones observadas ninguna persistió después de 72 horas de suspendido el tratamiento.
Es evidente que la cortisona, lo mismo de origen exógeno que endógeno, puede conducir a una inhibición adrenal.
164 ANGELA MOUR!Z Vol. 11
Se estudió ya hace años el efecto de la terapéutica con hormonas suprarrenales describiéndose la llamada insuficiencia su prarrenal iatrógena. Ortiz de Landázuri 182h recientemente, con motivo <le unos casos que publica, expone aspectos fundamentales poniendo de relieve la importancia de esta afección en la terapéutica con ACTH y corticoides. La causa de la enfermedad es el bloqueo de la hormon~ corticotropa endógena durante el tratamiento con ACTH. Estos estados de hipofunción suprarrenal iatrogénica suelen ser espontáneamente reversibles y, según este autor,. lo importante es saber que en todos estos casos puede existir una franca disarmonía endocrina, es decir que a la vez que la corteza está inhibida haga falta cada vez más para su actividad un mayor estímulo corticotrófico que cierre un círculo vicioso; y que la administración incluso combinada de hidrocortisona y ACTH no evita la deformada posición en que se encuentra el organismo que vive con una actividad hormonal exógena pero sin una verdadera homeostasis endocrina. Al administrar reiteradamente la hidrocortisona se produce una lesión de las células basófilas del lóbulo anterior y ello condiciona la falta de capacidad de adaptación ante la agresión. Insiste en que el concepto de insuficiencia iatrógena no es sólo teórico, siAo evidentemente práctico.
Kepler observó por primera vez que en enfermos con hiperfunción cortical, provocada por tumor de la glándula suprarrenal, se producía la atrofia en la glándula contralateral y que en una ocasión uno de estos pacientes murió en un estado de shock y colapso. Engel ss, en trabajos experimentales, consiguió producir la atrofia total de la corteza adrenal en ratas administrando cantidades grandes de cortisona y en la clínica se han observado alteraciones histopatológicas producidas en la corteza adrenal después de la administración de cortisona , alteraciones que incluyen una reducción en el peso de la glándula y disminución del contenido en Iípidos. Los enfermos tratados con cortisona no son capaces de responder, de manera usual, a las pruebas con corticotropina, sino que responden de una manera muy análoga a los enfermos con insufi-ciencia suprarrenal. '
Se ha observado en ocasiones diversas, que las infecciones intercurrentes aparecidas durante tratamientos prolongados con esteroides, pueden desencadenar esta insuficiencia adrenal aguda, si no se aumentan considerablemente las dosis de estos.
Chancey 41 ha publicado el caso de una mujer de 34 años, la cual presentó una insuficiencia suprarrenal aguda en el curso de una neumonía ; esta enferma estaba sometida a un tratamiento cortisónico desde cuatro años antes , ya que padecía una artritis reumatoide, rebelde a todo tratamiento, desde hace diez años. Durante toda la neumonía, has ta que se desencadenó la insuficiencia suprarrenal, había seguido tomando las mismas dosis de sostenimiento de cortisona que antes. Descartaron el diagnóstico diferencial con un síndrome de Waterhouse-Friederichsen, precipitado por la septicemia ncumocócica, porque el hcmocultivo resultó estéril , no se observaba nin ' guna petequia y se le venía dando, desde once horas antes de aparecer el accidente, una dosis suficientemente ·· grande de penicilina. La insuficiencia suprarrenal aguda, presentada bruscamente durante tratamientos prolongados con cortisónicos, ha sido señalada por muchos au tores, y es de sobra conocida , pero, además, es te caso es una demostración de que una infección intercurrente puede desencadenar la insuficiencia adrenal aguda .
En cualquier paciente sometido a tratamiento prolongado con cortisonicos cualquier infección sobreañadida puede considerarse como un grave peligro. Como estos fármacos disminuyen la resistencia orgánica a la infección debe establecerse inmediatamente el tratamiento precoz con los antibióticos o quimioterápicos correspondientes, en dosis adecuadas, a demás de aumentar la dosis de cortisónicos para compensar el stress sobreañadido. Lo mismo vale para el tratamiento con ACTH y deltacorticoides. Los posibles efectos secundarios y contraindicacio.nes, lo mismo absolutas que relativas, de los cortisónicos hacen necesaria una cuidadosa selección de los enfermos que vayan a ser sometidos a esa terapéutica . Su empleo discreto y la conciencia clara de que no deben emplearse más que cuando hayan fracasado los tratamientos habituales y más inocuos de la enfermedad que
]nnio 1958 ACTH Y GLUCOCOHTICOIDES EN LA TEHAPÉUTICA ACTUAL 165
se vaya a tratar nos hará evitar accidentes innecesarios.
Sin embargo cada día son más los efectos secundarios indeseables de esta medicación. Ello se debe, por una parte.. a que conocemos mejor su farmacoctinamia y dosificación adecuada, y otra, a que están surgiendo nuevos preparados cada vez dotados de menos efectos secundarios. Los accidentes de la cortisonoterapia son más frecuentes en el niño y el adolescente que en el adulto y más frecuentes en la mujer que en el hombre, sobre todo en los años que preceden y siguen a la menopausia. Se ha dicho que las hormonas modernas o deltacorticoides solo producen estos efectos secundarios en dosis muy superiores a las terapéuticas necesarias. No parece ser cierto que favorezcan la arterioesclerosis, por lo menos en clínica humana. En general puede decirse que los efectos secundarios de las hormonas naturales, cortisona, hidrocortisona y ACTH y los de los deltacorticoides son los mismos, pero, sin embargo, con estos últimos más ligeros y menos frecuentes.
Desde el momento en que se empezaron a emplear los deltacorticoides, se observaron efectos secundarios ligeros, pero que casi nunca obligaban a suspender el tratamiento, ya que desaparecían al ser disminuída la dosis, y entre ellos merecen citarse: hirsutismo. ligero redondeamiento de la cara, erupc10n acneiforme, aumento de la sudoración, incremento del apetito. dolores gástricos transitorios, fatiga, debilidad, insomnio y depresión mental también transitoria.
Pero no tardó en comprobarse que la prednisona y prednisolona tambiiSn producían efectos secundarios de mayor gravedad y que ya podemos llamar tóxicos. Estos efectos se publicaron por primera vez por Bollet, Black y Bunim 21•
Estos autores refieren los resultados obtenidos en una serie de 18 enfermos tratados durante más de siete meses con esta droga. En tres enfermos de esta serie se presentaron signos radiológicos de úlcera péptica duodenal, clínicamente muda, con la seguridad de que
dos de ellos no los presentaban antes de m1-ciarse la terapéutica. En uno de ellos se desarrolló, además, una grave psicosis depresiva y disminución de la tolerancia para los carbohidratos. Sin necesidad de interrumpir el tratamiento esteroide se obtuvieron señales de curación en dos de los pacientes, a las tres semanas de tratarlos con dieta adecuada e hidróxido de aluminio; el hecho de que las tres úlceras cursaran sin sintomatología clínica apreciable, obliga a hacer una exploración clínica cuidadosa y detenida de todo enfermo, para evitar perforación o hemorragias imprevistas. Este reconocimiento debe realizarse antes de iniciado el tratamiento y con cierta frecuencia periódica mientras dure. También es recomendable un reconocimiento psiquiátrico detenido antes de instituir la terapéutica, sobre todo si se sospechan síntomas en este sentido.
Gran número de autores han publicado otros muchos casos de epigastralgias, más o menos persistentes, en general aliviados con hidróxido de aluminio coloidal o anticolinérgicos, en el curso de tratamientos con estos esteroides. En un porcentaje que oscila entre el 5 y e1 10 por ciento, se han mostrado susceptibles de adoptar un carácter francamente ulceroso. Al dolor se añade, en ocasiones, un síndrome hemorrágico brusco-hematemesis o melena, a veces mortal-como primera manifestación clínica. Esta dispepsia dolorosa la han observado Marqolis y colab. 163 en un 25 por ciento de sus enfermos. Otros muchos autores han publicado estadísticas aproximadas. Esta tendencia a la úlcera péptica, ya conocida durante el tratamiento con hormonas naturales, o por lo menos la reactivación de las preexistentes, parece ser que se presenta con una frecuencia aun mayor cuando se emplean los deltacorticoides. Por lo menos es esta la impresión que se saca al repasar la numerosa bibliografía publicada hasta la fecha. Lo mismo ocurre en relación con la osteooorosis.
Bickel cita el caso siguiente: accidente hemorrágico impresionante por su intensidad en un hombre de 68 años afecto de una forma grave de artritis reumatoide desde los 25, y que nunca había presentado ningún episodio digestivo durante más de cuatro años que venía tratándose con cortisona sin interrupción. Sin el menor síntoma de alarma se presentó bruscamente en este enfermo una hemateme-
16t'i AN GELA MOURIZ Vol . 11
sis masiva a los 45 días de iniciado el tratamiento con prednisona. Las dosis no excedieron nunca de 15 mg. de meticorten al día, dosis que por otro lado había producido una mejoría inesperada en sus manifestaciones reumáticas.
Janowitz y colab. 11 7 realizan estudios detenidos en perros, provocando lesiones de la mucosa gástrica y viendo el efecto que sobre el proceso de curación de las heridas pueda tener la cortisona y ACTH.
Estos compuestos no interfieren en absoluto la · regeneración del epitelio mucoso, que había sido destruído oor descamación química. En· cambio, el proceso de curación de las heridas se retarda claramente, aunque no se inhibe por completo.
Deducen que el efecto ulceroso que tienen estas hormonas en la clínica se debe a esta influencia sobre la curación de las heridas además de una probable acción hipersecretora de jugo· gástrico con aumento de acidez libre.
La administración de gel de ACTH en cinco sujetos normales mantenida durante cinco días produjo un aumento en la co11centración media de ácjdo ClH y pepsina y una constante y marcada reducción de la viscosidad y del contenido de moco visible, en el· jugo gástrico. La eliminación urinaria de pepsinógeno (uropepsina) disminuyó bruscamente y perma-11eció a este bajo nivef mientras duró la administración de ACTH sin que se presentara en todo este tiempo ninguna alteración en la concentración del pepsinógeno en el plasma. En seis enfermos con úlcera duodenal, cuya respuesta gástrica a la ACTH se venía estudiando, se produjo, durante y después de Ja administración de la ACTH, una exacerbación aguda del proceso ulceroso sin que se pudiera observar en ellos ningún aumento de la secreción del ácido gástrico y pepsina, ni del pepsinógeno plasmático ni urinario antes de la exacerbación de la úlcera. Lo que indica que la excesiva actividad péptica no es la responsable de la producción ni de Ja exacerbación de la úlcera durante este tratamien to. Seguramente es más responsable la constante y marcada reducción de la viscosidad del mucus gástrico, el cual desempeña un papel importante en la curación de Ja úlcera.
Rodríguez Olleros y Galindo 207 comprueban que la administración de cortisona a una dosis de 0,5 mg. por libra de p-eso corporal al día retarda el proceso curativo de las lesiones ulcerosas duodenales provocadas experimentalmente con atofán.
Kisrsner 137, en una revisión de las principales drogas capaces de producir úlcera péptica, se detiene especialmente en estos compuestos y dice que, aparte de que el porcentaje de complicación ulcerosa es relativamente escaso para el considerable número de enfermos con estas hormonas, no todas las lesio-
nes ulcerosas o alteraciones digestivas que aparecen durante el tratamiento son consecuencia de la medicación , sino que, además, participan otros factores etiológicos que contribuyen a rebajar la . resistencia ele los tejidos.
Bunim 30 señala detenidamente, en una revisión reciente, los beneficios y limitaciones de los esteroides en general. Lo mismo los naturales que los sintéticos muestran ciertas propiedades comunes y también limitaciones comunes. Puede decirse una vez más que la única diferencia está en que los efectos terapéuticos son más intensos y menor la incidencüi de efectos secundarios a favor de los sintéticos. Todos inhiben Ja secreción hipofisaria pudiendo tener valor esta inhibición de la ACTH en ciertas Pnfermedades, como en el hiperadrenocorticismo congénito o el carcinoma de mama y próstata pero supone un gran inconveniente en los enfermos reumáticos.
Aconseja que cuando s·e vaya a tratar con preclnisona una artritis reumatoicle se tengan en cuenta los siguientes factores: 1.0 ) Que la posible activación , aparición de hemorragia o perforación, de la úlcera péptica es más frecuente con prednisona que con cortisona e bidrocortisona. 2.0
) Lo mismo para compresiones y fracturas vertebrales. 3. 0 ) La retención de sodio y agua , deplección potásica y descompensación cardíaca congestiva es decididamente mucho menos frecuente qne con esteroicles natmales. 4. 0
) Fracaso previo de otros tratamientos antirreumáticos menos peligrosos. 5. 0
) Investigar cuidadosamente concomitancia ele psicosis o grave psiconeurosis ; úlcera péptica , activa o no ; cualquier infección microbiana de no fácil respuesta a antibióticos y , a veces, diabetes mellitus, fenómenos tromboembólicos , graves osteoporosis y enfermedades convulsivantes. También es preciso ten·er en cuenta la edad y el sexo del paciente. La asociación de tranquilizante al mismo preparado parece que no tiene apenas ninguna ventaja.
Principales peligros del empleo continuado.~Howell y Ragan 109 observan 41 efectos secundarios diferentes aparecidos en 68 enfermos de artritis reumatoide tratados con esteroides de manera continuada durante periodos de 5 años . La mayoría son de poca importancia clínica
l1111io 1958 ACTH Y GLIJCOCORTICOIDES EN LA TEliAPÉUTICA ACTUAL i67
y no llegan a obligar a suspender el tratamiento. Sin embargo hay cuatro que merecen tenerse en cuenta por su frecuencia y peligrosas consecuencias.
Entre éstos se encuentran en primer lugar la úlcera péptica.
Entre la población corriente el porcentaje de úlceras oscila entre el 5 y 1 O por ciento, siendo mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Baver y Ragan 109 observaron en dos clínicas de artríticos, no tratados con esteroides, una frecuencia que oscilaba entre 4, 5 y 8 por ciento. Bunim .>o, en una serie de 64 enfermos tratados con cortisona durante 6 a 42 meses una frecuencia de 8 por ciento, o sea, casi similar. En cambio Ragan en una serie de 68, con duración similar del tratamiento encontró una frecuencia de 26 por ciento en un grupo de 15, tratados con prednisona durante un período que oscila entre 12 y 24 meses, una frecuencia de 27 por ciento con dosis diarias de 20 mg. Kern, Clark y Lukens (citados por _Bunim) observaron una frecuencia de 21 por ciento empleando dpsis de 20 mg. de prednisona, mientras que la frecuencia era sólo de un 16 por ciento cuando se daban dosis de 15 mg. Las discrepancias que s-e pueden encontrar en los datos estadísticos de los diversos autores deben de ser debidas probablemente, en parte, a las dosis empleadas y a la duración del tratamiento.
Esta complicación suele aparecer en las primeras semanas del tratamiento, dato que indica que depende principalmente de la dosis diaria. Las úlceras pueden ser lo mismo de localización gástrica que duodenal y curan con frecuencia sin suspender el tratamiento esteroide, con sólo instituir el tratamiento antiulceroso oportuno. Pero algunas llegan a perforar o a sangrar copiosamente, sin que precedan a estos accidentes síntomas de alarma, y provocando desenlaces fatales. En las 11 muertes producidas durante el tratamiento de esteroides, citadas por Ragan, dos fueron consecuencia de hemorragias incoercibles y una de perforación.
La mejor profilaxis parece que es no subir la dosis de cortisona por encima de 50 mgs. y la de prednisona por encima de 15 mgs. diarios en tratamiento> prolongados.
La segunda complicación grave es la
osteoporosis y fracturas espontáneas que resultan de su marcado efecto sobre la reabsorción de hueso comprobado recientenwnte en observaciones experimentales (Storey 217
). La osteoporosis se pre~enta con cierta frecuencia en artritis reumatoides activas, independientemente de la cortisonoterapia, y aumenta con la gravedad y duración de la enfermedad aun cuando se someta al enfermo a medidas conservadoras. Sin embargo la frecuencia de fracturas vertebrales por compresión. e incluso de otros huesos, es mucho mayor en enfermos que llevan tratam'.entos cortisónicos prolongados. Además estas fracturas se han visto también con frecuencia en enfermos sometidos por otras causas a tratamientos cortisónicos. La frecuencia gcncraln1cntc observada es de un 7 por ciento para la cortisona y de un 33 por ciento para la prednisona.
La localización más frecuente es la región dorsal o lumbar; por lo general se comprime el borde anterior del cuerpo vertebral y no hay síntomas neurológicos. Al principio se presenta dolor de ei>palda, pero no invariablemente, que desaparece por lo general en pocos días o semanas. En la mayoría no obliga a suspender el tratamiento.
La posibilidad de que los estrógenos y andrógenos puedan proteger el esqueleto frente a estos accidentes de la terapéutica cortisónica, ha sido estudiada oor Henneman y colab. 103 en enfermos asmáticos refractarios a otros tratamientos. Estos autores encontraron que los esteroides sexuales reducían a valores normales el calcio eliminado por la orina en casos de hipercalcemia, pero no afectaban en absoluto las cantidades normales. Hasta ahora los resultados obtenidos por el tratamiento estrogénico en vistas a reducir la frecuencia de estas fracturas no son muy esperanzador-es. Sin embargo, se siguen realizando más ·estudios en la actualidad.
Alteraciones mentales.- Se sabe muy poco del mecanismo patogénico, pero sí que la aparición es relativamente frecuente en enfermos susceptibles. Estas alteraciones serían el resultado de interferir varios factores, externos e internos, tales como lesiones vasculares cerebrales -en
i68 ANGELA M:o TJhiz V oL. l/
casos de lupus eritematosos- alteraciones metabólicas endocrinas, estabilid:-td emocional individual y situaciones personales que provocan defensas psicológicas del enfermo . .
Goolker y Schein aa , en un estudio detallado de los efectos psíquitos producidos por los . cortisónicos en 80 enfermos afectos de lupus eritemaJoso, asma , artritis reumatoide, reumatismo poliarticular agudo, y discrasias sa nguíneas, observaron un 15 por ciento de reacciones psíquicas anormales, la mayoría ligeras y transitorias : depresiones, reacciones paranoicas esquizofrénicas y síndromes tóxicos. No encontraron relación entre .el tipo de alteración y la dosis , duración del tratamiento y alteraciones metabólicas simultáneas, ni incluso con eL estado psíquico del enfermo, anterior al tratamiento. Glaser B2 encuentra que el tipo de personalidad anterior al tratamiento. determina el contenido psicológico de las psicosis, pero no su aparición.
La frecuencü1 general media es el 5 por ciento. Es interesante el hecho de que la sintomatología de la enfermedad desaparece durante la psicosis, incluso aunque se interrumpa el tratamiento hormonal. El que el tratamiento cortisónico deba ser suspendido o no al aparecer esta psicosis, depende de la gravedad y naturaleza de la reacción . La mayoría de las veces suele ser benigna y cura espontáneamente. Pero, a veces, incluso hay que someter al enfermo a terapéutica corivulsivante.
Colagenosis.- En estos últimos años se viene observando la presentación de algunos casos de poliarteritis y lupus eritomatoso durante el tratamiento de las artritis reumatoides y otras afecciones con prednisona . En un caso de escleroderma difuso, tratado con prednisona y citado por Bunim, el test ·de células L. E . resultó negativo antes de empezar el tratamiento y ~e hizo positivo a los 15 meses .. de éste; cuando se empezaba á reducir la dosif,icación del esteroide. Slocumb 241 llama la atención sobre la aparición de ci~rtas reacciones, llamadas por ~l, "panmes_enquimatosas transitorias n en enferm9s d,e í\rtritis reumatoide tratados
con cortisona, cuando esta empieza a suspenderse gradualmente, porque se había provocado un sín drome de hipercorticismo. Comprobó la presencia de células L. E . en 15 enfermos y poliarteritis en 3, reacciones que este autor observó solamente en enfermos de artritis reumatoide. Muchos otros autores han publicarlo hallazgos similares en enfermos de artritis reumatoides en pleno tratamiento cortisónico o al poco tiempo de suspendido.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que ya antes de la era cortisónica se habían reconocido que las arteritis formaba!J parte integrante de las alteraciones patológicas que rodean a las artritis reumatoides (Sokoloff 247,
confirmado por Cruickshank 40). La gravedad de estas vasculitis puede oscilar desde las arteritis ligeras a las necrotizantes, imposibles, a vec.es, de distinguir de las lesiones vistas en las poliarteritis nodosas.
Además también hay que tener en cuenta que las artritis son, por lo general, el síntoma más precoz del lupus eritematoso y no rara vez pueden ser el único que presenten estos enfermos durante varios años, antes de aparecer los típicos del lupus. En estos casos, según algunos autores afirman (Ross y colab. 210)
estas artritis son con frecuencia casi imposibles de diferenciar de las artritis reumatoides.
Hasta ahora apenas se han publicado estudios válidos, desde el punto de vista estadístico, que nos aclaren la relación entre la frecuencia de colagenosis en artritis reumatoides tratadas y no tratadas con cortisónicos.
Se necesitan más trabajos de investigación que aclaren el papel que desempeña el tratamiento cortisónico en la pa togenia de vascularitis necrotizanti.': s o lupus eritematbso en enfermos de artritis reumatoide.
Kemper y colab. 129 han examinado las necropsias realizadas a lo largo del año 1954 en todos Jos enfermos fallecidos durante este año en la Clínica Mayo afectos de artritis reumatoide, fijándose especialmente en la frecuencia y carácter de las lesiones vasculares observadas y la relación que pudieran tener éstas con el tratamiento cortisónico. Entre 52 necropsias, 14 habían sido tratados con cortisona y las otras 38 no.
Las lesiones vasculares descritas antes en la bibliografía son: acúmulo perivascular, o en la adventicia, de leucocitos, células plasmáticas, y otras células sin necrosis apreciables; arteritis subaguda manifestada por la infiltración de linfocitos e histiocitos por todas las capas de la pared vascular , y posiblemente exudación sin necrosis importante; y lesiones de arteritis aguda con infiltración de polimor-
Junio 1958 ACT!l Y GLIJCOCOHTICOJDES EN LA TEHAPtUTICA ACTUAL i69
fonoculares y otros tipos de leucocitos, y además necrosis de la par·cd vascular, limitándose las lesiones a articulaciones, corazón, nódulos subcutáneos, etc.
Cuatro de los tratados con cortisona (29 por 100) presentaban lesiones generalizadas de poliarteritis nodosa, mientras que en los enfermos no tratados con cortisona no se observó en ningún caso estas lesiones.
Por lo tanto, hay que admitir la posibilidad de que el tratamiento con esteroides pueda influir la aparición de arteritis necrotizante difusa en enfermos susceptibles, afectos de artritis reumatoide.
Cuando aparecen estas complicaciones parece lógico, como aconsejan casi todos los autores, reanudar o continuar el tratamiento con esteroides, ya que es el de elección en el tratamiento de las colagenosis, a pesar de que Bukantz y Aubu-chon 28 se inclinan a aconsejar que se suspendan, y sólo en cuanto se produce mejoría, se debe intentar 1<1 supresión gradualmente. La respuesta evolutiva de estas complicaciones depende de su gravedad. En casos fulminantes el desenlace es casi sierÍ1pre fatal.
Una de las complicaciones más corrientes de la terapéutica con cortisona ec la infección. Cleve presenta seis enfermos (tres de A. R.; otro de R. P. A.; otro de anemia hemolítica y otro con una lesión hepática), vistos en el periodo de un año, en que se desarrollaron infecciones durante el tratamiento con cortisona; cuatro infecciones bacterianas; uno moniliasis y el otro histoplasmosis.
Parece que los nuevos esteroides -prednisona y prednisolona---, al disminuir el efecto productor de edema, eliminan lo que sirve de señal de alarma para el médico, y con mayor peligro de complicaciones graves de infección. Los enfermos con histoplasmosis y moniliasis murieron; el tercer caso tuvo un absceso que se curó con antibióticos; el cuarto y quinto también tuvieron abscesos; en el sexto caso, de una leve infección respira to ria se originó una bronconeumonia con absceso pulmonar.
En cambio las intervenciones quirúrgicas realizadas durante tratamientds continuados con esteroides no suponen contraindicación siempre que se mantengan las precauciones necesarias. Popert y Davis 192, en el estudio de una serie de casos qmrurgicos, confirmando observaciones anteriores, llegan a la conclusión de que el tratamiento persistente con glucocorticoides no aumenta los riesgos operatorios siempre que no se interrumpa la terapéutica hormonal ni durante el tratamiento operatorio ni en el postoperatorio.
Se pueden producir cuadros de sensibilización a estos esteroides, singularmente a la ACTH, que a veces ha llegado a producir la muerte del enfermo.
También existe el peligro, aunque relativamente remoto, de sus· efectos teratogénicos, por lo que debe evitarse emplearlos en mujeres gestantes a partir del segundo mes de embarazo, ya que se han observado casos de paladar hendido y labio leporino en hijos de mujeres sometidas a tratamientos prolongados con esteroides. Experimentalmente se logra en el 44 por 100 de crías de ratones tratados con cortisona al principio de la gestación.
BIBLIOGRAFÍA
l. ABBOTT, N. L H. KRIEGER y S. LEYEY. Ann. !nt. M ed. 43: 702, 195S.
2. ADLERSBERG, D .. H. COLCHER y S. R. DHACHMEN. Gastroenterology. 19: 674, 1951.
:l. ADLERSBERG, D. M. Clin. North America. Pg. 1597, noviembre 1957.
l. ADLESHBERG, D. y colaboradores. Mt. Sinai Hosp. 24: 177, 19.)7 (Symposimn).
• i. ALMY, T. Ann. lnt. ,lled. 14: 1041, ]9.)1.
6. ALTSZIJLEH, N., R. STEELE, J. S. WALL y R. C. DE Bono. Am. J. Physiol. 191: 29, 1957.
7. APPEL, S. Medica! Times. 85: 986, 1957. 8. APPELBAUM, E. y C. ABLEH. Am. J. Di's.
Chil. 92: 147, 1956. 9. BAKEH, B. L. Ann. !V. Y. Acad. Sci. 61:
432, 1955. 10. BARCELÓ, P .. A. SANTAMARÍA y L. SANS
SOLA. Med. C/ín. 27: 108. 1956 .
iiO ANGELA MOUHIZ Vol. 11
ll. BAYLISS, R. I. S., W. J. ÜEMPSTER, B. J. RoUND y A. W. STEINBECK. C!in. Se. 13: 377, 19511.
l2. BECK, J. C. Ann. lnt. Med. :J.3: 667, 1955. 13. BERNARD, J., P. GRENET, G. iVlATHÉ y
P. LUMBROSO. Sang. 27: 131, 1956. 11. BEsT, W. R., L. R. LIMAHZI y H. G. PoN
CHER. J. A. M. A. l47: 827, 1951. l:i. BrCKERMAN, H. A. y A. L. BARACH. J.
Allergy. 27: 297, 1954. 16. B!RKHEAD, N. c.. H. P. WAGENEH y R.
iVI. SHICK. J. A. M. A. 163: 82], 1957. 17. BrsHOP, P. M. F. Ediciones Médicas /be
ro-Americanas, 19.)7. 18. BLU!l'ÍBEHG, B. S. Rheumatism. 14: 37,
1958. 19. BoLAND, E. \V. J. A. M. A. 160: 163, 1956. 20. BoLAND, E. W. M. Clin. North America,
march 1957, 553. 21. BoLLET. A. J., R. BLACK y J. J. BuNrM.
J. A. M. A. 158: 459, 1955. 22. BooKMAN, R. y B. HrLLS. J. A. 1VJ. A.
165: 1950. l957. 23. IloRDLEY, l E., R. A. CAREY, A. IVIc GE
HEE HARYEK y colab. Bull. fohns Hopkii1s Hops. 85: 396, 1949.
24. BouvRAIN, Y., R. THIBIEH y M. ABIVEN. Presse méd. 63: 1544, 1955:
25. BHOCKBANK, \V. y C. D. R. PENGELLY. Lancet. 1: 187, 1958.
26. BROwN, E. B. y T. SEIDEMAN. f. A. M. A. 163: 713, 1957.
27. BRüwN, K. I., D. J. BHOWN y R. K. MEYEH. Am. f. Physiol. 192: 43, 1958.
28. BUKANTZ, S. C. y L. AUBUCHON. f. A. M. A. 16.'i: 1256, 1957.
29. BuNIM, J. J., R. L. BLACK, A. J. BoLLET y M. M. PECIIET. Ann. N. Y. Acad. Sci. 61: 358, 1955.
30. BuNIM, J. J. Bull. New York Acad. Med. 33: 461, 1957.
31. BuRKE, E. C. Proc. Staff Meet. Mayo C!in. :13: 1, 1958.
32. BuRRAGE, W. S. y J. W. IRw!N. Ann. N. Y. Acad. Sci. 61: 377, 1955.
:33. BURRAGE, W. S. y J. W. IRwIN. Ann. N. Y. Acad. Sci. 61: 460, 1955.
34. CALKINS, E., L. REZNICK y W. BAUER. New England f. Med. 256: 245, 1957.
35. CLAHK, D. E., T. s. NELSON y R. J. RAIMAN. J. A. M. A. 151: 551, 1953.
36. CoNNELL y L. M. RousSELOT. Ann. N. Y. Acad. Sci. 68: 155, 1957.
37. COZEN, L. Rheumatism. 14: 2, 1958. 38. CRIEP, L. H. J. A. M. A. 166: 572, 1958. 39. CHILE, G. y R. W. SCHNEIDER. Cleveland
Clin. Quart. 19: 219, 1952. 1!0. CRUICKSHANK, B. Ann. Rheum. Dis. 13:
136, 1954. 41. CHANCEY, R. L. y A. I. BoRTZ. J. A. M.
A. 161: 523, 1956. 42. CHEATHAM, w. J., T. H. WELLER, T. F.
ÜOLON y J. C. ÜOWEH. Am. ]. Path. 32: 1015, l956.
43. ÜAMESHEK, \V., M. C. ROSENTHAL y L. T. SCHWARTZ. 1Yew England f. Med. 24•1: 117. 1951.
:!.:J.. ÜEMIRAG, B., S. ERTAIT y A. IPLIKCIOGLU. Actualidad Pediátrica. 12: 40, 1957.
4.). ÜEUTSCH, E., J. J. ToDD y R. l\'I. HAYWAHD. New England f. Med. 254: 363, 1956.
:16. DOHDICK, J. R. y E. J. GLUCK. J. A. M. A. 158: 166, 1955.
47. DoUGHERTY, T. F. Allergy Progr. 4: 319. 118. DoucHEHTY, T. F. y A. WHITE. J. Lab.
Clin. Med. 32: 584, 1947. 49. DouGHERTY, T. F. y G. L. SCHNEEBELI.
Ann. N. Y. Acad. Sci. 61: 328, 1955. .)0. DouLL, J. A. y R. R. WOLCOTT, New En
gland f. Med. 254: 20, 1956. .)l. DHEILING, D. A., H. D. ]ANOWITH y H.
ROLBIN. New England f. Med. 258: 603, 1958.
52. DuBOIS, E. L., R. R. CoMMONs, P. STARR, C. S. STEIN r R. i\1IonnrsoN. J. A. 111. A. 149: 995, 1952.
53. DUBOIS-FERRIEHE, H. Schweiz. med. W chnschr. 87: 1228, 1957.
.):J.. Duccr, H. y R. KATZ. Gastroenterology. 21: 357, 1952.
J.). DuRÁN-PLAZA. Arch. Pediatría. 26: 163, 1954.
56. EDGE, J. R. Tubercle. 37: 166, 1956. ;J 1. ELSBACH, P. y J. R. EDSALL. Ann. !nt.
Med. 46: 332, 1957. ;)8. ENGEL, E., A. ÜUCKERT y R. S. MACH.
Schweiz. med. Wc!mschr. 88: 184, 1958. :í9. EHVE, J., Jr. VAN DER. Arch. Dermat.
U. Syph. 74: 92, 19.]6. 60. EsKWITH. I. S., V. A. CACACE y A. SoLLO
SY. New England f. Med. 252: 494, 1955. 61. EVANS, A. S., H. SPHINZ y R. S. NELSON.
Ann. lnt. Med. 38: 148, 1953. 62. EYAi\'S, A. s .. R. S. NELSON, H. SPHINZ
y F. P. CANTHELL. Am. f. Med. 19: 783, 195.S.
63. EwEN, C. He. Med. Clin. iVorth America, may 1957, 753.
64. FALOON. W. \V .. R. W. GREENE y E. L. LOZNER. J. Clin. lnrest. 30: 638, 1951.
65. FARREHAS V ALENTÍ, P. Progresos de Terapéutica Clínica. 10: .515, 1957.
66. FEL'{BERG, S. !\L, A. R. FEINBERG, J. PRUZANSKY y E. \V. FISHEHMAN. f. A. M. A. 165: 1560, 1957.
67. FERRER PL S. Arch. pediat. Barcelona, 30: 637, l 9.55.
68. FINLAND, M. J. A. M. A. 166: 364, 1958. 69. FISCHETTI, J. L. y \V. R. R. GRANGEH.
N ew England f. M ed. 2.S6: 263, 1957. 70. FoRDHAM, C. C. U. S. Armed Forces M.
J. 7: 98, 1956. 71. FoRNAHA, P. Progresos en Pediatría. Pá
gina 495, Barcelona, 19.57.
junio 1958 A'.:TH Y GLUCOC(JilT)COIDES EN LA TERAPÉliTICA ACTUAL 171
72. FoRTIER. C. Texas Rep. Bio!. Meil. 16: f8. 19.58.
73. FREDRICKSON. D. s"' R. E. PETERSOc\f y D. SIEINBEnG. Science. 127: 704. 1958 ..
71. FRENKEL. E. P .. c. B. SHIVER. P. BERG Y T. N. CARIS. J. A. M. A. 162: 885. 19.56.
1 .J. FRIEGEL. G. y H. KELLING. München med. W chnsch;-. 10: 620, 19.57 (Progresos de Terapéutica clínica).
7é. FROMER. J. L. Ann. Allergy. 16: 47, 19.58. 77. FUREY. C. A. J. Uro!. 77: 251, 1957. 78. GAMP, A. Rheumatism. 14: 51. 1958. 79. GELFAND, M. L. f. Amer. Me<Í. Ass. 154:
911, 1954. 80. GEYER. C. K/in. Wschr. 3.5: .583. 19.)7. 81. CIOHDANO, G., E. TUHHISI v L. i\'IANGUSO.
Riu. I st. sieroterap. ita!. 33: 23, 19.)8. 82. GLASEH. C. H. PsychDsom. Med. 15: 280,
19.)3. 83. GLEi\fN, E. JVI.. R. O. STAFFORD. s. c.
LYSTER y B. J. BOWMAN. Endocrinology. 61: 128. 19.57.
84. GLiCK, J. H. Jr. Endocrinology. 60: 368, 19.37.
8.). GONZALO-SANZ. L. Reu. de Med. E. G. Namrra. l: 95, 1957.
86. CONZALO-SANZ, L. Rev. de Med. E. G. Nauarra. l: 107. 19.57.
87. COODALL. A. L. Scot. med. f. 1: 308. 1956.
88. COOLKEH, P. y J. S'.:HEIN. Psychosom. M ed. l.): 589. 1953.
89. COR DON, D. M. Ann. N. Y. Acad. Sci. 61: 549, 1955.
90. CRAU, URRUf!A y UBILLA. IV Congreso Internacional de Medicina Interna. Madrid. IX, 1956.
91. CHA YESON, C. S. Lance t. VII: 340. 1957. 92. CROSS, F. [([in. Wschr. 34: 929. 1956. 9:3. CSELL, o. ,. 1-1. K. RECHENBEHG. Sch·
weiz med. ¡¡7 clmschr. 83: 1079, 195:3. 94. CuZE. L. B. y P. B. BEESO"i. J. Uro/. 78:
337, 1957. 9.S. I-IAGGEHTY, R. ]. y R. C. ELEY. Pediatrics.
18: 160, 1956. 95. HANGER, F. M. J. A. M. A. 165: 1695.
1957. 97. HASERICK, J. R .. A. C. CORCORAN y H.
P. DusTON. J. A.M. A. 145: 64.3, 19S1. 98. HAUBRICH. W. S. Medica! Times. 86: 173,
19.58. 99. HAVENS. W. P. M. Clin. ;Vorth America,
november 1957, 1639. 100. HECHTEH. O., E. FRANK. E. CASI'! y H.
FHANK. Endocrinology. 60: 705, 1957. 101. HEIDOHN, C. H. y F. R. SCHEMM. Am.
J. M. Se. 229: 62Í, 19.55. 102. HENI, F. Deutsche med. IV chnschr. 83:
485, 1958. 103. HENNEMAN. P. H .. J. W. WANG y W. S.
BAHHAGE. f. Clin. Endocrin. Metab. l.J: 858, 1955.
104., HEHBST. W. P. ]. U rol. 78: 808, 1 %7. 105. llEwLETT. J. S .. E. P. l'vICCULLAGH. G. L.
FARRELL. H. P. DusTAN. E. F PouTASSE y IV. L. PHOUDFIT. J. A. M. A. 164: 719, 1957.
l06. HILTON. J. C., D. C. \VEAVEH, c. MuELHEIMS, \T. \T. GLAVIANO y R. \VÉGHIA. Am. f. Physiol. 192: 525, 1958.
l07. HoLLANDEH, J. L., E. M. BnmvN, R. A. JEssAR. L. UDELL. N. M. SHUKLER y M. A. Bowrn. J. A. M. A. 158: 1!76, 1955.
108. 1-IOHTON, B. T., T. B. MAGATM y c. E. BnowN. Proc. Stajf Meet, Mayo Clin. 7: 700, 1932.
l09. 1-!0WELL, D. S. y C. RAGAN. Medicine. 3.5: 83, 1956.
110. HuBERT, T. E. y A. T. WILEY. Ann. lnt. Med. 42: 1011, 195.3.
lll. 1-lUDSON, J. B.. A. v. CHOBANIAN y A. S. RELMAN. !Y. England f. Med. 257: .)29. 19.57.
112. HUDSON. P. B .. B. P. BouTIS y M. E. LOMBARDO. J. Uro!. 78: 811. 19;}7,
113. 1-IUNTER, R. C. y D. ]. SHEEHAN. New linglmul J. iV!ed. 251: 174, 19.-04.
ll4. HYDE, P. <\'L Endocrinology, 61: 774, 1957.
115. IZAK, G. v Y. STEIN. Lance!. 6.910: 225, 19.56 ( Pr~gresos rle Terap. Clínica, 9: 813, 1956).
116. ]ACOBSON. B. M. y W. D. SOHIEH. JYew England f. Med. 246: 247, 19.52.
117. JANOWITZ, H. D., v. A. WEINSTEE\f, R. C. SHAER, J. F. CEREGHINI v F. HoLLAN· DER. Gastroen!erology. 24: Ú. 1958.
ll8. ]IMÉNEZ-DÍAZ. C. «El asma y enfermedades afines». Ed. Paz Montaluo. Madrid, 19.53.
119. JIMÉNEZ-DÍAZ, C. «Collagen allll allergic discases». Third lntemational Congress o/ Interna! Medicine. Stockholm, 19:i4.
120. JOHNSON. J. R., N. FUHSTE''IBERG, R. PATTEHSON, H. K. ScHOCH v W. N. DAVEY. Ann. lnt. Med. 46: 316: 19.57.
121. JorrnsoN, R. D. y J. w. CONN. Mod. Concepts Cardiovas. Dis. 27: 431. 19.58.
122. ]ONES, S. RuSELL y Y. C. ]\'IAYNE, Endocrinofogy. 61: 197, 1957.
12:l. KAGAWA. c. lVI., J. A. CELLA y c. c. VAN ARMAN. Science. 126: 1015, 1957.
124. KAHN, J., R. J. SPHITZLER y \V. E. SHEC· TOH. Ann. !nt. Med. 39: 1129, 1953.
12.). KAMEN. G. F. Medica! Times. 85: 283, 19.57.
126. KAPLAN, M. H. Am. J. Gastroenterol. 25: 234, 1956.
127. KAss, E. H .. O. I-IECHTEH, E. Y. CASPI y R. R. AYCOCK. J. C/in. Endocrino!. 14: 167, 195S.
128. KELLEY, V. C. Rocky Mountain Med. four. 53: 36. 1956.
129. KEMPER, J. \V., A. JI. BAGGENSTOSS y
172 A '.'< G E L A \I O l! H 1 Z Vol. JI
C. H. SUJCU\IB. Ann. lnt. J!ed. 16: 8.3]. 1957.
l:lO. KESSLEH. E .. S. S. NELSON. N. R. ELDEH. c. L. RüSANU y \V. P. NE!SJ'~. J. A¡1pl. Physiol. 10: 93, 19.57.
l.31. KINSELL. L. W. Ann. lnt. Merl. 3.): 61."i, 19.)1.
l.'l2. KINSELL. L. \V., J. \V. PATRIDGE v N. FOREMAN. Ann. !nt. Med. 38: 913, -1953.
1.33. KINSELL. L. W. v .T. P. JAHN. Ann. 1V. Y. Acad. Sci. 61: -397, 1955.
1311. KINSELL, L. W. y J. P. ]AHN. Arch. lnt. n1ed. 96: 418, 1955.
135. KIRSNER, J. B., \V. L. PALMEH y A. P. KLOTZ. Gastroenterology. 20: 229, 1952.
l.36. KIRSNER, B., iVI. SKLAR v \V. L. PALMEH. Ann. IV. Y. Acad. Sci. 61: ::811. 1955.
137. KIRSNEH, J. B. Ann. !nt. Med. 47: 666, 1957.
138. KMENT, A. y H. F. WIETEK. ArzneimittelForsch. 7: 564, 1957.
139. KNOWLTON, A. J .. E. N. LOEB y H. c. SOERK. Endocrinolorn. 60: 768. 19.)7.
140. KNOX, w. E. y E. :Kt KINGSLEY P!LLERS. Lancet. 1: 18S, 1958.
141. KosENOW, W. v E. SCHELLONG. Klin. fflschr. 36: 22, 1958.
112. KozINN, P. J.. 1\'I. M. SIGEL " R. Gmrnm. Pediatrics. 16: 600. l 955. -
143. KRAMAR, J., V. E. LEVINE, V. W. i\lEYERS y R. N. SASS. Am. J. Physiol. 192: 603, 1958.
144. KUZELL, w. c.. R. w. S~IIAFFARZICK, B. BROWN y E. A. MANKLE. J. A . . H. A. 149: 727, 19.32.
145. LAKE. c. F .. G. B. LOGAN y G. A. PETEl\S. Proc. Sta//. Mee t. Mayo Clin. 32: 641. 19.57.
1'15. LACKENBACHER. R. S. Ann. Allerg_r. 15: 409. 1957.
U7. LARON, Z .. J. FORTUNATO v R. KLEI''l. Endocrinology. 61: 483, 1957.'
148. LASSER, R. P. J. A. M. A. 1.52: 1133, 1953.
149. LEMON. JI. M. Ann. lnt. Med. 115: 457, 1957.
LiO. LEwrs. R. A .. B. T. DAvE. G. G. JoAc v J. C. PATEL. Lance/. 1: .)08. 1936.
1.)1. LICHTMAN, H. C., S. F. RAB!CIEI\. G. s. SHIELDS. N. PLOTDIN Y R. LEYERE. J\'ew Engla11d l. M ed. 257: -631. 1957.
152. LICHTWITZ. A. V R. PARL!EI\. Clínica y terapéutica e11do~rinas, Editorial Paz c\fontalvo. 19.58.
133. LIDDLE. G. \V. v J. E. RICHARD. Srience. 123: 3211, 1956. -
154. LIDDLE, G. W. Science. 126: 1016, 1957. ].).). LIGHTMAN, I-f. C., S. F. RABINER, G. S.
SHIELDS. N. PLOTKIN v R. LEYEHE. The !Vew England J. Med. 2.37: 6.'ll. 1957.
Li6. Lorn, R., R. G. SUSKIND y R . .J. HUEBNER. J. 1\'at. Cancer !nst. ÍCJ: 49. 19:)7.
J:i7.
l.'i8.
1.)9.
160.
161.
162.
163.
lfi4.
16.J.
166.
167.
168.
169.
170.
171. 172.
173.
17.).
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
LOYELESS. M. H. M. Ciin. J\'orth Amen'"ª' may 19.57. 69.'l. LOWENFISH. F. P. Interna!. Rerorrl o/ M ed. 170: 636. 19.57.
LUANGO. ?vI. A., D. H. REID y W. w. \VEISS. Aew England J. Med. 2-1.): /.'i7. 19.51. LYONS. M. K. y C. D. Bo'lNER. J. Uro!. 77: 74], 1957. -J\IAcoss, I.. L. PERSKY. G. AUSTEN y L. ÜRB!SON. J. Uro/. 78: 78. 1957. MANDEL, w .. R. J. MAR!LLEY y L. M. GAINES. J. A. !VI. A. 1.58: 1021, 1955. MARGOLIS, H. M., J. H. BARR. B. L. S'fOLZER, c. H. EISENBE!S y E. \V. MARTZ. J. A. M. A. 158: 454, 19.55. MARTINI. H. y E. GENTSCHY. Dtsch. Med. TVschr. 81: 1266, 1956. MASSELL, B. F. 1Vew England J. Med. 2.31: 221, 1954.
McCuLLAGH, E. P .. M. CLAMEN, W. J. GARDNEI\. R. J. KENNEDY \' G. LocKHAHT. Ann Tnt MPd 1t8· '1-4; 19;)8_
McEwEN, C. M. Clin. North America. Mayo, 1957. Pg. 735. Mcl-TARDY, G. R., R. Mcl-TARDY, C. C. CRAIGHEAD, D. C. BROwNE, .T. B. BoBEAR y G. T. WrLLIAMS. Gastroenterology. 32: 816. 1957. McNrcOL, G. P. Scot. Med. J. 3: 93, 1958. MEESMANN, \V. !Gin . .frlschr . .35: 557, 19.17. MENKIN. V. Am. f. Physiol. 189: 98, 1957. MEYERS. M. C., S. MrLLER y F. H. BETHELL. J. Lab. C/in. Med. 36: 965, 1950. \fEYERs, M. c., s. :i\TrLLEH, J. \V. LrNMAN y F. H. BETHELL. Ann. !nt. Med. 37: :l.52, 1952. i'dOURIZ. A. Rev. de Merl. E. G. Navarra. 1: 176, 1957. MULLER, A. F., E. L. 'rIA'lING y A. M. RIONDEL. Lance/. 1: 71 l. 1958.
NELSON. J. y N. GOLDSTEIN. J. A. M. A. 146: 119.l 1951. NELSON, R. S. Ann. lnt. Med. 46: 685, 19:.í7. ÜLANSKY. s .. J. G. SMITH \ O. c. E. HANSEN-PRlTSS. J. A. .11. A'. 162: 887. 1956. ÜREN, B. G. y R. M. A. FLEMING. Gastroenterology. 29: 120, 19.35. ÜRMSilY. H. L.. G. DEMPSTER y c. E. VAN ROOYEN. Am. J. Ophth. 31Í: 1687, 19.51. 0Rnz DE LANDÁZURI. E. J\'I. ROJO SmRRA, L. Rmz \IIEDMA, E. JIMÉNEZ MoLINA. A. ÜRTIZ Rmz 1 J. NúÑEz CARRIL. "Personalidad Alérgic~"· II Ponencia al JI Congreso Nacional de Alergia. Sevilla. 19:) l. Onnz DE LANDÁZUHI, E. y ?vl. EsPINAH
Junio }()58 ACTB Y GLUCOCORTICOIDES EN LA TERAPÉUTICA ACTUAL 173
182b.
183.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
l93.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
200
201.
202. 203.
204.
205.
206.
201.
LA.FUENTE. Art11alidad Médica. 384: 645. 1956. ÜRTIZ DE LANDÁZURI. E. Actualzdad Médica. 24: 81, 1958. PAGE, R. G. y A. R. LAVENDER. Program o/ the 48th Ann11al Meeting o/ the Amen.can Societr (or Clinical lnvestigation. 46, 1956. . .
PAGE, R. G. M. Clin. iVortlz America. January, 1957, pág. 57. PEARSON, 0. H., l\'l. C. Lr, J. P. MACLEAN, JVI. B. LIPSET y C. D. WEST. Ann. N. Y. Acad. Sci. 61: 393, 1955. PETERSON, J. C. y R. H. KAMPMEIER. Am. J. M. Se. 221: 543, 1951. Prncus, G. Tlze Hormones, Tlzeir Present Signi/icance, Tlzeir Future Curren/ in Bioclzemical Research. New York, 1956. PHELPS, M. D. y J. D. LINDSAY. New England J. Med. 256: 204-, 1957. PLATT, W. D. Y I. H. STEINBERG. !Vew England J. MetÍ. 256: 823. 1957. PnAr l M F. i<RF.TXA l MARTORF.LL ~'l~--R·r~~o~--~ ~i SARIO~.s. --M~d. Clin. 26; 112, 1956. PRANDI, F. y J. ]IMÉNEZ-VARGAS. R. Esp. Fisiol. 10: 249, 1954. POPERT. A. J. y P. S. DAVJS. Lancet. 1: 21, 1958. RADDING, J. y i\'l. J. FIESE. Ánn. fnt.
Med. 41: 1056, 1954. RALEIG}!, J. W. y J. D. STEELE. J. A. M. A. 166: 921, 1958. RALLI, E. P. 111. Clin. North America. May 1957, 717. RAMEY, E. R. y M. S. GüLDSTEIN. P/zysiol. Rev. 37: 155, 1957. REIN, C. R., R. FEISCHMAJER y A. L. RoSENTHAL. J. A. M. A. 165: 1821, 1957. REISNER. E. H. Medica! Times. 8.): 239, 1957. RELMAN. A. S. y W. B. ScHwARTZ. Ya/e !. Bio/. Med. 24: 54, 1952. RICHARDS. J. B. y R. L. PRUITT. Endocrino/ogy. 60: 99, 19.57.
b. RIEMER. A. D. B111/. fohns Hopkins Hosp. 98: 44.S. 1956. RILEY, C. iVl. Ann. 1Y. Y. Acrul. Sci. 61: 430. 1955. RISMAN, G. c. J. A. M. A. 162: 875, 1956. RomNsoN, H .• vr. J. A. M. A. 158: 473, 1955. RüBINSON, W. D. J. A. 111. A. 166: 253, 1958. RonsoN, H. N. y J. J. R. DUTHIE. Brit. M. J. 2: 971, 1950. RoDNAN. G. P., R. L. BLACK, A. J. BoLLET y J. ]. BuNIM. Ann. Int. Med. 44: 16, 1956. RüDRÍGUEZ-ÜLLEROS, A. Gastroenterology. 32: 675, 1957.
208. RüEHM. D. C. A1111. lnt. Med. 40: 1026, 1954.
209. RosE, E. Klin. /Vschr. 36: 14.S. 19.S8. 210. Ross, S. W. y B. B. '\VELLS. Amer. J.
Clin. Patlz. 23: 139, 19'í3. 211. RoTÉS QTJEROL, J. Med. Oin. 28: 398.
1957. 213. RowE, A., G. R. LAMB, F. B. TAYLOR y
L. W. KINSELL. California Med. 75: 11, 1951.
214. 215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
RozMAN, C. Med. Clin. 26: 260, 1956, RUFFIN, J. M., D. D. CARTER, D. H. JoHNSON y G. J. BAYLIN. New Englrmd J. Med. 250: 281, 1954. SACKS, M. s., J. B. WüRKl\IAN y E. F. ]AHN. J. A. M. A. l.'íO: 1.556, 1952. SALA GINABREDA, J. i\'I. Progresos en Pediatría,pág. 287, Barcelona, 1957. SAMPSON, J. J. Mod. Concepts Cardiovas. Dis. 26: 379, 1957. SBOROY, V. M., L. W. BLUEMLE, J. R. NEEFE y P. GYORGY. Gastroentero/ogy. 28 : 7 45, 19.55. ScHAFFNER, F. " A. L. SCHERBEL. Gastroenterology. 29 ( 109, 1955. SCHAPIRO, S., J. MARMORSTOi'< y H. SoBEL. Am. !. Physiol. 192: 58. 1958. ScHEIE, H. G., iVI. C. ALPER. Arch. Ophth. S3: 38, 19.55. SCHICK, R. M., A. H. BAGGE:'-ISTOSS. B F. FULLER y H. F. POLLEY. Proc. Sta//. Meet., Mayo Clin. 25: 492, 1950.
SCHILLER, S. y A. DORFMAN. Endocrino/ogy. 60: 376, 1957. ScHOEN, R. Dtsclz. med. IVschr. 50: 1980, 19.55. SCHWAHZ, w. S., A. HOLZEL y G. JVI. KüMRüWER. Lancet. l: 24, 1958. SECKFORT, H., W. BusANNY-CASPARI y E. ANDRES. Klin. ffíschr. 34: 46'1, 1956. SECKFORT, JI., W. BUSANNY-CASPARI y E. ANDRES. Verlz. Ges. Verdgskrklz. 18: 264, 1956. SECKFORT. H., \V. BUSANNY·CASPARI y E. ANDRES. Klin. IV schr. 35: 29.S, 1957. SELYE, H. y P. Bors. ]. Uro!. Ti: 1, 1957. SELYE. H. !. Nat. Cancer /nst. 20: 581, 1958. SENTURIA, D. H., A. VEHNA \' T. E. \'VALSH. Ánn. N. Y. Acad. Sci. 61:. 540, 19.SS. SHANE, S. J. y C. RILEY. Nezv Englmul J. Med. 249: 829, 1953. SH;APIRO, R. A. y S. PERLOW. Am. J. S1ág. 92: 566, 19.56. SHAY, H. y D. C. H. SuN. New England !. Med. 257: 62, 1957. SHEE, ]. C. y P. FEHRSEN. Brit. M. J. 2: 82, 1953. SHERWOOD, H. y R. A. CooKE. J. Allergy. 28: 97, 19.57. SHULMAN, M. H., G. P. FULTON y C. P.
l ~ l A N G ¡; L A ~l O U H 1 Z Vol. 11
:vloHO'.'iT . • Ye1c lc'ngland ]. Med. 2.)1: 257, 1%L
2.39. SrLBER. R. H. y C. C. PoHTEH. J. biol. Chern. 210: 923, ¡95,¡,_
2-10. SIMO'I, R. Medica! Times. 8.): 215, 1957. 2•11. SLOCU1\1B, C. JI. Proc. Mayo Clin. 28:
65.), 1953. 2-12. SKLAR. M., ]. B. KIRSNER y \V. L. PAL·
MER. Ann. lnt. Med. 1l5: 1, 1957. 2-13. SMADEL, J. E., H. L. LEY y F. H. DIEH·
CKS. Ann. /nt. Med. 34: l. 195]. 244. SMITH, H. y H. SMITH. J. A. M. A. 157:
906, 195.S. 2·ki. SMITH, F. P. y E. A. CLEVE. New En
g/and ]. Med. 2.56: 104, 1957. 246. SOFFER, L. .J. y R. BADER. J. A. M. A.
149: 1002, 1952. 217. SoKoLOFF, L., S. L. WrLENs y J. J. Bu
NIJ\I. Amer. ]. Path. 27: 157, 19.Sl. 248. S'.JLEM, J. 11. Acía med. scandinav. 149:
31¡]. 1954. 249. SO:'/KA, J .. L. J\lIRCEVOVÁ, \T. SCHREIBEH,
J. D1rnmoKY y J. PALEK. Endokrino/ogie. ~4: 209, 1957.
2;)0. SPELLBERG, M. A. Gastroentero/ogy. 32: 600, 1957.
251. SPIES, T. D. y colab. ]. A. M. A. 159: 64.), 195.).
2.)2. SPINK. W. W. Ann. lnt. Med. 43: 68.5, 1935.
253. SPINK. W. W. J\'ew England ]. Med. 2.)7: 1031, 1957.
2.)·t STEINBERG. c. L. y A. I. RooDENBUHG.
J. A. M. A. 146: 1225, 1951. 25;), STEFANl:'ll. M.. E. P. SANTIAGO, ]. B.
CHATTERJEA. W. DAMESHEK y L. SALOMON. J. A. M. A. 149: M7, 1952.
2.)6. STEFFENSEN. E. 11. Amz. N. Y. Acad. Sci. 61: 561, 1955.
257. STOHEY. E. ]. Bone ]oint Surg. 40: 103, 1958.
2.)8. S\\'fNGLE. W. W., L. J. BHANNICK y A. F. PARLOW. Endocrinology. éO: 6.58, 1957.
259. TA"IM, J .. I. BE:KMANN y K. D. VOIGT. Acta endocr. (Kbh) Suppl. 31: 219. 1957.
260. TAMill, J .. D. BusCH y K. D. Vo!GT. /(/in. IV sclzr. 26: 297, 19.)8.
261. TAVERNER, D. Lance/. 2: 10.)2, 1954. 262. TAYLOR, A. B .. E. E. WoLLAEGER, M. W.
COMFOHT y M. H. PoWER. Gastroenterology. 20: io3, 1952.
26:i. TEITELMAN. S. L. v E. F. RosENBEHG. Ann. !nt. Med. 38:. 1062, 1953.
2'í4. THORN, G. w .. P. H. FORSHAM; F. T.
CARNET y A. GORMAN. J. A. M. A. 137: 1005, 1948.
2fi3. THOHN, C. W. y J. P. RoLLINS. J. Al/erg). 21: 288, 1950.
266. THORN. G. W. y colab. !Vew Eng/and J. M ed. 248: 323, 1953. THOHN. G. W. y colah. New ló
0
ng/and ]. ;11 ed. 248: ::69, 19.).i,
TtioRN. C. W. Aell' Enrdmul ]. Med. 248: l H. 19.)3. T!IORN. C. \V .. D. JE.'IKINS. J. c. LA!· DLAW. F. c. GüETZ. J. li. ÜINGMAN, \V. L. Al\ONS, D. 11. P. STHEETK'i y B. H. .\IcCRACKEN. 1Yew Englmzd ]. Med. 218: 2.32. 19.)3. THORN. G. \V. y colaboradores. 1Yew Fng/and j. M ed. 2118: 284, 1953.
267. THORN, G. w .. A. E. RENOLD. w. l. MORSE, A. GOLDFIE 'I ' W. J. lÜDDY. Ann. lnt. Med. 43: 979, 19.15.
268. THURSHY PELHAM, D. C. T. y M. C. S. KENNEDY. Brit. M. J. n." 50.53. 243, 1958.
269. THYGESON, P. Am. ]. Ophth. 36: 269, 19.)3.
270. ToHRES MARTY y colab. Arch. Perliat. Barcelona. 40: 403, 1957.
271. u~rnREIT, w. w. Amz. N. Y. Acad. Sci. 5,l; 569. 1951.
272. UNGER, L. y J. H. ]O!INSO'I. Progress in A 11 ergr. Li: 429. 19:)7.
273. lJNGEH. L. y .T. H . .IOHNSON. Progress rn Allergy. l.): 537, 1957.
274. VILANOVA, X. Med. Clín. 28: 297, 19.57. 27.). W ANG, D. M. K. y W. S. BuHHAGE. J.
Allergy. 26: 448, 195.). 276. WAHNER, R. C., I. \VEBEH, R. c. DE Bono y
M. KURTZ. Am. ]. Physiol. 190: 121, 1957.
277. WAsz-HoCKERT. O. Arma/es Paediatriae Fenniae. 3: 90. 1957.
218. WATSON BEN. E. M. ]. Nat. Cancer lnst. 20: 219. 19.58.
279. WEBSTER, L. T. y C. S. DAVIDSON. Gas· troenterology. 33: 22.), 19.)/.
280. WEISH, A. L. y H. EDE. J. A. M. A. ](;6: 1.)8, 19.58.
281. WEISH. A. L. y H. EDE. J. A. M. A. 166: 1.58, 1958.
282. WrnsENER. H. Deutsch med. lflsclzr. 82: 31. 1957.
283. WILHELMI, G. Scl11ceiz. rned. lfl drnschr. 88: 18S, 1958.
28'1. WILSON. M. G. y H. N. HELPEH. J. A. M. A. 145: 133. 1951.
2U.:i. W1LsoN, H., R. FAIHBA -<Ks, C. McEwEN
' M. ZIFF. Amz. iY. Y. Acad. Sci. 61: .)02. 19S5.
·~Sfí. WILLIANS. D. A. Practitioner. 175: 1048, 135, 19.)S (Progresos en Terap. Clin. 9: 82.), 1956).
287. WINTER, C. A. v C. C. POHTER. f. Amer. Pharm. A. 4fi: .~15. 1%7.
288. \VINTEHNITZ, W. W. ' D. L. KLINE. Am. ]. Physiol. 192: 506, Í958.
289. \VISSIMAN, C. L., P. Y. PATERSON, J. E. SMADEL, F. H. DIERCKS y H. L. LEY. ]. Clin. /nvest. 33: 2é4. 1954.
290. \VITTEN, VH., M. B. S!LZBERGER, E. H. ZIMMEHMAN Y J. SHAPIRO, lnuest. Derrn. 24: l. 1%5.
Junio 1958 ACTH Y GLUCOC:OHTICO!DES EN LA TEHAPÉUTICA ACTUAL
291. WoLF. R. C. Am. ]. Phrsio/. 190: 129. 19;)/.
293. WoRKI\IA:'I. J. B .. .1. A. llrGHTO\\'ER. F.
292. WoonwARD. T. E.. ll. E. HALL. R. DíAsi{IrnRA . .J. A. H1c;11TOWEH. E. il'lAHTÍNEZ
y R. T. PARKER. Ann. Int. Med. 34: 10, 19.Jl.
J. BoRGEs . .J. E. FUH}JAN 1 R. T. PARKEH. Nen; L'ng!rmrl ]. Med. 2•16: 962. l %2.
294. ZlillMERMAN. E. !l. ./. A. M. A. 162: 1379, 1956.
Labora torio BESO Y Especialidades incluídas en el Petitorio del S. O. E. AMIGDASOY - Confocarbonato de bismuto .. .
DIZINAZOL - Trisulfamida ................. .
HEPALON-B 12 - Extracto hepático-Vit B 12.
IODINSOY - Iodo orgánico ................ .
RINOSAN - Sulfamida-Efedrína ............ .
SEDALFILIN - Amínofilína-Barbitúrico ..... .
SPAS MIFILlN-P - A minofílína-Barbitúrico-Pa-paverína .............................. .
SULFASOY - Fta1il-sulfamída .............. .
METIONSOY - Metíonína-Inosítol .......... .
Cajas 2 supositorios adultos e infantiles. Tubos de 10 y 20 comprimidos de 0'50. Norma 1 y Fuerte. Cajas 5 ampollas de 2 c. c Caja 10 ampollas de 2 c. c. Frasco 15 c. c.
Cajas 5 supositorios adultos e infantil.
Cajas 5 supositorios adultos e infantil. Tubo de 20 comprimidos de 0'50. Tubos de 20 comprimidos.
Related Documents